“Es loquísimo darme cuenta que nunca más volveré a sentarme debajo de mi mata de aguacate”, le dije a A.
Estamos en su cocina. Son las 12:40 de la tarde. El sol de Getaria, un pueblito costero del País Vasco, entra por la puerta del balcón e ilumina todo. Nuestro duelo también. Hablamos de migración.
Tres niños gritan en la habitación de al lado. Son los nuestros. Entran y salen de la cocina para pedir cualquier cosa. Las madres estamos acostumbradas a hablar así: a medias, cortando frases y retomando temas en otros momentos o espacios mientras los hijos interrumpen con necesidades o caídas.
“Es tremendo ese momento en el que eres consciente de que vives en España”, decimos. “¿Cómo la vida nos trajo hasta este lugar?”, nos cuestionamos. Salgo al balcón y me siento. Ella se gira y se acerca a mí para seguir la reflexión. Enciendo un cigarro. Los niños dejan de hacer ruido.
No recuerdo la primera vez que conversamos, pero fue en Cuba, por WhatsApp. Jamás nos vimos allá. Pasaron meses —o años— antes de que pudiéramos desvirtualizarnos. “Te escribo porque me voy de Cuba con mi esposo y el niño”, me dijo un día. No éramos amigas íntimas pero, por alguna razón, ella quiso despedirse de mí, para que un día yo no me levantara y dijera —como le pasa a mucha gente—: “ay, se fue”.
A aquel mensaje de despedida le sucedieron otros, muchos, que sirvieron de guía para estar hoy aquí: sentadas en un balcón de este callejón que nos recuerda a la Habana Vieja. Nuestra relación se fue consolidando mientras ella resolvía mis dudas migratorias. “Tengo que irme. La Seguridad del Estado está detrás de mí”, le dije un día de octubre. Ella no lo sabe, pero con un océano de por medio logró transmitirme la paz que me robaron en aquella Isla.
Entra un hijo, molesto. Interrumpe porque otro no le quiere prestar un juguete. Entra el otro. Se quejan. “No podemos ser juezas”, les decimos. “Estamos hablando”, repetimos hasta que entienden y se van.
Hablamos de amor. De cómo para cuestionar o habitar lo colectivo comenzamos por lo individual. De cómo nuestras cuerpas agotadas sostienen a los hijos. “No quiero regresar a la capital. Me da ansiedad pensar en ese proceso. Ojalá pudiera teletransportarme”, le confieso. Me valida con la mirada. Respiro.
Cuando aterricé en la “madre patria”, aquel 23 de diciembre, con tres maletas y dos hijos, entre las primeras personas a las que avisé estaba ella. Yo escapé de Cuba, nadie lo sabía además de mi círculo íntimo. Tenerla, en este lado del charco, me ha salvado de caer en la locura de maternar sola siendo emigrante.
Luego vinieron meses antes de vernos por primera vez, porque no llegué a la misma ciudad. Meses de mensajes de voz largos, enviados a deshoras, con niños durmiendo. Meses de contarnos el cansancio sin eufemismos, de admitir que no sabíamos cómo se materna cuando el Estado que te vio nacer ya no te protege y el que te recibe aún no te reconoce del todo. Meses de preguntarnos quién cuida cuando una se enferma, quién escucha cuando el miedo te paraliza y no hay familia cerca, quién responde cuando todo depende de una sola. Meses de ir armando una confianza sin cuerpos, sin café compartido, sin abrazos, pero con un susurro constante: no estamos solas del todo.
Nos encontramos finalmente en este pueblo que no es de ninguna de las dos, cuando vine con mis hijos a visitarla. Ninguna creció aquí, ninguna lo eligió como destino. Llegamos empujadas por circunstancias que no siempre se nombran como violencia, pero lo son. Y aquí estamos: compartiendo una cocina prestada, turnándonos la vigilancia de los hijos, reconociendo en la otra la experiencia de haber sido expulsadas de Cuba de formas distintas, reaprendiendo a criar en territorios que no fueron pensados para nosotras.
Hablamos de tribu, de lo mucho que la anhelo cuando la maternidad se me queda enorme allí donde vivo. De las veces que se me ha cuestionado el uso de esa palabra como si fuera hueca o un recurso natural, siempre disponible, apolítico; como quien busca delimitar qué afectos son legítimos y cuáles no, como si los vínculos necesitaran autorización para existir.
No es una discusión semántica. No se puede reducir un problema estructural a eso. Hacerlo sería ignorar la verdadera incomodidad que surge cuando hablamos de tribu: cómo se espera que vivamos, criemos y nos adaptemos cuando migramos.
¿Cuál tribu nos queda cuando las fronteras separan familias, cuando los sistemas migratorios convierten la crianza en una experiencia individual, aislada, precaria? ¿Cuál tribu nos queda cuando existen Estados que no garantizan redes de cuidado? Me toca nombrarlas, todas. Las que se fragmentan y las que construyo ahora. Porque no se trata de elegir entre una tribu u otra, sino de aprender a vivir en ese espacio donde la que dejaste ya no alcanza y la nueva todavía no se sostiene.
Porque la ausencia de tribu no es solamente una mala organización doméstica, es una condición producida —en nuestro caso— por el exilio. Es otra cara de la precariedad.
Me toca, entonces, rehacer la tribu en suelo ajeno, que no es recuperar lo perdido, sino inventar otra cosa. No parte de la abundancia, al contrario. Se hace con vínculos frágiles, con acuerdos implícitos, con personas que también están cansadas. Aquí no hay abuelas esperando en la sala ni tías que aparezcan para aliviar una tarde difícil. No hay relevo garantizado. Hay, en cambio, otras madres que saben lo que pesa criar lejos. Hay una escucha que no juzga. Hay una presencia que no promete salvarte, pero acompaña. No hay historia compartida ni recuerdos de infancia en común. Hay una urgencia: sostener la vida lejos de donde aprendimos a hacerlo.
Esa tribu que no llega completa ni ordenada: se arma entre trámites, trabajos precarios y horarios imposibles. A veces aparece en forma de una conversación en el parque o en la puerta de la escuela, de una madre que presta atención mientras otra corre, de alguien que entiende sin preguntas. No sustituye a la que quedó atrás, pero permite que el día continúe. Y en ese gesto mínimo —cuidar al hijo de otra, quedarse un rato más— hay una política del cuidado que no figura en ningún programa.
Rehacer la tribu también implica aceptar el riesgo. Confiar en desconocidos. Exponerse. Dejar que otros entren en una intimidad que antes estaba protegida por la familia extensa. No es fácil ni siempre funciona. Pero es, muchas veces, la única manera de no quedar completamente aisladas en sistemas que individualizan el cuidado y privatizan el cansancio.
Mientras los niños juegan en el cuarto de al lado y el día sigue, pienso que resistir no es aguantarlo todo, como nos enseñaron; sino cuidar la vida incluso cuando el Estado que hablaba de resistencia nos dejó solas.
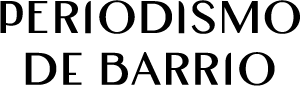

Deje un comentario