Es 11 de julio. Un domingo cualquiera con su habitual aburrimiento y parsimonia. O eso parece ser, hasta que veo en una transmisión en vivo que en San Antonio de los Baños la gente ha salido a las calles a protestar. Es una protesta numerosa e inesperada. Espontánea y muy cubana: paso de conga, bicicletas, dolores, chiflidos, “singaos” a Díaz-Canel, reclamos de libertad.
Un amigo me envía el enlace de la transmisión. “¿Viste esto?”, me pregunta. Le respondo que sí, lo acabo de ver y no me lo puedo creer. Siento ansiedad. Me dice que él también.
―Me dan ganas de salir pa la calle ―añade―. O de estar allí.
En las redes la gente comparte y comenta con júbilo y esperanza el video de la protesta. San Antonio de los Baños de pronto se vuelve viral y la mayoría ve en él la chispa de la libertad. Ha dado el empujón. Luego se une el poblado de Palma Soriano en Santiago de Cuba y poco a poco se suman otros pueblos y ciudades de la isla. Algunos preguntan en las redes: “¿Y La Habana?”.
―¿Qué hacemos? ―me pregunta mi amigo―. ¿Maleconazo?
Le respondo con tres emojies de carcajadas.
―No te rías y prepara la jaba. Vamos para Malecón.
Estoy indecisa. Mi indecisión tiene que ver más bien con mi pereza dominical.
―Dale, vamos, vieja. Y te llevo gaceñiga.
Me dejo sobornar y me empiezo a vestir. Total, es algo que me debo: un día de probar lo que es hacer uso de mi derecho a manifestarme. A la marcha cuir del 11 de mayo de 2019 no fui porque un oficial de la Seguridad del Estado me advirtió que lo mejor era que ese sábado no saliera de mi casa. Tampoco participé en el plantón frente al Ministerio de Cultura el histórico 27 de noviembre de 2020. No puedo dejar pasar este 11 de julio, cuando todo indica no será ya un domingo cualquiera.
A fin de cuentas, ¿qué puede pasar? ¿Que en La Habana nadie salga a la calle o que a los tres o cuatro más envalentonados que salgan la policía los reprima y disipe cualquier otro intento de manifestación? Siempre quedará la opción de sentarnos por ahí a comernos la gaceñiga.
Mi amigo y yo acordamos vernos en algún sitio cercano a Malecón, pero luego nos enteramos de que un grupo de artistas y activistas iría para el ICRT. Mejor vernos en El Vedado. De todos modos, un lugar queda cerca del otro. Después se verá qué decidimos. La idea, de momento, es salir a la calle. A esas alturas ni él ni yo podemos quedarnos tranquilos dentro de la casa. Son cada vez más sitios los que se levantan. Efecto dominó. O una especie de contagio por “transmisión autóctona”, hablando en términos de pandemia, cuando la causa no es un agente foráneo sino local.
Salgo a tomar un taxi y me doy cuenta de que ya han quitado internet. Se habían demorado, pienso. El Gobierno ha tomado la primerísima de las medidas para controlar el “contagio”: restringir la información que entra y que sale, la posibilidad de que se organicen otras protestas a través de las redes y grupos de mensajería rápida y, de paso, ocultar al mundo, al menos en tiempo real, las acciones de violencia y el despliegue represivo que usa contra quienes disienten.
El propio Gobierno nos ha enseñado desde la noche del 26 de noviembre de 2020, cuando sacó de su sede a los acuartelados de San Isidro, que si corta internet es porque algo está pasando, alguna puerta está rompiendo para sacar a huelguistas opositores, alguna morada está allanando, algún ministro está dando un manotazo, a algún grupo de artistas y periodistas están metiendo a golpes en una guagua. Cortar internet en Cuba es una alerta de represión.
Cuando el taxi va por Neptuno, próximo a entrar en El Vedado, damos de frente con un grupo de personas que se manifiestan. Centro Habana ha tomado las calles. Llevan un paso firme, algunos cantan “Patria y vida”, otros solo gritan “Libertad”. Aparecen cada vez más personas. Me impresiono. Hay policías en una esquina. Ellos también observan la manifestación walkie talkie en mano, anonadados, como si no supieran qué hacer y esperaran indicaciones del alto mando.
El taxi va despacio para no atropellar a nadie. Me impaciento y al mismo tiempo pienso que nunca me he sentido tan feliz en un atascamiento como este. Lo vale. Tengo deseos de bajarme y unirme a los manifestantes, pero mi amigo me espera. Cuando llego, le llamo por teléfono y le aviso que ya estoy en El Vedado. Voy rumbo al ICRT.
De lejos veo que hay un grupo de jóvenes frente a la entrada. Gritan algo, alzan las manos, gesticulan, se mueven. Algunos vehículos y personas se detienen a mirar. A medida que me acerco descubro rostros familiares. También se me hace más claro lo que reclaman. Piden que se les dé unos minutos de réplica en televisión. Una televisión única en Cuba, controlada por el Partido Comunista, que desde hace meses se ha encargado de asesinar públicamente la reputación de todos ellos, acusándoles de mercenarismo, revelando detalles de su vida íntima, violando la privacidad de sus redes sociales. Una televisión sin contrapartida, difamatoria y paternalista con sus usuarios, a quienes intenta explicarles, condescendencia mediante, lo que llama la “farsa de los artistas y opositores pagados por el enemigo”.
Los artistas frente al ICRT piden además que se respeten los derechos de expresión, de creación, de manifestación y de asociación sin que medie la violencia. “¡Derecho a tener derechos!”, claman. Llego justo en el momento en que los manifestantes cantan el Himno Nacional. Me emociono. Abrazo al actor Daniel Triana, saludo a Yunior García Aguilera y a otros conocidos. Enseguida me uno a sus demandas.
Los trabajadores del Instituto, parados en el portal del edificio, responden con consignas pro-Gobierno. Lanzan vivas a Fidel, a Raúl y a la Revolución. De vez en cuando se acuerdan de Díaz-Canel. Se les unen más trabajadores. Por la manera en que llegan, parecen haber sido convocados con premura. Traen banderas cubanas, como si a ellos Cuba les importara más que al resto. “¡Somos cubanos!”. “¡Somos iguales a ustedes!”, les recordamos a todo pulmón. Nos sentamos en el suelo. No queremos enfrentamiento. Aun sentados nos mantenemos firmes pidiendo que se respeten los derechos que hemos venido a exigir.
Quieren probar nuestro verdadero interés en Cuba repitiendo consignas como “¡Abajo el bloqueo!”, “¡Cuba sí, yanquis no!”. Ni cortos ni perezosos nos levantamos y, a diferencia de ellos, demostramos que podemos decir sus consignas, las que conservan un poco de sensatez. Aquello les confunde. No se esperan que nos pronunciemos contra el bloqueo y contra la injerencia norteamericana. Pero como buenos repetidores retoman su discurso. No se les ocurre otra cosa.
Sus consignas carecen de creatividad. Son las que el oficialismo enseñó desde 1959. Desde entonces ha muerto toda originalidad y espontaneidad. La Revolución sin revolucionarios. O con muy pocos, los pocos que también han sido expulsados del oficialismo y difamados por haberse atrevido a disentir en lo más mínimo.
Los “segurosos” o agentes de la Seguridad del Estado han empezado a llegar. Se han ido colocando estratégicamente entre nosotros. Algunos parecen nerviosos, reciben llamadas, cuelgan, sudan, se limpian las gotas, nos miran, trastean el celular, se llevan las manos a los bolsillos, nos miran, se comen las uñas, intentan camuflarse entre nosotros. Pero sabemos distinguirlos. Y solemos acertar bastante.
Están a la espera del momento propicio para detener con violencia a las figuras clave de la manifestación y disiparlo todo. Estamos rodeados. Detrás y a los lados los tenemos a ellos y enfrente a los trabajadores del ICRT, que han subido el tono, se han puesto agresivos. Lo que ellos entienden como un enfrentamiento para ver quién grita más alto y quién defiende más a Cuba, para nosotros es un intento de diálogo, una interpelación al poder, un ensayo de democracia.
Nos miran con odio y nos gritan “¡Abajo la gusanera!”. Se acercan a reafirmarnos en la cara: “¡Cuba Sí, yanquis no!”. Les secundamos: “¡Cuba Sí, yanquis no, autoritarismo oficialista y violaciones de derechos humanos tampoco!”. Les respondemos con “¡Viva Cuba Libre!”, libre de yanquis y también de autócratas y dictadores mal llamados revolucionarios.
Veo a mi amigo a lo lejos y salgo del tumulto para encontrarme con él. Un seguroso me agarra del brazo y me pregunta a dónde voy. No le respondo y solo miro su mano sobre mí. Me suelta. Está impaciente y sofocado. Ya quiere empezar su maniobra represiva. “Andan a la cara”, le digo. Mientras me alejo, escucho que le dice a uno: “¿Qué tú haces aquí? Pírate o te voy a montar a ti también”.
Llego a donde está mi amigo y le cuento lo que ha pasado. Nos mantenemos a una distancia prudencial. A él le parece que eso ahí es un intento fallido. Un camión parquea justo detrás de los manifestantes. Los trabajadores del ICRT han ahogado la manifestación. Mi amigo se irrita:
―¿Pero ves las edades? ¿Te das cuenta? El problema de Cuba es generacional ―sentencia―. Vamos pa Malecón que por ahí debe de haber algo.
En lo que nos alejamos se arma el caos. Montan con fuerza en el camión a algunos artistas y activistas. La turba “revolucionaria” les grita desde abajo, aprueba la violencia. Es cómplice. Vemos gente corriendo entre los carros, policías y agentes de la Seguridad del Estado persiguiendo y agrediendo a periodistas que han filmado los sucesos. Lo más seguro es que quieran borrarles lo grabado y destruir sus equipos de trabajo. Siento frustración y un poco de angustia. ¿Qué pasará con ellos?
Bajamos La Rampa y atravesamos Centro Habana por las calles cercanas a Malecón. La idea es sumarnos a cualquier protesta que aparezca. Por el camino se nos unen otros amigos y conocidos. Uno de ellos nos cuenta que Díaz-Canel en televisión acaba de mandar a los revolucionarios a las calles a contrarrestar las manifestaciones, al pueblo a enfrentarse contra el pueblo. Ha dicho que la orden de combate está dada. “Singao” empieza a perder para mí su tufo homofóbico y a parecerme un adjetivo muy pobre para describirlo.
De momento no vemos nada, aunque las calles están revueltas. Se nota que algo ha pasado. Cuba ha amanecido con más deseos de libertad que nunca. El sol está fuerte y empiezo a sentir sed. Llegamos hasta Prado. Ahí tampoco hay nada. Al fin compramos agua en una cafetería por el Museo de Bellas Artes. Subimos en dirección al Parque Central, cansados y sin esperanzas. Creemos que ya todo se ha acabado.
Mientras nos acercamos se escucha un coro de voces cada vez más fuerte. Justo en el parque nos sorprende una cantidad inmensa de personas manifestándose. Aquello es impresionante. No he visto en Cuba una concentración así que no sea para actos convocados por el oficialismo, comúnmente bajo coacción. La alegría de la gente es contagiosa. Mi amigo sonríe, graba con su celular. Se emociona y alienta a los que pasan. Le escucho decir: “Esto, esto es lo que teníamos que hacer. Mañana Cuba amanece libre”.
Enseguida nos metemos entre los manifestantes, quienes van por Prado en dirección a Malecón. Nadie pide intervención militar, nadie pide anexión a Estados Unidos. Al menos allí, “¡Patria y Vida!”, “¡Tenemos hambre!”, “¡Medicinas!”, “¡Cierren las tiendas MLC!”, “¡Abajo la dictadura!”, “¡No más violencia ni represión!” y “¡Libertad!” son los reclamos y consignas que dominan la protesta. Cierto, también de vez en cuando le dedican un “singao” a Díaz-Canel.
Entre los “boinas negras” y los pocos “revolucionarios” que han aparecido intentan tomar el control y cortarnos el paso. Pero somos muchos; somos una masa de gente que yo jamás pensé ver reunida algún día. Los “boinas negras” nos amedrentan con sus armas y les respondemos coreando que no tenemos miedo, porque “el pueblo unido jamás será vencido”. La consigna que nos ha hecho memorizar el oficialismo, hoy la usamos en su contra. Hay chiflidos, aplausos, sonrisas, entonaciones del Himno Nacional cada vez que los “boinas negras” pretenden aplicar su fuerza.
Nos cortan el paso, pero agarramos a toda velocidad por una calle perpendicular a Prado hasta llegar a la del Museo de la Revolución. Es un giro inesperado para quienes pretenden disipar la protesta. La gente corre por los laterales y jardines del museo rumbo a Malecón. Disfruto el caos. El tráfico se detiene, las guaguas y los carros nos regalan sus cláxones, algunas personas nos alientan desde las ventanillas de las guaguas.
Nos encontramos con unas muchachas trans y travestis que también van en la manifestación. Mi amigo me dice: “La comunidad LGBTIQ presente”, y reímos los dos. Me aprieta fuerte la mano y seguimos. Me detengo a mirar a la gente que está protestando. La mayoría afrodescendientes, gente de barrio. Somos un batallón. Somos la gente que vive en barrios y comunidades vulnerables, por la que se hizo la Revolución. “Marginales”, “vulgares”, “confundidos”, “delincuentes”, dirían el presidente y algunos intelectuales.
Cruzamos por encima del túnel y nos acercamos cada vez más a Malecón. Los “boinas negras” nos persiguen. Cuando se acercan a alguien en particular corremos a rodearle con las manos en alto. No vamos a ser violentos, pero tampoco dejaremos que violenten a nadie. Corremos de un lado a otro. Los tenemos sofocados. De pronto pierdo a mi amigo. Me llama y me dice que están en la estatua de Máximo Gómez. La explanada circular está llena de manifestantes. El gran bloque parece haberse fragmentado: algunos han llegado al malecón, otros han retrocedido o permanecen bajo el Generalísimo gritando “Libertad”.
Me rencuentro con mi amigo, que está feliz de ver todo lo que se ha armado. Empezamos a sentir el cansancio y la sed y decidimos marcharnos de allí. Un grupo de hombres de la tercera edad armados con palos nos pasa por el lado. Son los convocados por el presidente para pelear contra los manifestantes. Son unos viejos fatigados. Pueden ser mi abuelo. En ese momento me siento feliz de que mi abuelo, el combatiente, haya muerto y haya muerto decepcionado. A mi abuelo nadie lo obligará a dar palos. Nadie lo va a coger para eso.
Más atrás vemos una formación de soldados del servicio militar obligatorio y guaguas de las que han bajado civiles que llegan a enfrentarse a nosotros. Algunos de estos últimos nos alcanzan en la calle Habana cuando pretendemos retirarnos. Vienen con banderas y con sus consignas de autómatas, sus vivas a Fidel y a la Revolución. Vienen con su tradición de actos de repudio, nos cantan “Pin pon fuera, abajo la gusanera”, nos gritan vendepatrias, pagados, mercenarios. Todavía me asombro de la facilidad con que los oficialistas llaman mercenario a cualquier persona con un pensamiento disidente.
Corean “¡Yo soy Fidel!” y dicen que contra esta Revolución nadie puede. La mayoría son mujeres. Se desgañitan y las venas se les marcan, el rostro enrojecido. Mi amigo le pide a una que se suba la mascarilla. La mujer le responde que ella tiene más cojones que él. Nos gritan que nos vayamos, que abandonemos el país, que Cuba es de ellos, los “revolucionarios”. Exhiben sus banderas con orgullo, como si nosotros anheláramos otra bandera. Como si solo ellos fueran dignos de portarlas.
Siento una profunda impotencia y deseos de responderles. Mi amigo me convence de la improductividad de intentar algún diálogo con ellos. Los fanáticos solo creen en sus dogmas y de ahí no hay quien los mueva. Finalmente nos vamos. Cae la tarde. Todavía seguimos sin internet, pero nos hemos enterado de que en toda Cuba ha habido protestas, arrestos, exceso de violencia por parte de las fuerzas policiales, incluso heridos.
Volvemos a salir a Prado. Hay un tumulto confuso de “revolucionarios” y protestantes anti-Gobierno. Nos encontramos con otros amigos que nos cuentan que en Carlos III se ha armado algo grande también. Hacia allá vamos. Ya estoy cansada, sigo sedienta y sudorosa, pero ahora mismo no hay nada más importante en mi país que estar en las calles y apoyar.
Por el camino una señora nos pregunta:
―¿Y ustedes de qué bando son? ¿De Patria y Vida o Patria o Muerte?
Primero nos reímos, luego entendemos lo que ha querido decir. Uno de nosotros le responde que de “Patria y Vida”. “Somos de los que queremos una vida mejor, libertades, que se respeten nuestros derechos, una Cuba Libre”, matizo. Entiendo también qué es lo que mi papá –electricista y negro marginal de San Miguel del Padrón según la descripción de la cúpula del poder― quiere decir cuando canta “Patria y Vida”. Él y los miles que la coreamos por todo Prado.
Subimos por Belascoaín. La calle está llena de gente y todos hablan de lo mismo: las protestas y la violencia policial. Carlos III tiene más policías que civiles. Parece que algo pasó aquí. Nos sentamos en un parque wifi. Una de las que vienen con nosotros se logra conectar a internet y nos va contando lo que ha pasado en otros municipios y ciudades del país. Al parecer, en la Plaza de la Revolución ha habido un enfrentamiento grande. “Ese es el lugar”, dice mi amigo. Y hacia allá vamos. Tal vez alcancemos a algo.
El cansancio y la sed aumentan. Mis piernas no dan más y tengo hambre. Todos se nos quedan mirando en la calle. La gente empieza a mirar con desconfianza. Nosotros también a ellos. ¿Serán? ¿Qué serán? ¿Serán de “Patria y Vida” o de “Patria o Muerte?”. Llegamos a una de las calles que conducen a la Plaza. En la esquina hay un grupo de personas que observan algo. Es un desfile de “reafirmación revolucionaria” que el Gobierno está preparando. Una manera de limpiar el honor de la Revolución.
Más adelante, bajo unos árboles, hay unos civiles mayores que también observan. Pasamos por detrás de ellos. Un muchacho que viene de correr nos dice que eso allá está militarizado. No nos van a dejar pasar hasta después del desfile. Decidimos regresar. Los señores que hemos dejado atrás nos empiezan a gritar cosas. Uno de ellos, el más anciano, nos pregunta qué hacemos y a dónde vamos. Le respondemos que a la casa.
―Ustedes saben que eso es mentira ―dice alterado―. Ustedes no iban para la casa. Váyanse de aquí, provocadores.
Yo voy delante. Procuro no dejarme provocar. Recuerdo las palabras de mi amigo: “El problema de Cuba es generacional”. No voy a negar que esos señores reaccionarios me intimidan. Se vuelven agresivos en un minuto. Pero en realidad lo que tienen es un profundo miedo: unos a perder su posición social y sus prebendas, otros a perder algo que hace tiempo les falta.
―Váyanse. Las calles son de los revolucionarios ―nos dice el anciano.
―No, las calles son de todos los cubanos ―le responde uno de nosotros.
El anciano se queda vociferando mientras nos alejamos. Más adelante, antes de entrar al Vedado, vemos otro grupo de “revolucionarios”. Una mujer nos intercepta y nos pregunta también a dónde vamos. La reconozco. Es una de las que llegó como refuerzo y con banderitas cubanas al ICRT.
―Vamos para la casa ―le decimos y nos mira con desconfianza. Están convencidos de que las calles son de ellos.
Son las 8:00 p.m., tengo sed, no siento mis piernas. Necesito un baño. La verdad, no tengo mucha hambre. En lo que menos he pensado es en la gaceñiga. Mi amigo no ha cumplido su parte. Para la próxima será, pienso. Ya esto no hay quien lo pare.
Esa noche me quedo en su casa. Me ha agarrado el toque de queda. No logro conciliar el sueño pese al cansancio. Lo vivido durante el día me mantiene excitada. Ha sido una inyección de energía. Finalmente me duermo, satisfecha. Nos podrán quitar las calles, pero ya perdimos el miedo. Hemos probado otro sorbo de libertad y eso es como cuando descubrimos el sexo o algún vicio. Sentimos la necesidad de repetir una y otra vez.
Nos podrán asustar con sus perros, con sus tiros; violentar con sus tonfas y palos; detener, sitiar, interrogar, meter a empujones en un camión, cortarnos internet, pero no podrán negar que esta noche dormimos en una Cuba un poco más libre. Nos podrán enemistar con familiares, amigos y vecinos, pero no me harán olvidar que tengo una gaceñiga pendiente para próximas revoluciones.
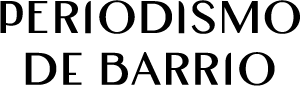

Me encanta este artículo, GRACIAS!
me llevaste ahí, hay que ir comprando gaceñigas!!
Un maravilloso y honesto relato de la sublevación del 11 de julio en La Habana. Gracias por sus impresiones y por explicar lo que realmente ocurrió.
Gracias, Mel Herrera, por compartir este relato tan realista de tus experiencias ese día tan historico.