Definitivamente mi niño se toma su tiempo para las cosas. Cuando se suponía que debía estar gritando afuera, a las 41 semanas y dos días de nado sincronizado en la panza materna, hubo que entrar con un bisturí a sacarlo por la fuerza.
Luego, mientras los de su edad se paraban en el corral, él andaba aún cómodamente sentado. Otros coetáneos ya gateaban y él practicaba un tipo de arrastre sui generis, con el cual podía avanzar bastante poco. Empezaron a caminar aquellos y él descubrió, cerca de los 14 meses, las delicias del gateo. La multitud “chamística” del barrio se disponía a correr y él, con 16 meses a cuestas, se soltó a caminar…
Con el hablar ha sido lo mismo: entiende todo y ejecuta indicaciones (si le parecen convenientes), pero apenas tiene tres o cuatro vocablos en la cartuchera para disparar a diestra y siniestra: “mamamamá”, “papapapá”, “leche”, “teta”, “dame” y el abrelotodo: “¡Aaaahhhh!” (acompañado del dedito señalando o alguna palmada sobre su objetivo).
Sin embargo, hay una destreza del alma que apenas comenzó a caminar nadie tuvo que enseñarle: el lenguaje de los abrazos.
Tampoco es que los regale a cualquiera —los adultos, por ejemplo, están descartados—, pero a los mocosos de su mismo tamaño les va arriba con una euforia desmedida. Se los echa en el pecho y aprieta y ríe, y parece, al menos a los ojos bobos de su papá, que encuentra la felicidad perfecta en ese instante.
Así le ha hecho a Osmelito, el más pequeño de Osmín y Yamilia, rubio con jiribilla que, ante tamaña “amenaza” abrazadora, abre los ojos inmensos y sale a refugiarse con su mamá.
Igual le ha pasado con Yulián, el “pillo” de pelo ensortijado de Mirlanys y Yurién. Cuando mi hijo lo ve, comienza a reírse y le parte pa’ arriba con las manitas extendidas. Aquel se queda quieto, se deja abrazar, pero arruga el ceño como diciéndose: “¿Y a este loco qué bicho lo picó?”.
Cuando Claudia, su mamá, lo lleva al consultorio, distante unos 300 metros de la casa, aplica el mismo método. Y hay que salir entonces al menos media hora antes del horario de consulta, para que él vaya abrazando a chiquilines conocidos y desconocidos y pintando fiesta a las cuatro manos.
El pasado 3 de marzo, cuando el caos pandémico del coronavirus era si acaso un mal sueño en Cuba, salimos con él a un bello entorno de recreo, esculturas y animales. Allí conoció a Verónica, hermosa damita que aunque le llevaba seis meses de ventaja, tenía una estatura similar a la suya. Le hizo una reverencia, al estilo caballeresco de “Señorita, ¿me concede el honor del siguiente abrazo?”. Ella entornó los ojos hacia la mamá. Aquella asintió. Y tres o cuatro cariños después, ya eran compinches de juego.
Si Eduardo Galeano esperó casi 50 años de vida para escribir El libro de los abrazos, mi amoroso Ernesto ha comprendido, en solo 18 meses, que ese lenguaje es universal e infalible. Quizá por eso, aún habla poco.
Parafraseando a Fina García Marruz: No es que le falte la palabra: es que tiene el abrazo.
No obstante, por su salud y la de los “locos bajitos” del vecindario, el encierro epidemiológico se ha impuesto desde hace semanas. Sin “víctimas” de su estatura en el radio de acción, y sin posibilidades de salir o intercambiar —que aún deben extenderse por bastante tiempo—, su abrazofilia ha ido diluyéndose.
Al final —triste, pero realista consuelo—, mientras alcance a comunicarse cada vez mejor a través del lenguaje articulado, aprenderá igualmente a tomar distancia, a mantener su yo alejado (lo suficiente) del de los otros. También de eso se trata crecer.
Aunque, quién sabe, sería bonito fantasear que el mundo que le toque de adulto haya aprendido algo de las pandemias y sea más dado a los afectos sinceros. A la “pequeña muerte” de los abrazos.
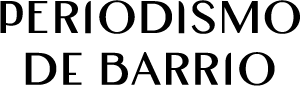

Deje un comentario