De qué le vale a un pocero/ descubrir un manantial/
cuando tiene que bajar/ a lo profundo del suelo…
Copla popular cubana
Las lomas de Bahía Honda aún deben recordarlo. Tío Gilberto, el hermano de mi abuela materna, las surcó todas en una bicicleta destartalada, capeando el temporal de los años 90 en Cuba. De su finquita en San Cayetano a Las Treinta, de Las Treinta a Punta de Piedra, de Punta de Piedra a Quiñones…, y otra vez a San Cayetano. Con una caja llena de frutas o leche amarrada en la parrilla –escasos dividendos de su tierra para ayudar a la familia– y, muchas veces, cargando algún pasajero en el “caballo” de la bicicleta, Tío Gilberto se lanzaba cuesta abajo como una exhalación. El jurásico transporte no tenía frenos, pero él confiaba plenamente en su bota derecha, que desgastaba contra el asfalto o los caminos pedregosos para detener la marcha. Y aunque alguna que otra vez dejó el pellejo en la carretera, nunca tuvo un accidente de consecuencias mayores.
Era el más emprendedor y aventurero de mis tíos. Flaco, pero fuerte, de espalda ancha y encorvada y nariz grande; siempre lo recuerdo con la cara enrojecida por el trabajo. Aparte del de campesino, ostentaba el “título” de desmochador: un oficio casi extinto en los campos cubanos, que lo convertía en auténtico jinete del viento. Agarraba sus trepaderas de yagua y un par de sogas, y en menos de 10 minutos subía hasta el cogollo de una palma real, machete en vaina, para cortar los racimos de palmiche que servirían de alimento a sus puercos, o que vendería luego para ganarse unos quilos. Más de una vez me recuerdo aguantándole tensa la cuerda por la que dejaba caer, deslizándose, los racimos. Era una fiesta verlo llegar al penacho verde, arrancarle los caudales y bajar a toda máquina.
Como el agua era uno de los bienes más escasos de la zona, Tío Gilberto se hizo también pocero, o marcador de pozos, para ser más exacto. Cogía un alambre de cobre, lo sujetaba en arco horizontal con las manos a cada lado de la cintura y comenzaba a caminar “peinando” un terreno. Donde había una vena de agua a poca profundidad, el alambre se torcía hasta formar una “e”. Allí se clavaba una estaca y vengan pico y pala, que ya tenemos manantial.
Así, descubrió el líquido precioso en el patio de mi abuela Chicha y en el de su hermano Pedro, en casa de la prima Fina y en el de muchos otros parientes, amigos y conocidos que ya lo buscaban para esos menesteres. “Esto no lo puede hacer cualquiera”, sentenciaba orondo, “hay que tener corriente en el cuerpo para que el cobre marque el punto”. Y hasta llegó a construir alguna teoría sobre la cantidad de sal en la veta subterránea, en dependencia de si el alambre se torcía hacia arriba o hacia abajo. Donde único le falló la corriente al tío fue en su propia arboleda, en la que el alambre le indicó cavar bajo unas matas de mango. Metió pico y pala hasta más de 5 metros y nunca apareció la vena.
Otro de sus inventos para regar los cultivos en tiempo seco fue construir una laguna en el área más baja de su finca. Cuántas jornadas a pleno sol, con la yunta de bueyes y un excavador manual (o cucharón) enganchado en la cadena, removiendo y sacando tierra. Pero la laguna nunca se llenó. Hacía falta bulldozer y retroexcavadora, cosas que él jamás podría pagar.
Casi al fin de la década horrorosa que clausuró utopías en la Isla, los ladrones de aquella zona –entonces pinareña– se ensañaron con los pocos animalitos que Tío criaba en su patio. Le robaron puercos, gallinas, carneros y, lo peor, lo más doloroso: le mataron terneros casi acabados de nacer. Una mañana, cuenta mi abuela, llegó al potrero y se encontró a la vaca Mulata echada junto a las tripas de su cría. “Estaba llorando. La vaca estaba llorando…”, dice mi abuela que repetía Gilberto como loco. La policía jamás capturó a los culpables.
El hombre no aguantó más. Con mucha ayuda de la familia de “allá”, cruzó definitivamente el agua salobre. Y aunque su vida posterior no ha sido un lecho de rosas, y hasta tuvo que esperar 14 años para regresar de visita, no ha tenido que frenar más con la bota, trepar palmas ni perseguir delincuentes. Tampoco ha marcado más pozos o intentado fabricar lagunas.
Desde entonces, su sudor nos ha aliviado no sé cuántas sequías.
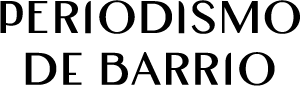

Qué bonita crónica. Yo nací allá.