El chofer abre la tercera puerta. La gente se amontona y empieza a encaramarse como puede, colgada de los tubos y de los demás, con los pies en el aire. La inspectora cobra desde la acera, persona por persona. Ordena que ya no suba nadie más. Los que lograron subir se comprimen y hacen espacio mientras la inspectora los empuja hasta que la puerta cierra. Le grita al chofer que abra la segunda. Los que quedaron fuera se amontonan en la segunda puerta. Lo mismo. En la primera. Nadie baja.
La inspectora es una mujer delgada de unos 60 años. En el chaleco azul del uniforme trae el logotipo de la Dirección General de Transporte de La Habana. Está en la parada de Tulipán y Boyeros desde las seis de la mañana. Es la peor hora generalmente, y después de las cinco. Aunque ahora todas las horas son pico. Lo bueno, dice, es que a las cinco no estará aquí porque acaba su turno a las 2:30 p.m. Entonces irá a casa y no volverá a salir hasta mañana.
Es viernes 20 de marzo, 1 p.m. Hay una veintena de casos reportados como positivos al coronavirus. La televisión no habla de otra cosa. La ciudad sigue lenta y susceptible como todos los días. Desgastante.
“No entiendo eso de las mascarillas”, me dice la inspectora y hace señas a los autos estatales. Anota la chapa del que no pare. Lo cotidiano. “La mascarilla lleva un control higiénico: cómo se pone, cómo se quita. Ahora parece moda”.
Los nasobucos son el único síntoma perceptible del virus en las calles. El lunes noté que un vendedor de zapatos llevaba uno en un tugurio para artesanos en La Habana Vieja. Y nadie más. El miércoles, cuatro o cinco: choferes, un vendedor de periódicos. Hoy ya son muchos: niños de uniforme, un hombre con su perro, una mujer en el sidecar de una moto; nasobucos de tela y de papel, con colores, con figuras: he visto tres en esta misma parada. La inspectora, sin embargo, no cree en eso. “El médico tiene que tenerlo puesto porque no sabe cuándo va a llegar alguien infectado, pero no en la calle”.
En Carlos Tercero, una de las tiendas más grandes de la ciudad, hay una revolución para comprar pollo. Troceado, en paquetes de dos kilos. En la tablilla anuncian hamburguesa y salchichas. En la puerta de salida del mercado pusieron un quiosco donde venden queso y lascas de jamón. En la puerta de entrada un empleado ordena la fila que se desordena y se multiplica cada minuto. Adentro, la fila para pagar rodea las neveras porque hay solo dos cajas funcionando.
Están reparando la tienda hace meses. Polvo y ruido de taladros. Escombros. Un andamio.
En el bodegón, frente al local de cárnicos, están comprando paquetes enteros de papel sanitario. Cuatro y cinco paquetes de diez rollos. La tendera tiene uno oculto bajo el mostrador. También están comprando al por mayor macarrones y espaguetis. No hay mucho más. La gente tiene miedo a que en cualquier momento decreten cuarentena y los agarre desprevenidos.
Ernesto Torres tiene 48 años y es mecánico en un taller de Etecsa. Vive en Bahía, al este de la ciudad, pero vino a Centro Habana a buscar comida. Le hablo sobre el virus. “En mi trabajo somos como 80 y lo hemos cogido normal. Nadie está preocupado ni nada por el estilo”, responde. “Lo que hay es que cuidarse y hacer lo que manda la administración: lavarse las manos antes de entrar al centro, eso, ya, lo normal”. Dice que habilitaron un lavamanos con un jabón y que es obligatorio.
“Las medidas, las medidas. Hoy dicen cuatro cosas, pero con los problemas que uno tiene mañana se te olvidan”. Isabel Frómeta, 59 años.
Probablemente por sus tres estrellas, nunca he visto extranjeros en el hotel Tulipán, un edificio de pocos pisos donde se hospedan siempre los delegados a la Asamblea Nacional. El portero tiene un pomo con cloro en una mesa junto a la puerta de vidrio. Vierte un poco en las manos de quienes entran. Me explica que es orden de la cadena Islazul. Luego vida de hotel: pequeño bar, música, gente, bastante gente.
“El Estado controla quién entra y quién sale del país. Toda la enfermedad es importada. A buen entendedor…”. Rey Madariaga, 70 años.
Muchos creen que el gobierno debió haber cerrado fronteras desde que la Organización Mundial de Salud declaró pandemia el virus. Entonces todavía no había reportes positivos en Cuba y, después de todo, las únicas formas de acceder a una isla son mar y aire.
Mañana del sábado 21 de marzo. Pareja argentina en una Cadeca frente al cine Acapulco, en Nuevo Vedado: “Suspendieron el vuelo de Copa que teníamos ayer viernes. Aparentemente nos vamos mañana en Latam. Mientras que nos ayuden, no me importa”. Quienes esperan les huyen, se perturban. El vigilante se cubre la cara con un pañuelo y dice que no sabe por qué les dejaron entrar a Cuba. Murmullos. Les dejan pasar primero. Cuentan el dinero mientras se marchan, caminando rápido, como con pena.
El sábado el panorama es distinto. Las calles están desiertas y funcionan pocos establecimientos. Tiendas vacías, ómnibus vacíos. Policías en todas las esquinas. Ya no está la inspectora. Pocos autos. La Mesa Redonda del viernes, donde el presidente Miguel Díaz- Canel anunció, entre otras cosas, el cierre de las fronteras al turismo, vino a ponerle seriedad al asunto en la conciencia de muchos que hasta entonces lo tomaban como un catarro malo.
“Si no hubieran dejado entrar a nadie a lo mejor hubiéramos librado”. Milagros, 37 años.
“Ahora se van los turistas, pero dejaron la mierda regada por todo el país”. Aida, 63 años.
Hay que hacer pesquisaje. Controlar casa por casa quiénes sienten y qué se sienten. Pero sin termómetro. Solo preguntas. Cristian es estudiante de cuarto año de medicina en el hospital Calixto García. Cuenta que esta semana suspendieron la docencia y que los envían por dúos a visitar 80 familias cada día. Es una encuesta básica: número de residentes, mayores de 80 y menores de un año, si hay trabajadores del turismo o contacto con extranjeros, si hay manifestaciones catarrales. Luego entregan toda esa información en el consultorio médico local. Dice Cristian que no debería hacerlo los fines de semana, pero le tocó el sábado.
Al principio no tenían nasobucos. En la facultad explicaron que no debían usarlos para no crear pánico. Después de varias protestas de estudiantes, los permitieron. Cristian se hizo uno con tela. “Hay que cambiárselo cada tres horas pero no tengo otro”. El lunes, dice, ya deben entregarles, desechables.
El domingo 22 en la mañana el Ministerio de Salud Pública anunció diez nuevos casos positivos, 35 en total, y 954 pacientes bajo vigilancia en centros de aislamiento. José Raúl de Armas, jefe del Departamento de Enfermedades Transmisibles, insistió en que Cuba cuenta con recursos para enfrentar la pandemia; llamó en televisión a la cordura y al aislamiento social.
Un cartel en un gimnasio: “Por favor, lávese las manos antes de utilizar los aparatos. Si tiene catarro mejor no venga. Higiene es salud”.
Un cartel en una cafetería: “A partir del lunes 23 de marzo, debido a las medidas del gobierno por el coronavirus, la cafetería Don Pepe prestará servicios de llevar líquidos, panes y comidas a domicilio, en un marco no muy lejos”.
Mi abuela es demasiado disciplinada. No sale de la casa y cuando sale es con gafas y gorra y mangas largas. No toca a nadie, saluda de lejos. Me llenó la mochila de antibacterial y toallitas húmedas. Puso reglas: quitarse los zapatos en la puerta y echarles cloro, lavar la ropa urgente, limpiar con alcohol los grifos del baño, las puertas, el móvil, todo, lavarse las manos cada minuto.
Pero hace dos semanas que a mi casa llega poca agua. Hay días que ninguna.
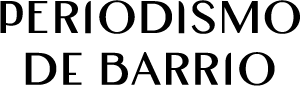

Deje un comentario