Cagliari se eleva, costanera y cobriza, entre el golfo de los ángeles y el Bastión de Saint Remy. Mirar al sur, desde el castillo, permite una perspectiva singular de la ciudad. Los ojos ruedan abajo, y más abajo, por ese fárrago de casitas de piedra, marismas y calles medievales, que van a dar a la via Roma, más pretenciosa que extensa, y donde cualquier olor a levadura cocida y café se precipita y muere contra el salitre azurro del Mediterráneo y los barcos de turismo.
La capital de la isla de Cerdeña luce tan vieja como cualquier otra ciudad italiana. Lo es. Y también su gente. De cada cuatro sardos uno es pensionado, y solo el 13% de la población es menor de 18 años. Sin embargo, los bares, con su parloteo característico, parecen desmentirlo.
Así la descubrí durante mi primer viaje, y asumo que la compañía y el vino conspiraron en aquel encantamiento. También el hecho de que, desde uno de los concurridos bares, los Van Van me recordaron lo que de sobras sabemos: Cuba siempre está cerquita.
Uno de esos cubanos emigrados sugirió que esto era como Cuba “pero bien abastecida, y sin el miedo a que algo te falte”. No lo suscribo del todo, pero reconozco que Italia se nos parece.
Los italianos son cálidos, exagerados, aspavientosos, sentimentales a más no poder, y sobre todo tienen una poderosa necesidad de hablarte todo el tiempo. En el saludo tocan dos besos, y sabe mejor la pizza cuando se come con la mano, y cada comensal prueba la del resto. En una mesa siempre cabe alguien más, y estas se ubican en plena calle, al aperto. Ni siquiera el invierno más jodedor logra encerrar a quienes aprendieron a vivir sin miedos, puertas afuera.
Pero hoy Cagliari no luce igual. Se apagaron los mecheros, se han recogido los toldos y las sillas de los bares. Antes el castigador repique de campanas proveniente de una decena de iglesias servía para apurar a los fieles, y a mí me mandaba a hacer el café. Ahora me despierto con una voz latosa que me recuerda desde los altoparlantes eso que durante toda la noche he querido olvidar: Stai a casa. Non uscire se non è estremamente necessario.
Sucedió en cuestión de días. Si bien a mi llegada al aeropuerto me pareció exagerado aquel operativo de control sanitario, en las calles se respiraba seguridad. Se hablaba del coronavirus, pero era algo que quedaba distante, como una tormenta lunar o una baratija de la lejana China que solo entra si decides importarla.

Este viernes 20 de marzo de 2020, Italia registró un nuevo récord en la cifra de fallecidos con un total de 627 en 24 horas. Los ciudadanos de Cagliari permanecen en cuarentena (Foto: Miguel Ángel Montero).
Italia había sido uno de los primeros países en cancelar sus operaciones aéreas con el gigante asiático, cuando tenía algún sentido todavía identificar la COVID-19 como “neumonía china” o “fiebre de Wuhan”.
En cuestión de días se registraron quince, veinte, treinta casos positivos, y a pesar de la preocupación no se generó todavía la paura colectiva que ahora se trata de ocultar.
Aunque era en la populosa Milán, no se creía que la situación pudiera descontrolarse tanto. Entonces empezó a morir gente y en cuestión de horas fue preciso poner en cuarentena a 16 millones de habitantes en la región que constituye el corazón económico del país. Luego toda la Italia quedaría en aislamiento.
En una de sus entrevistas sobre la crisis, el primer ministro Giuseppe Conte parafraseó a Winston Churchill y le aseguró a la nación: “Es nuestra hora más oscura, pero lo lograremos”, a continuación le recordaba al país que Italia disponía de uno de los sistemas sanitarios más robustos del mundo.
Sin embargo, nada indica todavía un punto de inflexión, y el premier ha asegurado que ni siquiera se ha llegado al momento más crítico, al pico de la infección.
¿Qué se hizo mal? ¿Cómo se llegó a este punto? Italia fue el primer estado europeo en cerrar las escuelas y casi todas las empresas y comercios para frenar la propagación del virus. Se ha brindado asistencia médica gratuita a cada sospechoso o afectado, y el ejecutivo ha destinado 25 000 millones de euros para hacer frente a esta crisis. Cualquier otra impresión es distorsión.
Pero muchos parecen estar seguros de que, aun cuando el coronavirus entraría inevitablemente, se debieron adoptar antes las medidas contentivas, aislar el brote al máximo posible, actuar de manera más milimétrica y efectiva.
Hoy se ha demostrado que no hay sistema sanitario que pueda hacer frente a la pandemia si todos se contagian a la vez.
Son verdades que los italianos se repiten a diario, y sobre todo a las seis de cada tarde, cuando el presidente del Consejo de Defensa y el Ministro de Sanidad lleva a cifras las afectaciones de las últimas 24 horas. Ayer los muertos fueron 627.
En su mayoría son ancianos. Muchos de aquellos que antes sobrevivieron al hambre y los bombardeos, ahora sucumben con la debilidad de sus pulmones a un enemigo sordo, sin rostro, pero tan devastador como una guerra. Mueren solos, sin una mano que apretar.
Los hospitales están abarrotados hasta en sus pasillos, no alcanzan los equipos de respiración asistida y se habla de priorizar a quienes tienen más posibilidades de sobrevivir. Una enfermera se suicidó en Venecia.
En Cagliari, una de las ciudades menos afectadas del país, las pocas personas que todavía salen a hacer compras de alimentos o artículos de primera necesidad deben portar un documento emitido por el Ministerio de Interior y firmado por ellos mismos, de lo contrario podrían ser multados o detenidos por la Policía.
La gente esquiva hasta la mirada. Aun cuando se ha repetido que los niños pueden ser un vehículo eficaz y asintomático para la transmisión del virus es notable cómo se evita más a los viejos que a los jóvenes. Y los viejos se evitan a sí mismos.
Antes, la peste bubónica, la malaria, el cólera o la viruela esquilmaron ciudades enteras, pero es la guerra el referente más cercano para explicar el desconcierto y la consternación de estos días. Hasta los más jóvenes cuando te hacen una llamada terminan hablándote de la guerra y de aquellos episodios que evidentemente no vivieron.
La gente también canta y cuelga banderas en sus balcones, y se repite que todo va estar bien. “La respuesta, inmunológica o de resistencia, será más efectiva si desterramos el miedo”, explicaba ayer un terapeuta en la televisión y no sé por qué todo me resultó más distópico aún.
Vuelve el altoparlante con las indicaciones de sobra conocidas. Yo termino el café y busco un poco de música cubana. No dejo de pensar en mi país.

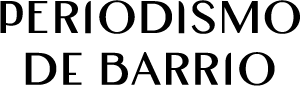

Qué cosa tan linda, Migue. La leo a destiempo, en búsqueda de otro texto para una publicación de Cáritas. Me alegro haber encontrado tus letras y que me hayan sacado estas lágrimas. Un abrazo.