“Sufrí muchísimo [por] una contradicción de querer cambiar lo que era y no poder hacerlo. Entre el sufrimiento de querer vivir la fe y no poder vivir mi vida. Llegué a desear la muerte. Así pasé un año y medio en una depresión muy profunda, me levantaba y no tenía valor para suicidarme, pero deseaba morirme”. Ariel Hernández es un sobreviviente de terapias de conversión en Cuba. No es el único y, probablemente, tampoco sea el último.
En un contexto regional en el que países como Colombia y México debaten la aprobación de leyes que prohíban las “terapias de conversión”, en Cuba no hay normas específicas y ni siquiera se discute lo que ocurre con personas como Ariel. Son escasos los testimonios de sobrevivientes que pueden encontrarse en medios de prensa cubanos. No obstante, el de este joven del occidente del país y los narrados por otros dos para este reportaje describen prácticas en espacios religiosos que aprovechan la falta de discusión social sobre el tema y las particularidades políticas de la isla, con un severo impacto psicológico y emocional en las víctimas.
No se consideran “terapias” en sentido estricto, pero el nombre ayuda a que su práctica parezca inocua —o incluso necesaria— en los ámbitos asociados a iglesias cristianas conservadoras que operan en Cuba con cierta tolerancia del gobierno, al menos si las comparamos con otras organizaciones ajenas al aparato estatal. Sin llegar a tener el nivel de influencia política directa que ejercen en otros países, sí comparten algunas características comunes: son colectivos organizados y unificados tras consignas claras como la promoción de una agenda conservadora en materia de género y derechos reproductivos, además de contar con cuantiosos recursos en un momento de enormes carencias en la Isla.
Una serie de limitaciones frenan el alcance de las iglesias y sus campañas de promoción de las “terapias”, pero no lo impiden. El monopolio estatal de las comunicaciones les cierra el acceso a canales de televisión y emisoras de radio, así que han empleado medios alternativos, como los canales de YouTube, cuentas en redes sociales y una sección particular en el conocido Paquete Semanal. Tienen productoras de música y video y organizan eventos musicales, como el concurso Tu Voz Adora. Todo este despliegue convierte a los pastores en líderes culturales y de opinión en la esfera pública.
Junto a lo anterior, en medio de la profunda crisis económica en la que se encuentra el país, el mensaje de los pastores evangélicos se dirige principalmente a personas en situaciones de vulnerabilidad. Más que el discurso, han ido desarrollando un importante trabajo social construido sobre las debilidades del Estado, lo que les ha conseguido un fuerte arraigo popular y un capital político que han sabido utilizar para promover sus ideas discriminatorias y las prácticas contra personas no heterosexuales.
De hecho, durante las discusiones sobre la inclusión del matrimonio igualitario, primero como parte de la Constitución y luego en el Código de las Familias, las iglesias evangélicas se unieron y midieron fuerzas con el Estado. En 2019, el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) suspendió su ya tradicional Conga contra la Homofobia poniendo como excusa “la actual coyuntura que está viviendo el país”, sin más detalles, por lo que la cancelación se atribuyó a las presiones de grupos evangélicos.
En 2021, varias organizaciones religiosas asociadas bajo el nombre “A la escuela pero sin ideología de género” recogieron unas 140.000 firmas para oponerse a la Resolución 16/2021 del Ministerio de Educación (MINED) mediante la que se aprobaba un nuevo programa de educación integral en sexualidad con enfoque de género y derechos sexuales y reproductivos en el Sistema Nacional de Educación. El aplazamiento de la implementación de dicha resolución por el MINED, meses después de su aprobación, ha sido igualmente percibido como una concesión a la presión ejercida. La resolución, que pudiera ser la política pública que más contribuya a educar a la sociedad acerca de los derechos de la ciudadanía sexo-género diversa, continúa sin implementarse.
Un universo de prácticas dañinas
“Terapias de conversión” es, en realidad, un nombre popular que sirve como paraguas para nombrar una serie de prácticas que buscan conseguir en la persona en cuestión una expresión de género alineada con normas binarias y estereotipadas, una identidad cisgénero y/o lograr conductas correspondientes con la heterosexualidad. Consideran como problemática, indeseable, pecaminosa o demoníaca cualquier manifestación que se desvíe de la cisheteronormatividad o del modelo de sexualidad tradicional. Este conjunto de intentos sostenidos por “corregir” la orientación sexual ha tenido varias maneras de nombrarse: terapia reparativa, terapia reintegrativa, terapia de reorientación, terapia ex-gay y cura gay, entre otras.
Sin embargo, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (ILGA) no considera adecuado, por diversos motivos, el uso del término “terapia” para nombrarle. En primer lugar, porque implica que estas características son enfermedades o que hay algo que se puede “curar” o “sanar” en aquellos que no son cisgénero, no se ajustan a los parámetros de masculinidad o feminidad establecidos, o no son heterosexuales. En segundo lugar, transmite la idea de que estas prácticas se basan en conocimientos médicos o científicos sólidos. Por último, la gama de prácticas que se utilizan es tan amplia y diversa que el término “terapia” no describe con precisión la naturaleza de muchas de ellas.
A partir del 2009, la Asociación Americana de Psicología (APA) adoptó el término “Esfuerzos de Cambio de Orientación Sexual” (ECOS) para describir todos los medios utilizados para intentar cambiar la orientación sexual, incluyendo técnicas conductuales y psicoanalíticas, enfoques médicos, religiosos y espirituales. Más recientemente dicho término se amplió a Esfuerzos de Cambio de la Orientación Sexual, Identidad y/o Expresión de Género (ECOSIEG), que utilizaremos en este reportaje.
Algunos informes internacionales, como el publicado en 2020 por el Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura, identifican al menos 68 países en los que se practica algún tipo de ECOSIEG. Algunos ejemplos incluyen: terapia conversacional o psicoterapia (como exploración de los acontecimientos vitales para identificar la supuesta causa); terapia de grupo; medicación; Desensibilización y Reprocesamiento por Movimientos Oculares (EMDR, por sus siglas en inglés), en el que un individuo se centra en un recuerdo traumático mientras experimenta simultáneamente una estimulación bilateral; electroshock o terapia electroconvulsiva (TEC); tratamientos aversivos; exorcismo o limpieza ritual; golpear al individuo con un palo de escoba mientras se leen versículos sagrados o quemarle la cabeza, la espalda y las palmas de las manos; alimentación forzada o privación de alimentos; desnudez forzada; condicionamiento del comportamiento (por ejemplo, obligar al individuo a vestirse o a caminar de una manera determinada); aislamiento; abuso verbal; humillación; hipnosis; confinamiento en hospitales; palizas; y violación “correctiva”.
Esas prácticas basadas en la religión enmarcan a todas las personas como heterosexuales potenciales cuyo género coincide con su sexo de nacimiento (en un modelo binario cisgénero de sexos masculino y femenino). La desviación de este modelo de identidad social heterosexual y cisgénero se presenta como un “quebrantamiento sexual”. Esta idea suele mezclar y confundir las diferencias entre orientación sexual e identidad de género, y considera que cualquier diversidad en estos rasgos tiene una causa y un “tratamiento” común. En ese sentido, en ocasiones se mueven en un difuso límite entre religión y psicoterapia, empleando “consejerías pastorales” en las que la persona en cuestión es orientada por un consejero espiritual.
Este método, además de exorcismos públicos, parece ser el más empleado en Cuba en algunos espacios cristianos, de acuerdo a los testimonios recopilados para este trabajo, así como otros publicados en medios digitales y redes sociales.
La voluntad de Dios es que tú seas heterosexual
A Ariel siempre le llamaron la atención las cosas relacionadas con Dios, la fe, la Biblia. Asistió desde pequeño a una iglesia católica. A los 15 años comenzó a ir a una iglesia perteneciente a la Asociación Convención Bautista de Cuba Occidental en su pueblo, Güira de Melena. La religión era el centro de su vida.
Mientras cursaba el preuniversitario notó que le atraían personas de su mismo sexo e inmediatamente sintió vergüenza. Para él, fue una gran contradicción que la Biblia y las enseñanzas de la iglesia le presentaran un modelo heterosexual contrario a su orientación sexual. Con el tiempo, esas contradicciones fueron aumentando.
En la universidad trabajó en el ministerio universitario de La Habana y, allí, algunas muchachas comenzaron a interesarse en él. Ariel estaba seguro de que Dios quería que fuera heterosexual: “De hecho, mucha gente me decía ‘Ariel, la voluntad de Dios es que tú cambies’ y yo me lo creía. Al tratar de presionarme sufrí muchísimo. Me sentía miserable, sentía mucha vergüenza”, cuenta.
Una de las cosas que más le afectaron fue el temor a que la gente supiera que era homosexual. Cayó en una fuerte crisis al tener que decidir entre dos opciones: vivir su vida como homosexual o vivir la fe cristiana. En esa guerra interior, Ariel escogió vivir la fe cristiana. “Así que nunca tuve ninguna experiencia homosexual, siempre viví siéndole fiel a Dios”.
La Convención Bautista de Cuba Occidental, a la que pertenecía Ariel, es una de las organizaciones religiosas más conservadoras de la isla y fue una de las que más se opuso a la aprobación del matrimonio igualitario. Algunas investigaciones sugieren que la afiliación a una institución de este tipo provoca una mayor homonegatividad interiorizada. La condena a la que se enfrentan las personas LGBTIQ+ conduce a sentimientos de culpa y vergüenza, como los que sintió Ariel, que pueden desembocar en autodesprecio, depresión e ideación suicida.
Estos estudios también advierten que las personas LGBTIQ+ que son miembros activos de religiones conservadoras tendrán dificultades para conciliar su identidad sexual con sus creencias religiosas.
Ariel daba clases en la escuela dominical, tocaba el piano y la guitarra en el grupo de alabanzas, era vicetesorero de la iglesia. A los 30 años de edad no aguantó más la angustia y le comentó a su pastor que era homosexual. La respuesta que tuvo fue “la voluntad de Dios es que tú seas heterosexual y los cristianos tienen que hacer la voluntad de Dios. Así que Dios quiere que tú cambies”. Ariel le dijo que ya lo había intentado infructuosamente y que el deseo de su corazón era poder servir a Dios viviendo en soltería, en celibato, negándose a sí mismo y luchando contra su orientación sexual hasta el final de sus días. El pastor le dijo “no, ese modelo de vida que tú quieres no es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es la heterosexualidad. Dios te hizo hombre y tienes que tener una mujer al lado”.
Así comenzó un proceso de consejería pastoral de muchos meses para Ariel. El pastor le dijo que no había logrado cambiar porque lo había intentado solo, sin consejería pastoral y sin ayuda psicológica. “Necesitas apoyo. Necesitas ayuda”, le aseguró.
Según Ariel, las consejerías estaban enfocadas en dos direcciones. Una, en identificar y reforzar su masculinidad desde una perspectiva bíblica y, otra, desde una psicológica.
“Desde el punto de vista de mi pastor, la orientación homosexual era el resultado de una deficiencia al no tener un modelo masculino, o sea, un padre, y un reforzamiento de modelos femeninos. Y entonces había que apropiarse de esa identidad masculina, primero, desde la Biblia. Entendiendo que Dios me hizo hombre, utilizando el clásico pasaje de Génesis 1, 27 y 28, que dice que Dios nos hizo varón y mujer, y la historia de Adán y Eva. Recuerdo que una vez me puso un testimonio de experiencias de conversión de vida, un video de YouTube, para que viera cómo personas homosexuales podían cambiar con el poder de Dios y a través de la oración y este proceso”.
Además de la parte religiosa, en la que el pastor le daba un estudio bíblico de la hombría y ponía varios ejemplos de lo que es ser hombre, había una parte psicológica en la que exploraban posibles “daños” o “traumas” que supuestamente habían conducido a Ariel a desviaciones de la sexualidad “normal”. Estas son técnicas propias de lo que se conoce como terapia reparativa o regenerativa, que son formas de psicoterapia.
Le formularon preguntas como: “qué cosas yo extrañaba de mi papá, qué me gustaría imitar de mi papá, qué experiencias dolorosas tengo [por] no tener la presencia de mi papá, cómo mi mamá ejercía control sobre mi vida…”. Ariel lo interpretó como una manera de reconectar con su masculinidad y se sentía profundamente incomprendido. Implicaba, para él, que los demás no veían al hombre que siempre había sido. Su identidad de género nunca había estado en duda, pues coincidía con su sexo asignado al nacer, por lo que esta sugerencia le resultaba extraña y angustiante.
Las teorías que sustentan estas prácticas parecen apoyarse en las ideas del psicólogo Joseph Nicolosi, quien fundó en 1992, junto a los psiquiatras Charles Socarides y Benjamin Kaufman, la Asociación Nacional para la Investigación y Terapia de la Homosexualidad (NARTH, por sus siglas en inglés). Esta organización se convirtió en una de las principales promotoras de la llamada “terapia reparativa”. Aunque se presentaba como una entidad profesional y no religiosa, sus líderes mencionaban valores espirituales en sus publicaciones y mantuvieron vínculos con ministerios y redes religiosas a nivel mundial que abogaban por los ECOSIEG. En 2014, cambiaron su nombre a Alianza para la Elección Terapéutica y la Integridad Científica (ATCSI, por sus siglas en inglés), bajo el cual siguen teniendo presencia.
En un artículo publicado por la Crisis Magazine en diciembre de 2016, Nicolosi afirmaba que “el conflicto básico en la mayoría de los casos de homosexualidad es el siguiente: el niño —normalmente un niño sensible, más propenso que la media a las lesiones emocionales— desea el amor y la aceptación del progenitor del mismo sexo, pero siente frustración y rabia contra él porque este niño en particular percibe al progenitor como insensible o abusivo”.
Actualmente, el hijo de Nicolosi, Joseph Nicolosi Jr., dirige la Asociación de Terapia Reintegrativa, fundada por él mismo. Dicha asociación, como otras que brindan este tipo de servicios, dice distanciarse de las “terapias de conversión”, las que tachan de poco profesionales. Establecen la diferencia en que su objetivo no es cambiar la sexualidad del cliente, sino que, al resolver el “trauma”, su orientación puede cambiar como resultado secundario.
En el caso de Ariel, las sesiones se asemejan a las empleadas alrededor de 2013 en Estados Unidos, según describe un estudio publicado ese año. Las “terapias” descritas incluían buscar las causas de la homosexualidad, minimizar atracciones hacia el mismo género y aumentar las heterosexuales, fomentar relaciones no sexuales con personas del mismo género, y aumentar la participación en “actividades típicas” de su género y en prácticas espirituales o religiosas, sin utilizar terapia de aversión. La imposibilidad de cambiar en conflicto con el deseo de hacerlo contribuían a la intensificación del sufrimiento y exacerbaban los sentimientos de culpa y vergüenza.
“Cada sesión de consejería lo que hacía era hundirme más en mi depresión. Me hacía sentir más culpable, más miserable”, relata Ariel. Un sábado por la mañana llegó llorando a casa del pastor y le dijo que no aguantaba más. Le confesó que había pensado en suicidarse. El pastor le dijo entonces que su caso se iba de sus manos y le recomendó ir con dos psicólogos que eran ministros cristianos y trabajaban con Exodus Internacional para que ellos le dieran un apoyo psicológico más profesional. Ariel nunca los llamó porque estaba convencido de que su caso “no tenía solución”. Luego supo del cierre de la organización.
A Ariel le aterraba la idea de que alguien más de su iglesia supiera que él era homosexual. “Me sentía con vergüenza, sucio, me sentía como un leproso dentro de la iglesia, sentía que si la gente se enteraba [de] que era homosexual no podría ejercer mi ministerio”. En esa crisis, decidió dejar de asistir a su iglesia, aunque siguió negando su sexualidad y negándose a vivir lo que llamaba “la vida gay”.
Comenzó entonces a visitar otras iglesias de manera anónima. Iba y se sentaba en el último banco y lloraba recordando sus experiencias. En ninguna se sentía bien. El sueño de su vida era ser pastor y por eso se había sacrificado a sí mismo. Sintió que ese sueño se había ido a pique, que tenía las puertas cerradas. Todo esto lo condujo a una depresión que duró aproximadamente un año y medio.
A diferencia de lo que le decía el pastor, la relación entre Ariel y su papá siempre fue buena. Cuando le confesó, en medio de la crisis, que era homosexual, su padre le brindó el apoyo incondicional que necesitaba, sugiriéndole incluso que se alejara de la iglesia por su bienestar. Gracias a esto pudo superar ese difícil momento. Unos años después, en 2019, supo de la fundación de la Iglesia Verdad y Refugio Inclusivo de Cuba y se unió al colectivo. Hoy es pastor de esta iglesia y aspira a crear otros espacios donde gente como él pueda adorar a Dios y vivir la fe sin renunciar a su sexualidad.

Ariel acompaña al piano un culto de la Iglesia Verdad y Refugio Inclusivo en La Habana. Foto: Dennis Valdés Pilar.
Exodus y las muchas cabezas de una misma hidra
Exodus International fue una organización sin ánimo de lucro cristiana e interdenominacional —aunque más estrechamente asociada con las denominaciones protestantes y evangélicas—, fundada en 1976 por Frank Worthen en Estados Unidos. La organización afirmó originalmente que la reorientación de la atracción por el mismo sexo era posible. En 2012, el entonces presidente de Exodus International, Alan Chambers, reconoció públicamente que la gran mayoría de las personas que habían participado en programas para cambiar su orientación sexual —“el 99,9 %”, según sus palabras— no habían logrado hacerlo, y admitió que esos esfuerzos podían resultar dañinos. Al año siguiente, cerró la organización y Chambers pidió disculpas por el “dolor y el daño” que habían sufrido los participantes en sus programas.
Aunque Exodus International (EI) ya no opera, muchos de sus ministerios miembros siguen haciéndolo, ya sea formando nuevas redes, uniéndose a otras ya existentes u operando de forma independiente. De hecho, desde 2004, EI había cambiado su nombre a Exodus Global Alliance (EGA) como organización paraguas, según la historia de esta organización publicada en su propio sitio web oficial y eliminada del mismo en 2015. EGA sigue operando, aunque desde hace varios años ha removido de su página oficial mucha información relacionada con su composición, sus objetivos, sus contactos y cómo encontrar ayuda.
No se puede afirmar que quien sometió a Ariel a psicoterapia para cambiar su orientación sexual ni los contactos de Exodus International en Cuba que le fueron dados sean personas profesionales de la salud mental. Según el informe “Poniendo Límites al Engaño”, publicado por ILGA en 2020, sin embargo, “existe la posibilidad de que profesionales de la salud mental con licencia (o sin licencia) participen y trabajen para organizaciones religiosas que brindan servicios destinados a intentar modificar la orientación sexual, mientras usan sus conocimientos y habilidades profesionales”.
Tal es el caso de Esly Carvalho, quien trajo Exodus a la región y fue la primera representante de Exodus Latinoamérica, organización asociada a EGA que fundó en 1994. Carvalho es Doctora en Psicología por la California Coast University y especialista en la técnica de desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares (EMDR, por sus siglas en inglés). En 2007 fundó EMDR Iberoamérica, de la que fue presidenta hasta 2013.
La Doctora Carvalho no muestra en su currículum profesional vinculación alguna con Exodus, aunque en la información borrada del sitio oficial de EGA, así como en la página de Exodus Latinoamérica, aparece vinculada a esta organización desde que en 1981 tradujera al portugués una entrevista a Worthen publicada por la revista Christianity Today. En 1996, un artículo suyo titulado “¿Pueden cambiar los homosexuales?” fue compartido en la página de EGA. En el texto, Carvalho afirmaba que la identificación como homosexual en los varones se debe a una ruptura de las relaciones entre padres e hijos, entre otras teorías que parecen disparatadas a luz de hoy, y aseveraba que “nadie nace homosexual y por eso hay esperanza de revertir la situación”.
Exodus Latinoamérica, que desde 2002 tiene su sede en Cuernavaca, México, permanece igualmente en activo, a pesar de haber cambiado su página oficial a una nueva con diferente dominio y sin la información sobre los ministerios que pertenecen a la organización. Tan activa está que incluso convocaron a la 8a Jornada de Restauración “Libres en Su Verdad” Jn. 8:32 a celebrarse en México el 17 y 18 de octubre de 2025, como evento exclusivo para creyentes y dirigido a pastores, líderes, consejeros y cristianos en general. Desde el cierre en 2013 de Exodus International, que les servía de apoyo administrativo, pasaron al amparo de un ministerio llamado Restored Hope Network.
En 2020, el diario El Surti publicó un reportaje sobre Exodus en Latinoamérica, y sobre su capítulo en Brasil. El texto aborda las prácticas de las dos oficinas que operan en la región, así como de otros ministerios y su articulación política con parlamentarios, miembros de los poderes ejecutivos y judiciales de varios países de América Latina con el objetivo de menoscabar los derechos LGBTIQ+ y luchar contra la prohibición de las terapias de conversión.
En su reportaje “Inconvertibles”, la revista feminista Volcánicas expone varios testimonios de “terapias de conversión” en diferentes países de la región, así como de diversas organizaciones confesionales involucradas en estas prácticas. En 2023, publicaron una segunda parte con más historias y los resultados de una encuesta realizada a partir del primer texto.
Según el informe de ILGA, las organizaciones basadas en la fe o la religión son actualmente los promotores más activos y prominentes de ECOSIEG, lo que ha ido en aumento desde la despatologización de la homosexualidad y con la creciente aprobación de leyes que prohíben este tipo de prácticas en operadores de salud mental. Por estos mismos motivos, también han “mutado” su discurso y las maneras en que se presentan. Muchos niegan brindar “terapias de conversión” y hasta las critican y se distancian de ese enfoque. La manipulación del lenguaje hace que sea difícil identificarlas.
Adiel González Maimó, quien brindó su testimonio para este reportaje y es cristiano practicante además de activista por los derechos LGBTIQ+ en Cuba, considera que en la isla no existen, al menos de manera formal, clínicas de “reorientación sexual”. El motivo que argumenta es que en el país no existen clínicas privadas de ningún tipo, lo que tiene que ver con el propio sistema centralizado de salud cubano. Tampoco conoce de campamentos clandestinos u otro tipo de establecimientos donde se brinden este tipo de servicios. De lo que sí puede dar cuenta es de formas, veladas o no, en las que dentro de algunas iglesias fundamentalistas se busca la reorientación sexual o la conversión de personas LGBTIQ+ a personas heterosexuales. Pone como ejemplo los encuentros para hablar sobre sexualidad en los cuales se incita a las personas con “sentimientos homosexuales” a buscar la bendición de Dios para que ese pecado sea extirpado de ellos.
Por otra parte, dentro del propio fundamentalismo cristiano, explica Adiel, no todo el mundo entiende la homosexualidad de la misma manera. Así, por ejemplo, las iglesias bautistas más tradicionales, como en la que él creció, consideran la homosexualidad como un pecado al mismo nivel de otros pecados y que son producto de la voluntad humana. “Eso significa que la persona tiene la capacidad, si busca mucho la oración y la ayuda del Espíritu Santo, de salir de ese tipo de sentimiento y podrá resistir esa tentación”.
Otras corrientes entienden que esos sentimientos no son elegidos por la persona que los sufre, pero que esta sí puede, con la ayuda de Dios, abstenerse de practicarlos. Según Adiel, las iglesias de corte pentecostal y carismático —particularmente las más fundamentalistas— tienden a ver la homosexualidad como una posesión demoníaca. O sea, las personas son así porque están poseídas por los demonios de la homosexualidad y, por tanto, deben pasar por un proceso de exorcismo para poder sanarse y volver a ser heterosexuales.

La condena a la que se enfrentan las personas LGBTIQ+ conduce a sentimientos de culpa y vergüenza. Foto: Dennis Valdés Pilar.
Ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres…
Según el informe “Entre ‘curas’ y ‘terapias’: esfuerzos de ‘corrección’ de la orientación sexual e identidad de género de personas LGBTI+ en Brasil” de All Out y el Instituto Matizes, el hecho de que una persona acepte someterse a estas prácticas está influenciado por el entorno en el que ha crecido. La percepción de sí misma como “un error” y la creencia en un modo “correcto” de relacionarse afectiva y sexualmente son moldeadas por la exposición a discursos sobre “desvío”, “pecado”, “aberraciones”, “lo que dice la Biblia” y lo que “agrada o no a Dios”. Estos mensajes, presentes en sermones, charlas religiosas y discursos familiares, aunque no siempre dirigidos directamente a la persona, contribuyen a una socialización que refuerza la idea de que su identidad es incorrecta y lo que ellos mismos, en colaboración —o no— con sus familias, redes de apoyo y grupos religiosos, deberían hacer para “corregir” este “problema”.
En ese sentido, el testimonio de Adiel González Maimó es muy ilustrativo. Creció en una familia cristiana y asistió desde pequeño a una iglesia de la Convención Bautista de Cuba Occidental en Matanzas. En los encuentros para hablar sobre sexualidad, las personas eran incitadas a buscar la bendición de Dios para ser sanados y resistir también la tentación de tener siquiera pensamientos homosexuales, que son considerados un pecado. Adiel todavía recuerda un encuentro específico con un pastor en el que, usando un texto bíblico de Corintios, decía que “en la Biblia se afirmaba que existían personas homosexuales que habían elegido ser así, pero que al mismo tiempo habían cambiado esa tentación, ese pecado, y habían dejado de ser homosexuales y, por tanto, era perfectamente posible hacerlo siempre que buscáramos con corazón sincero a Dios”.
Otra cosa que relata como importante para la iglesia es que, basándose en el mismo texto, los hombres tenían que ser “bien machos”. Es decir, de un modo estereotipado, “que hablen ‘fuerte’, que se sienten con las piernas abiertas, que sean rudos, que no sean flojos, porque el propio amaneramiento era también pecado. O sea, la expresión de género femenina en un hombre era también considerada pecado y mientras más estereotipado, mientras más macho fuera el hombre, más cercano a Dios estaba. Esas eran enseñanzas muy fuertes que nos metían en la cabeza a los jóvenes de la iglesia”.
Alrededor de los once años Adiel ya estaba convencido de que no era heterosexual. Al igual que Ariel, quien perteneció a la misma denominación religiosa, desde el momento en que descubrió su homosexualidad comenzó en él una lucha interna muy dura. Incentivado por las orientaciones de los pastores, se encerraba en su cuarto, se golpeaba en el pecho y en la cabeza, gritaba llorando para que Dios lo cambiara. “Mientras más tú te laceraras, más Dios iba a ver tu arrepentimiento, Dios iba a ver tu disposición a cambiar. Era lo que los pastores nos enseñaban. Y entonces, mientras más tú te castigaras a ti mismo e intentaras reprimir esos deseos carnales, pues más Dios iba a ayudarte [a] cambiar”. Así vivió durante nueve años.
En medio de todo ese proceso, en 2005 Adiel entró en el Instituto Preuniversitario de Ciencias Exactas (IPVCE) de Matanzas y comenzó una nueva etapa, porque hasta ese momento solamente conocía a su círculo dentro de la Convención Bautista Occidental. En el IPVCE se relacionó con un grupo formado desde hacía tiempo por cristianos que provenían de diversas denominaciones y que funcionaba como una especie de refugio para los cristianos en la escuela. Con ellos descubrió otras formas de encarar la homosexualidad dentro del cristianismo, como los exorcismos y la “imposición de manos”, ya que esas no son prácticas propias de las iglesias bautistas. Las iglesias carismáticas, pentecostales y evangélicas, tienden a creer más en los demonios, en la posesión demoníaca y en los exorcismos.
En los cultos de estas denominaciones es una práctica común invitar a las personas a acercarse al altar, considerado el lugar más sagrado, para orar por ellas por alguna razón específica. Adiel recuerda que, en uno de los cultos interdenominacionales que hacían, el pastor dijo: “Quiero orar por todas las personas que tienen sentimientos homosexuales, que están luchando con eso y necesitan que Dios los sane, que les quite ese demonio que los atormenta. No es necesario que vengan todos, pueden venir en grupos”. Una de esas personas que pasó al frente fue Adiel. “El pastor dijo que no oraría por todos, sino solo por aquellos que el Espíritu Santo le indicara que necesitaban esa oración. Fue tocando a distintas personas y, ¡oh, milagro!, me tocó a mí”.
Describe el proceso con cierta dificultad. Dice que le pusieron una mano en la frente y comenzaron a orar, empujándole suavemente. Esto, junto con la glosolalia o don de lenguas (que en el pentecostalismo se considera un lenguaje divino desconocido al hablante o lenguas angélicas), la música, los gritos, y el ambiente, intentaba inducir a un “estado de enajenación”. Pero ese no fue el momento más duro que encontró en otras denominaciones.
En un culto de sanidad de la Iglesia Metodista de Matanzas vio por primera vez un exorcismo. Durante el servicio, el pastor pidió a varias personas que pasaran al frente para orar por ellas, con el objetivo de “sanarlas”. Una persona, cuya identidad de género no pudo definir con certeza puesto que vestía ropa ajustada asignada al género masculino y llevaba el cabello largo recogido en un moño, asistía al servicio religioso y estaba inmersa en su oración con los ojos cerrados y las manos levantadas. El pastor pasó por las filas y, al llegar a esta persona, la tomó de la mano y la llevó al altar. Pidió a otros dos líderes de la iglesia que lo acompañaran a orar, afirmando que era un “varón de Dios”.
La colocaron de rodillas frente al altar, mientras el pastor y los dos líderes le rodeaban y ponían sus manos encima de su cuerpo. Sin preguntarle si deseaba participar, el pastor comenzó a realizar un exorcismo, ordenando al “espíritu de homosexualidad” que abandonara ese cuerpo. Sometida y humillada, la persona gritaba y se estremecía mientras el pastor insistía en liberar al “varón del Señor”. El resto de la iglesia se encontraba enajenada, orando, y Adiel, sentado, observaba con pavor todo el espectáculo.
La experiencia de otro de los testimoniantes en la Iglesia Metodista de Santa Clara, sin embargo, fue diferente. Ernesto* salió del clóset mientras aún formaba parte de la congregación. Durante una conversación con el pastor, este le dijo que la atracción hacia personas del mismo sexo era el resultado de influencias sociales y mediáticas, e intentó encontrar una causa en factores como el divorcio de los padres o el abuso sexual, pero al no poder hallar una razón que se ajustara a su caso, se mostró desconcertado.
A pesar de ello, al ser la homosexualidad un pecado ante los ojos del pastor, Ernesto fue relegado a una posición pasiva dentro de la iglesia, perdiendo su participación activa en el grupo de alabanzas. Esta exclusión fue dolorosa, ya que el servicio en la iglesia lo realizaba por amor y fe, sin recibir compensación alguna. Fue difícil aceptar que alguien, también imperfecto, tomara la autoridad para quitarle la oportunidad de servir. Ernesto continuó asistiendo a la iglesia, disfrutando del entorno y la tranquilidad que aún encontraba allí. Sin embargo, con el tiempo, al descubrir otros espacios donde podía servir con autenticidad, decidió que ese lugar ya no le servía y terminó alejándose. Actualmente asiste a una iglesia de la Fraternidad de Iglesias Bautistas de Cuba (FIBAC), que tiene un enfoque más tolerante con la diversidad sexual.
La experiencia de Ernesto en la iglesia metodista estuvo marcada por la fuerte autoridad del pastor, que tenía el poder de decidir lo que era aceptable sin permitir cuestionamientos. Este poder incluía el manejo del tema de la diversidad sexual, que era abordado de manera especialmente agresiva en comparación con otros temas considerados pecaminosos. Aunque Ernesto ya no está involucrado en la vida de la iglesia metodista, reconoce que dentro de la misma denominación pueden existir iglesias con visiones más inclusivas y acogedoras, como las que ha conocido en otros países de Latinoamérica, donde la diversidad es vista como parte del plan de Dios y no como una aberración.
Otros testimonios y el “diseño original”
Los testimonios públicos sobre ECOSIEG en espacios religiosos en Cuba son muy escasos y no necesariamente constituyen denuncias. En la búsqueda realizada para este reportaje pudieron encontrarse solo dos testimonios publicados por Tremenda Nota, uno publicado por Q de Cuir y dos videos en YouTube de personas que afirmaban haber sido “cambiadas” por Dios. Asimismo, pocos textos abordan directamente las “terapias de conversión”.
Uno de esos testimonios es el de Osmel Padilla, quien a los 18 años decidió unirse a la Iglesia Pentecostal de las Asambleas de Dios en Santiago de Cuba. Con el tiempo, los líderes juveniles comenzaron a acosarlo cuando sospecharon que tenía una relación con su mejor amigo o que sentía cosas por él. Según Osmel, en esta iglesia existía un servicio especial para personas percibidas como LGBTIQ+. Identificaban a jóvenes “amanerados” y los sometían a una disciplina particular. El líder de jóvenes, un diácono y un ministro laico interrogaban a la persona buscando causas de su “amaneramiento” y “homosexualidad” en su historia familiar, como abuso sexual en la infancia o la ausencia de un “patrón masculino”. La disciplina a la que fue sometido en Asambleas de Dios incluyó aislamiento social, reuniones con los ministros y la imposición de tutores que le sirvieran de modelo de comportamiento masculino.
En medio de la propaganda a favor del “diseño original”, en el marco del plebiscito constitucional de 2019, Osmel luchó con la creencia de que Dios lo cambiaría, sintiéndose confuso y temeroso de que alguien descubriera la verdad, al igual que Ariel. Agobiado por la situación, ese mismo año decidió dejar Santiago de Cuba y se mudó a La Habana. Aunque huyó del fundamentalismo religioso, al llegar se unió a una iglesia bautista libre, de la que pronto se alejó al ver que la situación se repetía.
Asambleas de Dios es una de las denominaciones pentecostales que más vehementemente defiende los “valores tradicionales”. Manuel de la Cruz, quien también perteneció a una congregación de esta denominación en el Cotorro, fue expulsado de su casa y luego de la iglesia por “haber asumido conductas sexuales desviadas de la voluntad de Dios y juntarse con personas mundanas y homosexuales”. Los líderes, además, prohibieron a los miembros de la congregación tener algún trato con él.
Manuel, Osmel y otros activistas protagonizaron a mediados de 2022 una acción por los derechos LGBTIQ+ en medio de un culto público de Asambleas de Dios en el malecón habanero, luego de que uno de los líderes emitiera comentarios homofóbicos como parte de su prédica. La declaración emitida por la iglesia sobre esos hechos aseguraba que tenían “mucho amor que darles a la comunidad LGBT”, aunque “buscando que todo pecador se arrepienta y alcance la salvación, al ser convencido de pecado, justicia y Juicio por el Espíritu Santo”.
El testimonio de Mónica Gordillo Rodríguez, escrito por Yuliet Teresa Villares y publicado por Q de Cuir en 2020, expone la violencia espiritual que sufrió en la Iglesia Metodista en Cuba de Morón, en Ciego de Ávila, debido a su orientación sexual. En un evento eclesiástico, Mónica, tras ser testigo del abuso y la humillación a un adolescente de 14 años durante un exorcismo para “curar” su homosexualidad, decidió intervenir y salir con él del lugar. El muchacho había sido llevado al altar por su madre y no era la primera vez que era expuesto a este tipo de intervenciones. El texto de Villares aborda el tema desde la perspectiva de la violencia espiritual.
Entre 2018 y 2019 se hizo relativamente famoso en la isla Adrián Pose, un pastor que prometía excéntricos milagros que iban desde recargas telefónicas hasta curar la homosexualidad. En una entrevista concedida a Tremenda Nota en 2019 afirmaba: “he hecho par de liberaciones a homosexuales. Nosotros no los rechazamos en nuestro templo. Solo queremos introducirles el fuego de Dios y liberar sus ataduras, curarlos”. En un video que todavía puede encontrarse en el canal de YouTube de su templo Casa de Gloria, en Marianao, se muestra un exorcismo practicado a una persona homosexual. Aunque Pose emigró a Estados Unidos, Casa de Gloria sigue funcionando.
Otra iglesia con sede en Marianao es mencionada en un video publicado en su canal por la realizadora Sisy Gómez en 2019. En el material una joven afirma haber sido cambiada por el poder de Dios y liberada de la maldición y el pecado del “homosexualismo” después de entrar a la iglesia Alcance Victoria Cuba, perteneciente a la Asociación Convención Bautista de Cuba Occidental (ACBCOcc). Una mujer de la iglesia también habla de ella, de su orientación sexual y su expresión de género. En segundo plano se observa al pastor Abel Pérez Hernández predicando.
Alcance Victoria suscribió la declaración de ACBCOcc a raíz de una entrevista realizada por Russia Today, transmitida por la televisión cubana, a la pastora Elaine Saralegui, de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana, una iglesia afirmativa con las personas LGBTIQ+. En dicho comunicado, la ACBCOcc dice no despreciar a los homosexuales, aunque consideran que “la homosexualidad es un pecado del que es necesario arrepentirse”, y aseguran que muchos han logrado el arrepentimiento y se han convertido en miembros plenos de la iglesia. Asimismo, la página en Facebook de Alcance Victoria Cuba compartió en 2021 un texto del pastor Abel Pérez con declaraciones similares en las que afirmaba que Alcance Victoria ha aceptado a varias personas LGBT con amor y respeto “ya que los veíamos y aún los vemos como Tesoros de la Oscuridad”, al tiempo que expresa su desacuerdo con el nuevo Código de las Familias, la legitimación de la comunidad LGBTQ+ y la ideología de género.

Ariel (en el extremo izquierdo) junto a otros miembros de la Iglesia Verdad y Refugio Inclusivo, además de representantes de otras dos denominaciones, al finalizar un culto en La Habana en 2024. Foto: Dennis Valdés Pilar.
Un tema del que no se habla
Ninguno de estos enfoques es nuevo ni exclusivo de Cuba. Varios informes consultados para este reportaje apuntan a estrategias y discursos comunes tanto en Estados Unidos y Canadá como en España, Latinoamérica y el Caribe. En Cuba, aunque el país no es ajeno a este tipo de prácticas, los ECOSIEG no forman parte del debate público, tampoco existen normas legales que los regulen ni su prohibición forma parte de las Demandas de la ciudadanía LGBTIQA+ cubana para el período legislativo 2023-2028.
Durante la lucha por la aprobación del matrimonio igualitario, primero en la Constitución y, luego, en el Código de las Familias, se mencionó mucho la posición de varias iglesias respecto a este tema desde el punto de vista de los derechos. Además de los testimonios publicados por Tremenda Nota, solo un artículo de Manuel de la Cruz, publicado por El Estornudo a mediados de 2022, aborda directamente el tema de las “terapias de conversión”, aunque apenas se sitúa en el contexto cubano. La revista Q de Cuir, por su parte, publicó varios textos enfocados en el avance de los fundamentalismos cristianos en el país, la regulación de las actividades religiosas o la violencia espiritual.
No existen estudios académicos sobre la práctica de los ECOSIEG en Cuba, o al menos no fueron encontrados para este trabajo. Tampoco es posible encontrar pronunciamientos o declaraciones de asociaciones profesionales sobre este tema. En medio de las consultas populares por el Código de las Familias, en abril del 2022, la Sociedad Cubana de Psicología publicó una declaración apoyando este proyecto de ley. El texto, sin embargo, no menciona a las personas LGBTIQ+ ni hace alusión explícita a la orientación sexual o identidad de género, como tampoco se refiere a los ECOSIEG. En las redes sociales del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), de la Sociedad Cubana de Psicología y de la Sociedad Científica Cubana para el Desarrollo de la Familia (SOCUDEF) no aparecen menciones a los esfuerzos para cambiar la orientación sexual o la identidad de género.
El activismo LGBTIQ+ independiente no parece estar más involucrado en el tema. En 2018, un grupo de activistas dio a conocer la Agenda por los Derechos de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans, Intersexuales y Queers en Cuba, la cual, aunque propone modificaciones a varias legislaciones, no hace alusión a los ECOSIEG.
En octubre de 2020, Plataforma 11M publicó una declaración en la que instaba al gobierno cubano a incluir en el cronograma legislativo una ley de culto “que regule las crecientes manifestaciones públicas de conservadurismo político que se gestan dentro de estos grupos religiosos, sin que se coarte el derecho de cada persona a profesar su fe y creencias religiosas”. No incluye posibles regulaciones a las prácticas que ocurren al interior de estas iglesias.
En 2023, otro grupo de activistas publicó sus Demandas de la ciudadanía LGBTTTIQA+ cubana para el período legislativo 2023-2028. Aunque en su punto noveno el texto solicita la inclusión en la nueva ley de Salud Pública de “la atención psicológica especializada a personas que enfrenten procesos relacionados con su orientación sexual y/o identidad de género”, tampoco se refiere directamente a los ECOSIEG.
Ese mismo año, en julio de 2023, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo publicó un informe sobre prácticas de conversión, en el que incluyen recomendaciones que constituyen un modelo de referencia estratégico para el diseño de una legislación exhaustiva y eficaz contra estas prácticas. A la luz de estas recomendaciones, un análisis de la legislación cubana actual revela que, a pesar de contar con un marco constitucional y familiar avanzado en materia de igualdad, no discriminación y protección de la dignidad humana, Cuba presenta un vacío legal específico en lo que respecta a la prohibición de las prácticas de “conversión”. La protección actual es indirecta e insuficiente, especialmente en lo relativo a la definición, la prohibición universal en todos los contextos, el establecimiento de sanciones específicas y disuasorias, la irrelevancia del consentimiento y la creación de mecanismos de apoyo especializado para las víctimas.
En general, el ordenamiento jurídico cubano no define ni prohíbe directamente las prácticas de conversión o ECOSIEG. No existe un delito específico ni una infracción administrativa que sancione estas conductas de manera autónoma. La protección actual depende de la interpretación y aplicación de normas generales del Código Penal, el Código de las Familias y la legislación sanitaria que no fueron diseñadas para este fin, lo que genera inseguridad jurídica para las víctimas y dificultades probatorias para los operadores del derecho.
El vacío legal más significativo yace precisamente en los ámbitos religioso y comunitario, que la evidencia internacional identifica como los teatros primarios para las prácticas de conversión. Los informes globales citados anteriormente señalan a líderes religiosos e instituciones basadas en la fe como los promotores más activos y prominentes de los ECOSIEG. La ausencia de normativas específicas que prohíban a estas figuras ofrecer o llevar a cabo dichas prácticas es un fracaso crítico en la regulación de la fuente más común del daño, lo que dificulta enormemente la posibilidad de sancionar estas conductas.
La protección más directa en este sentido la encontramos en el recién aprobado proyecto de Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes, que en su artículo 62 hace responsables a los órganos, organismos e instituciones del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias, “de adoptar las medidas necesarias para la prevención, detección y eliminación de usos, costumbres, prácticas culturales y religiosas, estereotipos sexistas o prejuicios relativos a la sexualidad, que atenten contra la plena realización de los derechos de niñas, niños y adolescentes por razones de sexo, género, orientación sexual e identidad de género”. Aunque su texto final no ha sido publicado aún y tampoco ha entrado en vigor, esta es la única legislación cubana que ofrecería algún tipo de protección contra prácticas de conversión en ambientes religiosos, al menos en menores de 18 años.

Un espacio donde vivir la fe sin renunciar a la sexualidad personal. Foto: Dennis Valdés Pilar.
Quienes sí han abordado este tema desde diferentes aristas son algunas iglesias u organizaciones religiosas afirmativas o inclusivas. Tales son los casos, por poner dos ejemplos, del Movimiento Estudiantil Cristiano de Cuba (MEC-C) y la Iglesia de la Comunidad Metropolitana en Cuba (ICM). El MEC-C tiene, según se puede apreciar en sus redes, un enfoque más educativo, ha realizado campañas contra la violencia espiritual hacia personas LGBTIQ+, Jornadas Teológicas Género y Diversidad, conversatorios con activistas, entre otras acciones.
ICM, sin embargo, tiene un enfoque más frontal. Desde su creación, ha sido un ministerio radicalmente abierto e inclusivo para todas las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas. En 2020, publicaron un Comunicado Oficial en el que proclamaron que: “Acciones violentas como los cultos de sanación, los exorcismos, el testimonio público de su arrepentimiento y la proclamación de su ‘nueva vida en Cristo’ que quieren mostrar como parte del amor y la gracia de Dios, constituyen una agresión a la integridad espiritual y psicológica de seres humanos concretos y su único fin es el de mantener el status quo de privilegios patriarcales y machistas”. Ya habían incluido un pronunciamiento similar en otro comunicado dos años antes.
Junto al proyecto Abriendo Brechas de Colores, ICM ha realizado campañas contra la violencia espiritual hacia personas sexo-género diversas, como Cristo Ama Mis Colores, o las Jornadas Socio-Teológicas para promover espacios religiosos libres de discriminación. Su pastora Elaine Saralegui, al igual que las acciones de la iglesia, son atacadas constantemente por personas que les acusan de ser una blasfemia y contribuir a una supuesta maldición que pesa sobre Cuba.
Ante la poca visibilización de los ECOSIEG en la isla cabe preguntarse si es esta la causa de que no exista ninguna legislación específica que regule este tipo de prácticas o si se debe a otros motivos. Según el activista LGBTIQ+ Yadiel Cepero, en entrevista concedida para este reportaje, el problema es multifactorial. Por una parte está la falta de pronunciamientos de las sociedades científicas y profesionales del país, que, por tanto, no pueden servir de base para exigencias legislativas. “Si no reconoces la existencia del problema, si no lo investigas, sencillamente, no le vas a dar una solución. Y luego cuando se discutan las leyes, no se habla del tema, o sea, pasa como una cuestión inadvertida”, afirma.
Por otra parte, la propia estructura centralizada del sistema de salud cubano, como afirma Adiel González Maimó, puede contribuir a que las instituciones científicas no consideren necesario emitir declaración alguna sobre los ECOSIEG, por creer desterrados estos comportamientos poco éticos. Teniendo en cuenta el testimonio de Ariel, pudieran existir en Cuba profesionales de la salud mental que utilicen sus conocimientos para intentar cambiar orientaciones sexuales y expresiones e identidades de género no hegemónicas a través de la psicoterapia en espacios religiosos. Además, se sabe que en la isla existen profesionales de la salud que han trabajado o trabajan para ministerios antiaborto, otro punto fundamental en la agenda cristiana conservadora.
Además, Cepero argumenta que, independientemente de que el activismo no tiene como demanda precisa la prohibición de los ECOSIEG, la voz de los activistas LGBTIQ+ tampoco es lo suficientemente fuerte como para situar este tema en el debate público, ni tienen los mismos niveles de recursos y organización que las instituciones religiosas. Otro factor a considerar es la falta de voluntad política del Estado cubano de normar los ECOSIEG, teniendo en cuenta que los testimonios aquí recogidos sugieren que este tipo de prácticas en Cuba ocurren fundamentalmente en ambientes confesionales.
Los ECOSIEG son difíciles de regular, especialmente desde un enfoque punitivo. Mientras varios países de América Latina y el Caribe han aprobado regulaciones que limitan o prohíben estas prácticas para profesionales de la salud mental, Cuba mantiene un silencio notable. Los testimonios recopilados muestran que, pese a sus distintos métodos y enfoques, la imposición de estas prácticas desde las instituciones religiosas provoca traumas duraderos, lacera gravemente la vida espiritual, y deja una herida emocional en los sobrevivientes que nunca llega a cicatrizar del todo.
*Algunos nombres han sido cambiados para proteger la identidad de las personas testimoniantes.
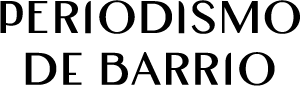

Deje un comentario