Todavía no se sabe bien qué sucedió el 28 de abril a las 12:33 minutos del mediodía. Hubo una interrupción eléctrica de cinco segundos en España que dejó de alimentar todo lo que usara electricidad en una parte de este país, de Portugal y de Francia.
Trenes menores, trenes mayores, metros, aeropuertos, datáfonos, cajeros automáticos, cocinas de inducción, neveras de bares, luces de cine, semáforos, dejaron de funcionar allí donde los pilló el corte. Restablecer esos cinco segundos en los que se perdieron 15 gigavatios, duró unas 12 horas en algunas regiones.

Con los datáfonos fuera de servicio, los comercios solo aceptaban efectivo. Foto: Carlos Melián Moreno.
El lunes 28 de abril, a eso de las 7:00 a.m. se me hacía tarde para entrar al Museo de la Música de Cataluña. Iba a hacerle tomas de video a un guitarrista. En el momento en que pasaba por Plaza Lesseps arrastrando trípodes, maletas con cámara y luces, miré hacia el suelo y vi un billete de cinco euros. Sentí pudor porque quise metérmelo en el bolsillo. Llevo meses sin un centavo, pero agarrar algo ajeno, incluyendo billetes en el piso, me produce una culpa tremenda y la sensación de pisar en falso. Así que busqué al dueño de los cinco euros.
A unos 15 centímetros del billete había un zapato, luego una pierna, luego un cuerpo sentado con negligencia sobre un banco: era un chico peruano, guatemalteco o boliviano de 17 o 18 años.
Le dije, “hey, ¿eso es tuyo, no?”. El chico dijo, “ah, sí, sí ¡gracias!”. Lo tomó, apretó la barriga, y se lo introdujo con dificultad en el bolsillo del jeans, y seguí mi camino. Pensé que el billete quizá no era suyo. Es que no había, o no vi, ningún otro indicio de que el billete fuera suyo, salvo los 15 centímetros entre el billete y la punta de su zapato.
Ahora no puedo dejar de recordarlo. Lo veo como un aviso del Señor Destino. A la altura de las 13:00 horas, nadie en Barcelona podía pagar con tarjeta, no había comunicaciones, ni internet, ni telefonía, el desarrollo retrocedió dos décadas. Se compraba con billetes como aquel que se llevó a casa el chico.

Cuando todo se apagó, hasta las señales electrónicas dejaron de hablar. Foto: Carlos Melián Moreno.
A las 12:30 la batería de mi cámara comenzó a decir que se acercaba a cero. El guitarrista al que grabé no dominaba todavía la pieza con la que quería filmarse y estudiaba entre toma y toma. No le llegaban a tiempo los dedos. Algunas notas le quedaban flojas, lerdas, imprecisas. Me pedía tiempo para limarse las uñas.
Le di hilo no solo porque no me gusta presionar a los clientes, sino porque mi cámara vieja se estaba calentando demasiado pronto y no sabía por qué.
Mientras el músico entraba en calor fui precavido y usé mi comodín para emergencias como estas: meter mi cabeza por debajo del brazo derecho y pedir. Y lo que pido a veces llega. Esas cosas me funcionan. Un algo me lo otorga.
Cuando la batería murió me levanté para poner otra; necesitaba hacer tiempo, dilatar el proceso. Cambié la batería y puse a cargar la que se había agotado. Eran las 12:33, conecté el cargador y dos o tres segundos después la mitad del museo se apagó. Pensé que había sido yo el causante del corte eléctrico.
El músico me pidió averiguar qué pasaba. Se habían apagado las vitrinas y las luces mías enchufadas a la red eléctrica dejaron de funcionar. Nos rodeaban instrumentos de todas las partes del mundo, parecían viejos fantasmas en penumbra. Fui a averiguar.
Encontré a dos de las empleadas y me dijeron que al parecer era un lío gordo. No había luz ni en España, ni en Italia, ni en Portugal, dijeron. Sonreímos porque a esa hora —es extraño, pero a esa hora— uno siente que ha sido escogido para protagonizar algo interesante. Queríamos que, si aquello era, que fuera en grande, supongo.
El músico se sumó a la conversación y también sonrió: “¿entonces es algo así como en plan catástrofe?”, dijo con una sonrisa y los ojos encendidos.

La ciudad se volcó a las calles ante el colapso del transporte. Foto: Carlos Melián Moreno.
Caminé hasta la entrada del local y miré por las ventanas, que eran unos grandes cuadrados acristalados. El museo está aislado sonoramente del exterior, se sentía como estar dentro de una pecera. Afuera la gente caminaba plácidamente. Parecían turistas, chicos en excursiones de clases.
El Museo de la Música está en la zona híper moderna, tecnológica y fría de Barcelona. Una zona industrial que fue retomada y convertida en barrio para que la gente viviera en él. El conjunto era agradable, aunque filoso. Parecía, cómo decirlo… un helado de barquillo eléctrico con sabor a metal galvanizado.
Por suerte hacía calor y el día era espléndido; no llegué a recordar que las desgracias ocurren en días espléndidos. Espléndidos y con cierta conexión entre luminosidad, buen clima y locura. Muchos miraban sus teléfonos, pero era imposible desentrañar si lo que chequeaban era la falta de internet. Yo no tenía, el músico tampoco.
Llamé a mi pareja y no recibí respuesta. Llamé a la madre de mis hijos: sin resultado. No debían tener señal de móvil tampoco. Vi, a lo lejos, un tranvía detenido. Estaba vacío y el conductor se abanicaba dentro.
¿Qué tal si es el comienzo de un ataque masivo? En 45 años vi muchas cosas: el fin de una utopía comunista, el fin de un milenio, la muerte del hombre más inteligente del mundo según mis padres y el Partido Comunista de Cuba, una pandemia de dos años, la muerte de mi madre, la muerte de mi padre, mi casa demolida, el fin de mi matrimonio, la lejanía de mis hijos. Toda la devastación era posible. Podía ver un ataque de gran magnitud y sobrevivirlo sin quebrarme.

En medio del apagón, la ciudad se detuvo. Algunos se entregaron al sol y al pensamiento. Foto: Carlos Melián Moreno.
La arquitectura moderna provocaba en sí misma esta sensación. Al menos en mí. Una vez viajaba en el tren aéreo de la ciudad de Berlín, entre el lado oriental y el occidental, mirando el cambio estético e ideológico de aquellas fachadas, cuando pensé que aquel estado de bienestar peligraba. Me parecía obsceno. La otra mitad del mundo vivía en condiciones paupérrimas, no le iban a permitir estar tan adelante. Esperé que de un momento a otro aparecieran por cada flanco unos tipos fanatizados con Call Of Duty empuñando AKM, disparando.
Detrás de mí sentí la voz del músico. Pero seguí imaginando un plan de acción. La puerta de acceso al museo seguía cerrada. El elevador se podía usar, pero seguramente ametrallarlo estaría en los planes de los terroristas. Habría que buscar otra vía.
El músico me sacó de la planificación, me dijo que lo mejor era irnos; hacía unos 40 minutos esperábamos a que volviera la luz.
Eran muchos los trastos que llevábamos encima, agarré las cámaras, y dejé lo demás para buscarlo otro día. Las trabajadoras nos contaron que no había metro, que miles de personas se habían quedado allá abajo durante el apagón.

Sin metro, muchas personas quedaron varadas o tuvieron que improvisar rutas a pie. Foto: Carlos Melián Moreno.
Encontrar un taxi no fue fácil pero, vaya decepción: fue más sencillo de lo que esperábamos. Las calles estaban a tope de coches y eso no es común, el coche es una alternativa de transporte marginal en Barcelona. Hay carriles bicis, hay metro, hay trenes con tramos dentro de la ciudad, hay buses de todos los tamaños, tranvías, múltiples formas de trasladarse que, aunque tienen picos, casi nunca se llenan a tope como en Tokio, como en Bogotá, Medellín, o Cuba.
Las calles suelen estar aliviadas de coches y de gente y de bicis, pero aquel lunes, después del apagón, todos estaban en la calle, en coche o a pie. Por alguna razón, acaso la misma que manejé yo, no había casi ciclistas. Quise cuidarme del transito caótico, y la ansiedad desatada de los conductores.
El músico para el que trabajaba vivía como saltando de un tobogán a otro: organizaba aquellas filmaciones llamando a museos y a iglesias, gestionaba un bar para conciertos en el que ayudaba a servir, y una escuela de música. Cuando hacia silencios parecía que seguía hablando consigo mismo. Mientras nos alejábamos del museo le indicaba al taxista por dónde debía coger. El taxista era pakistaní y se dejaba guiar, sin una aplicación de mapas se le veía inseguro.
Por Google Maps se suelen guiar todos los conductores de esta parte del mundo en donde la red de redes es aliada del desarrollo y no representa una de las siete cabezas del peligro contra el status quo. La economía se mueve más por los pasillos virtuales de Google Maps que por la calle y su tiempo real.
Tengo la tesis de que los ciclistas de delivery, por ejemplo, con sus bicicletas tuneadas con motores eléctricos, son quienes imponen la velocidad y el tiempo que Google le asigna a los traslados en bicicleta. Lo he comprobado en persona llegando tarde a recoger a mi hijo. Los 18 minutos que prometía la app eran imposibles. El tráfico gestionado por Google Maps ha sido engullido por la industria del delivery. Es como una cárcel en El Salvador financiada por la libre competencia. Legitima el tiempo de traslado que la industria del delivery inventa. Sin internet, la cárcel desaparecía.
El músico agarraba el móvil e intentaba llamar a su escuela para dar órdenes, pero era inútil. Luego volvía a tomar el mando del taxi, e indicaba por dónde debía coger el chofer para evitar los embotellamientos según criterios x, y o z.
Me decía cosas así: “lo mejor es evitar tal calle, porque no hay carril de taxis y ello impediría seguir avanzando”. Se adelantaba a los acontecimientos y al parecer tenía razón porque el taxista, que manejaba con elegancia, sin dar timonazos, se dejaba llevar. Era evidente que muchos esperaban, y nosotros avanzábamos todo el tiempo por calles con o sin semáforos encendidos.
Richard Gere, que estaba de visita en la ciudad para presentar su documental sobre el Dalai Lama, se sorprendió al ver cómo ningún conductor le pisaba los talones a otro, ni se empujaba en los embotellamientos ni en los nudos que se armaban en los sitios con semáforos apagados. Era la misma ciudad que vi yo: predominaba el buen humor y una cierta camaradería, como si a una clase de universitarios le hubieran ordenado hacer un simulacro de tráfico autogestionado.

Sin semáforos, la policía y la cortesía ciudadana mantuvieron el orden. Foto: Carlos Melián Moreno.
Al cabo de una o dos horas de apagón, mientras viajábamos en el taxi, comencé a creer que había localizado el núcleo de mi algo. Lo que pretendía encontrar en el apagón. Me volví hacia el músico y le dije: “en Cuba esto sucede a diario. Se logra vivir así, y tiene su lado saludable. O mejor, le encontramos su lado saludable”.
Miré la soleada ciudad que pasaba por la ventanilla, los edificios, las fachadas, el aire transparente. Pensé en millones de cocinas sin gas, todas eléctricas o de vitrocerámica. ¿Cómo iban a cocinar? Eso me gustó. Y me sorprendí diciendo: “si se va la luz durante un mes, será saludable, porque van a conocer lo que es la solidaridad, la gente se va a necesitar, se van a deber favores”.

La pausa y la conversación reemplazaron al ritmo acelerado habitual. Foto: Carlos Melián Moreno.
Llegué a casa y agarré una cámara. Quizá algún medio de prensa me compraba fotos. Vivo a unos cuatro kilómetros de donde mis hijos. Fui caminando a ver cómo estaban e hice cientos de fotos sin pedirlas.
Las bocas de los metros habían sido cerradas o señalizadas con una cinta plástica. Las calles estaban llenas de personas que caminaban sin prisa, dejándose llevar.
Un amigo me escribió por WhatsApp que al cabo de dos horas, al ver que ni los rusos ni los marroquíes atacaban, lo que había era que esperar a que volvieran a subir el interruptor.
En el autobús que tomó la madre de mis hijos la gente conversaba entre sí sin conocerse, algunas se contaban la vida de esa forma en que se hacía antes, cuando se necesitaba estar menos solo, y uno se viraba hacia el compañero de asiento y le comentaba algo.
Los otros padres de la escuela de mi hijo contaron que los radios se habían agotado en las tiendas de pakistaníes. Y que vieron cómo subían de precio: el penúltimo lo vendieron a 10 euros y el último a 25.
Entre Plaza Lesseps y el hospital de San Pau vi a una chica cuyo perro la jalaba hacia el metro, estaba cansado y levantaba el rostro hacia ella: “qué pasa, no puedo más, bájame al enorme gusano de fierro que nos lleva a casa”. La dueña me dejó hacerle fotos, me preguntó de dónde era yo. Me sonrió.
A unos metros de allí le pedí a un dominicano que me dejara retratarlo mientras tomaba el sol. Había separado su silla de una mesa de la terraza del bar buscando el sol. Me dijo que ya no se iba a preocupar más, que iba a dejar que el tiempo pasara. Levantó la cabeza y dejó que la luz le diera de lleno en la cara.
Es cierto que no pedí fotos, pero a nadie le parecía importar que se las hiciera.

“Decidí dejar que el tiempo pasara”, dijo este hombre al autor de la crónica. Foto: Carlos Melián Moreno.
Al llegar al edificio de mis hijos comencé a pegar gritos para que me abrieran la puerta; el intercomunicador no funcionaba sin electricidad. Uno de los vecinos salió al balcón y se ofreció a abrirme. Era la primera vez en dos años que hablaba conmigo.
Al subir a la casa tuve una especie de epifanía al verla a oscuras. Todo el día había tenido una rara sensación de familiaridad que era fácil de localizar. Venía de Cuba. Allá sabíamos qué hacer cuando había apagones. Dejarnos llevar. Si íbamos a la fabrica no producíamos, si íbamos a la oficina, conversábamos sobre la distribución de huevos y mortadella hasta que llegara la luz, si llegaba.
No era un saber sofisticado aprender a vivir sin luz eléctrica, aquí la gente reaccionaba igual. Aprender a vivir como cubanos no les tomaría 60 años.
Cuando regresé a mi casa mi pareja y yo encendimos unas velas, comimos algo ligero, y nos contamos cosas que con una pantalla delante no haríamos. Le hablé de la sensación que tuve al entrar a la casa de mis hijos. Sentí que los cubanos habíamos inventado el apagón y que allí, sin ser muy consciente, me había sentido orgulloso de ello.
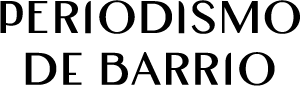

Deje un comentario