Me enteré de tu muerte estando lejos. Empezaba a preparar los desayunos y durante unos segundos no entendí lo que decía aquel mensaje que llegó como llegan casi todas las cosas importantes cuando una se ha ido: por una pantalla. Ponía tu nombre y una palabra que no debería ir nunca cerca de los nombres que una ama.
Mi hija despertó temprano, como siempre. Nunca duerme después de las siete. Me vio inmóvil en la cocina, en silencio, casi sin respirar, mirando el celular. Yo esperaba a que alguien corrigiera el error. Nadie lo hizo.
Tampoco nadie me miró a los ojos para decirme que ya no estabas. Nadie me tocó el brazo. No hubo silencios compartidos. Solo ese momento torpe en el que una no sabe si llorar o quedarse quieta, con su hija de testigo.
Para algunas, el aviso puede parecer un gesto puramente informativo, pero no lo es. Estar lejos cuando alguien muere no es solo una coordenada geográfica: es una forma específica de desamparo que no se parece a ninguna otra.
No es solo la tristeza por la muerte. Es algo más preciso: no tener a quién acudir cuando alguien muere. No saber dónde poner el cuerpo. No tener un lugar asignado para el dolor.
En el país que dejé, la muerte convoca. Llama. Aquí, en cambio, la noticia llega y se queda suspendida. Nadie más la recibe conmigo. El duelo ocurre en un espacio que no estaba reservado para él.
No puedo explicar bien cómo se siente. Porque no es falta de afecto —hay gente alrededor—, sino falta de contexto. La ausencia del idioma común del dolor. Falta el territorio que entiende por qué esa muerte importa tanto. Y te descubres sosteniendo sola una pérdida que pertenece a otro lugar.
Ese lunes, aquí, donde estoy, la vida siguió exactamente igual. La gente caminaba, los semáforos cambiaban de color, una señora se quejaba del clima. Yo también seguí: fui a trabajar, hice la comida, llevé a mis hijos a dormir. Todo eso en automático, sin pensarlo, como un robot. Mi cabeza no estaba ahí, sino en tu risa, en la última vez que hablamos. En el tono de tu voz. En algo pequeño que dijiste, sin importancia aparente: “los chamas, asere”.
Creo que eso es lo que menos entiendo de la muerte: que el mundo no se detiene cuando alguien muere y el dolor es de una. Y ahora, desde este exilio, resulta aún más violento. ¿Cómo puede seguir todo, mientras yo te lloro?
Sentí que iba a recordarte en soledad, que mi memoria iba a quedar flotando sin testigos; como si yo fuese la única guardiana de tus recuerdos en este lado del mundo.
Nadie aquí sabe cómo pronunciabas ciertas palabras, ni tu tono pausado, ni cómo te reías, ni en qué momento exacto se te endurecía la mirada. Nadie te vio en tu contexto, en tu ciudad, en tu ruido. Nadie entiende del todo por qué tu ausencia pesa tanto.
Y qué rabia.
Porque no es que yo no quiera volver. Es que no puedo.
Entonces, lo entendí: cada muerte se transformará en algo más que una pérdida y será una prueba de hasta dónde llega el destierro. No solo te estaba perdiendo a ti, sino también el derecho a despedirme, el derecho a acompañar, a cerrar una historia compartida en el mismo suelo donde empezó; transitando un duelo —por tanto— incompleto. Y eso, más que emocional, es político.
Todavía hay gente que se atreve a decirme que emigrar es una decisión individual. Pero ¿qué implica no poder regresar? ¿Cómo esa imposibilidad se cuela en los afectos, en los duelos, en la forma en que una aprende a amar sabiendo que quizás no estará cuando toque despedirse? Es desolador.
¿Y la culpa? ¿Cuánto hablamos nosotras de la culpa? El “si hubiera estado”. “Si no me hubiera ido”. “Si hubiera insistido más”. Pensé en todo lo que no iba a hacer. No ver tu cuerpo. No acompañar a los tuyos. No caminar la ciudad ese día. No sentarme a escuchar las mismas historias repetidas junto a quienes te amamos. No estar.
Desde aquí, es como si la muerte se volviera abstracta. No tiene olor, no tiene temperatura. No hay ritual. Solo existe la sensación de que, en cualquier momento, alguien va a escribir: me equivoqué, no era ella. Pero no pasa. Desde aquí, el duelo se vuelve silencioso. Privado. Disperso en alguna fisura del día. Lloras lavando platos. Te acuerdas de repente, mientras acomodas algún estante en tu trabajo mal pagado, de la vida que compartiste. Te duele en horarios absurdos, distintos. No hay permiso social para esa tristeza porque nadie más la está viviendo contigo.
Y no deja de doler.
Duele saber que hay muertes a las que no vamos a poder llegar. Que el exilio también nos roba el derecho a un último beso. Que amar desde lejos implica, también, perder desde lejos.
Pienso en Cuba. En cómo el país se vacía de cuerpos, de voces, de historias, pero también de despedidas. Como si el mapa se rompiera justo en el lugar donde debería sostenerte.
No escribo esto para cerrar nada. No creo en los cierres. Creo en la transformación, en la resignificación del amor. Porque cerrarlo —siento— implicaría negar un pasado que, queriéndolo o no, me convierte en lo que soy hoy.
Escribo, en realidad, para nombrar esta forma específica de pérdida. Para dejar constancia de esta experiencia tan distinta y tan legítima. Que también es duelo, aunque no tenga flores ni ceremonias.
Tal vez escribir sea la única manera que tengo de acercarme. De tender un hilo, aunque frágil, entre aquí y allá. De decirte —aunque no lo escuches— que exististe, que importaste, que hubo una ola de amor arropándote, que la tierra se ha quedado más fría sin tu ternura, que sigues estando en mí, incluso ahora, incluso así.
Esto también es emigrar. No será la última vez que me entere así. Desde lejos. Cocinando. Trabajando. Criando. La muerte va a seguir ocurriendo allá mientras yo sigo aquí. Y no hay voluntad individual que resuelva eso.
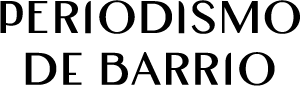

Deje un comentario