Son las diez de la mañana. He conseguido un sitio en el autobús que me lleva a casa. Está lleno. Raro, teniendo en cuenta que es día laboral. Meto la mano en mi cartera y saco los audífonos. Últimamente me resulta muy incómodo no tenerlos enganchados; incluso si no pongo música. Hoy, por alguna razón, mi cuerpo me pedía subir el volumen al máximo. Saco también el celular, busco en él la playlist más repartera que tengo y, justo antes de ponerlo otra vez en el bolsillo, lo veo: es el primer día de octubre.
El cuerpo recuerda traumas de maneras incomprensibles: como mi miedo a los zancos desde aquella obra de Meñique que vi cuando era niña, o el sobresalto que me provocaría aún hoy el sonido de una conga en la Habana Vieja a las 12 del mediodía.
Y ahora, en este autobús, siento cómo mi respiración se agita y mis oídos pitan. Tiemblo. Tengo calor, a pesar de los nueve grados que hay en esta ciudad. Busco en el chat con A. la conversación que tuvimos aquel día y comparto una captura en mis estados de WhatsApp. “No tengo palabras”, le decía. Hoy, hace un año, la Seguridad del Estado cubana me secuestró.
***
El lunes 30 de septiembre de 2024, yo regresaba a mi casa después de una semana fuera y recibí, de las manos de mi abuela, una citación para una “entrevista”. No les gusta nombrarlos como lo que son: interrogatorios, procesos arbitrarios, alegales, sin base jurídica alguna, donde los agentes se identifican con alias y buscan que te incrimines con tus propias palabras. Prefieren, en cambio, eufemismos como “entrevista” o “conversación” para que no se les note mucho la dictadura.
El papel ponía: “…el día 01.10.2024 a las 10:30 horas, ante el actuante 1er Teniente Daniel Licea en Unidad de la PNR 7ma”. Entre las palabras, algunos espacios en blanco, porque mi abuela no lo firmó.
Las citaciones anteriores habían sido para la estación de policía que corresponde a mi domicilio en Cuba. Para esta debía trasladarme a otro municipio. Entonces, lo supe: no sería un interrogatorio rutinario.
La noche del 30 no dormí. Normal, supongo. ¿Quién duerme bien sabiendo que al otro día tendrá que sentarse frente a sus represores durante varias horas? Recuerdo que tenía un hijo a cada lado. El pequeño roncaba. La mayor rozaba mi pie con el suyo. Le dije que lo moviera, que lo quitara. Me irritaba todo. Antes me habían preguntado si estaba molesta con ellos; les dije que no, que estaba preocupada por cosas del trabajo. Y, justo ahí, sentí que no podría trabajar más en Cuba. Tendría que dejarlo. Era hambre o cárcel. Es lo que hacen contigo cuando lo que dices —o escribes— no encaja con su discurso. Pero eso no se los podía decir.
Quise irme a mi cama cuando se durmieron. No pude. Una fuerza mayor me sostuvo en medio de sus cuerpecitos dormidos. Quería aprovechar esa noche como si fuera la última. Sentirlos. Abrazarlos. Tenía miedo. Miedo de no verles más.
***
“El que me atiende”. Así le decimos al agente de la Seguridad del Estado que te asignan en Cuba cuando estás siendo víctima de represión política. No sé si todas tienen uno fijo. En mi caso, era Alberto, un muchacho con acné juvenil que parece haber salido ayer del preuniversitario. Tiene cara de niño que no supo lo que implicaba ser represor, uno que buscará la salida si puede y rezará para que en el juicio final no lo condenen. No llegué a empatizar con él, sin embargo. Me molestaba su presencia y su olor a ropa guardada. Lo recuerdo como si todavía me ardiera el cuerpo.
Cuando lo conocí, en mi primer interrogatorio, en marzo de 2024, llevaba una camisa rosada chillona. Estuve semanas haciendo el chiste de que se había saltado la clase de camuflaje en la escuela de “segurosos”. Que se preocupaba por mí, dijo entonces, porque hacía tiempo no leía nada mío. Yo me preguntaba si lo había leído todo. Seguro que no. Si Alberto me hubiera leído alguna vez, no hubiera hecho tantas preguntas tontas y habría sabido que, para mí, escribir es un reto. Pero a Alberto no le importaba eso, solo quería parecer amable para intentar esconder aquella violencia.
En agosto volvimos a vernos. Esa vez, me retuvieron poco tiempo, porque les dije que tenía dengue. Entonces, llegó octubre.
Tuve que pedir dinero prestado para ir en taxi a la estación. Es curioso porque, supuestamente, los cargos que se me intentaban imputar tenían que ver con “dinero enemigo”. Sin embargo, ahí estaba yo, sin un peso. Por eso —después— cuando me preguntaron dónde estaba lo que había cobrado, me reí y les pregunté de vuelta que en qué Cuba vivían ellos que los salarios les sobraban.
De camino, había un cartel enorme con una foto de Raúl Castro y una frase. Habíamos parado en el semáforo y me quedé mirándola para que se me grabara en la memoria. Tenía que ver con la libertad. Quería recordarla porque sabía que este texto llegaría y me hacía sentido dejarla aquí. Pero la borré.
No como la conversación que tuve con el motorista que me recogió en mi casa. Yo intentaba explicarle la dirección hasta que dije “ahí, en la 7ma de la PNR”, y terminando esa frase sentí que me inundaba la vergüenza de haber cometido algún delito. “Si quieres, cuando termines, me llamas y te recojo para hacer la misma carrera”, ofreció. Pero yo había dejado mi celular en casa, por seguridad. “¡Ah! Ya entiendo”, respondió y no habló más hasta que llegamos y me deseó, con cara de empatía, “mucha suerte”.
***
Llegué cinco minutos antes que Alberto. Me senté en unos bancos que hay afuera, en el parqueo, una especie de sala de espera exterior. Saqué un cigarro y, entonces, lo vi al otro lado de la calle, con sus espejuelos y su mal vestir. No venía solo.
“Hola, Lien. Creemos que es mejor que conversemos en una casa de seguridad. Pero si prefieres no hacerlo, podemos llamar a la patrulla y que nos recoja para ir a Villa Marista. Como tú prefieras”, dijo el otro en un tono que parecía amable. Villa Marista es conocida por ser el cuartel general de la Seguridad del Estado, para nadie es secreto. ¿Prefieres cárcel o secuestro maquillado? Su cinismo me revolvió el estómago.
Llegamos en moto a una casona frente a Juanky’s Pan, la famosa cafetería de La Coronela, en La Lisa. Un señor mayor abrió el portón verde para que pudiéramos pasar. Me pidieron que esperara en el portal. Tenían que asegurarse de que el camino estuviera libre y no viera otras caras. En el primer salón me esperaban unos muebles de estampado amarillo, una mesita de centro y dos agentes más.
Evelio, el que acompañaba a Alberto, se presentó cuando entramos. Me pidió que si tenía el celular o cualquier objeto punzante se lo diera. Le hizo gracia que no tuviera el teléfono. Para él —creo— eso significaba que otras personas me habían alertado para “salvarme”, pero ambos sabíamos que eso no me salvaría de nada. No fue igual cuando le entregué la navaja que colgaba del llavero de mi casa.
Evelio usa ropa apretada, no como Alberto. Es un tipo machista, aunque creo que no lo sabe. Me infantilizó todo el rato y me pedía perdón cada vez que pensaba que su próxima frase iba a resultarme ofensiva por ser mujer: tetas, parto, sexo. Utilizó mi maternidad como recordatorio de que merecía ser salvada, porque qué hace una madre en la cárcel y no con sus hijos. Tenía la mirada como de creerse todos los términos que usaba: mercenarismo, imperialismo, revolución.
Preguntaron una y otra vez lo mismo: por qué escribía, cuánto cobraba, con quién trabajaba. Yo repetía las mismas respuestas, sostenida apenas en la respiración. Hasta que trajeron a mis hijos a la mesa como amenaza velada. Entonces mentí. Mentí como nunca antes en mi vida, hasta que mi cuerpo quedó exhausto. Mentí para protegerlos, aunque cada palabra me supiera a traición.
El tiempo se estiraba en aquella sala sin relojes. No recuerdo mucho más, solo fragmentos: la insistencia en que firmara una declaración, la sonrisa paternal de Evelio, mi propio sudor mojando la blusa. Ocho horas. Ocho horas de amenazas, de cigarros contados por Alberto, de fingir una fortaleza que no sentía, de pensar en mi padre, en mis hijos, en los suyos.
Cuando al fin salí por el portón verde de la casona, no era la misma. Había dejado allí mi pertenencia, la ilusión de que aún podía quedarme en mi país. Alberto me regresó a casa en su moto estatal. Me dejó en la esquina del parque. Bajé sabiendo que había cruzado una frontera invisible. Emigré ese día, aunque el avión despegó tres meses después.
Me desplomé en el teléfono con A., lloré a los pies de mi madre pidiéndole perdón, porque la Seguridad del Estado consigue que una crea que la culpa es suya, que es tu madre la que sufre por no saber dónde te metieron durante tantas horas.
***
El último encuentro que tuve con Alberto, mi represor, fue un mes después de la casa de protocolo. Mencionó que hacía tiempo no nos veíamos. Yo, incapaz de olvidar, dije la fecha exacta. “Te marcó ese día, entonces”, dijo con una sonrisa cínica como quien siente que ganó. Yo hice una pausa silenciosa y me imaginé escupiéndole la cara. “Sí”, respondí, devolviéndole la mueca.
Ha pasado un año. He pensado muchas veces en este texto, en el porqué de escribirlo. Esta no es la cara más cruda de la dictadura cubana. Es, si acaso, la voz de una madre que intentó sostenerle la mirada al régimen, aunque fuera solo un instante.
Si estas páginas existen, significa que ya no estoy en Cuba, que mis hijos y yo llegamos a un lugar seguro. Y significa también que me botaron. Quizás no de manera literal, pero sí con la saña suficiente como para arrancarme las pocas ganas que me quedaban de vivir en esa Isla que siento mía, más mía que de ellos, y todavía más de mis hijos, que no sé cuándo volverán a verla. La noche del primer día de octubre, supe que yo, al menos, ya no tenía país.
Pensé también —como me dijeron muchas veces— en hacer borrón y seguir como si nada hubiera pasado. Como si todo hubiese sido un mal sueño. Como si salir de Cuba no me hubiera fracturado. Como si mi maternidad no estuviera atravesada por el exilio. Como si mis amigas vivieran cerca. Pero pasó, no fue un sueño, me partió en dos.
Le he dado muchas vueltas. Como a todo.
Escribirlo es, entonces, mi manera de traducirme, para no enfermar, para hacer memoria. Es volver a entrar en esa Isla sin que me encarcelen. De atravesar, desde la distancia, los miedos, las sombras y también las luces que me sostienen. Y de dejar constancia de que, aunque intentaron arrancarme la voz, aquí estoy: contando.
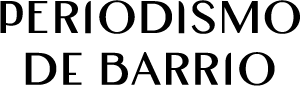

Gracias 🇨🇺 🙏 🇨🇺