La residencia con la que ingresé a España me permitía estar en el país con plenos derechos, menos con el de trabajar. No obstante, había logrado poner en marcha una solicitud de residencia temporal como familiar de una ciudadana de la Unión Europea. Me había juntado formalmente como pareja de hecho con la chica que estaba saliendo. En la práctica vivíamos juntos y comenzaban a surgir planes para el futuro.
Tenía un certificado donde constaba que el proceso de una nueva residencia con derechos laborales estaba en marcha y con eso, en teoría, podía ser contratado. Iba con la idea de explicarlo así si conseguía algún curro.
Me inscribí a todo lo que encontraba afín a lo que yo sabía hacer: redacción, edición, incluso trabajos manuales como limpieza de áreas, etc. Pasaron un par de meses sin respuestas.
Las opciones de trabajo, además, nunca eran las de un “redactor”, a secas. Todas exigían conocimientos de posicionamiento en Google, de búsquedas de palabras clave, un mundo raro para mí. El periodismo que hice en Cuba se basaba en primera instancia en la búsqueda de la verdad. Nunca manejé criterios de posicionamiento ante los robots de Google.
Un día mi suerte pareció cambiar. Me escribió alguien por WhatsApp; se ponía en contacto luego de haberme inscrito en una solicitud para redactor online. Apliqué a tantas que ni siquiera le podía preguntar cuál era. La comunicación con esta persona era particular: no demoraba en tener la próxima frase escrita, parecía que sabía lo que yo le iba a responder y ya tenía lista la pregunta siguiente.
Miré su foto de perfil de WhatsApp y no supe definir si era asiática o latina. Por ejemplo, me preguntaba: “¿Seguro que estás interesado en trabajar con nosotros desde tu casa y así ganarte un dinero extra, o a tiempo completo?”. Yo respondía: “Sí”. Fui cayendo de un sí a otro hasta que me dio la dirección del sitio donde tendrían una reunión conmigo. Era cerca de mi casa, en un número de Riera de Cassoles.
Me habían contactado con un par de semanas de antelación, así que tuve unos 15 días para ilusionarme, para pensar que al final no estaba siendo tan difícil encontrar trabajo si ya tan pronto iba a tener una primera entrevista.
***
He de agregar que en estos días correr fue, de alguna manera, perdiendo el sentido que tenía antes de la cita. Si al inicio era muy atractivo empujar y conquistar una ciudad pesada, cuando conseguí la entrevista ya esa ciudad parecía ceder, como si de pronto le hubieran colocado ruedas en la base y empujarla fuera igual de fácil para niños y adultos, para tontos e inteligentes, para feos y guapos, para mediocres y brillantes.
Llegando el día me costaba dormir, tomaba pastillas para el sueño, dejaba de correr. Como en esas fechas intentaba hacer 10 kilómetros diarios, me daba miedo sufrir un shock y pescar una fatiga general por no haber dormido nada.
Intenté prepararme, pero no sabía de qué se trataba el puesto. No recuerdo si llamé al mismo número que me contactó para informarme más sobre cuál podrían ser las tareas que debía cumplir. Busqué un par de veces entre las tantas aplicaciones en las que me inscribí: LinkedIn, Infojobs, Indeed, y no encontré cual podría ser la plaza.
***
El día de la entrevista me puse mi mejor abrigo —lo recuerdo porque estaba prácticamente nuevo, y pensé que con él iba a hacer la diferencia—. Limpié mis zapatos negros. Mi pareja me echó perfume. Salí con tiempo de casa para ir caminando y juntando aplomo.
El edificio estaba incrustado en otros edificios, su fachada era fea, sin otra pretensión que cierta elegancia moderna, high tech, recargada de aluminio y gruesos cristales. La cita era en un segundo o tercer piso.
Ahora, mientras lo pienso y trato de recordar lo que iba viviendo en aquel momento, me doy cuenta de que quiero respetar el no querer recordarlo del todo.
La chica que me contactó me escribió un día antes para advertirme que debía ser puntual. Una hora antes de la cita me volvió a escribir. Debía ser puntual. Este llamado a la puntualidad me pareció terrible, pero a la vez corporativo, confiable.
En la puerta del edificio aguardaba una chica latina con tacones y maquillaje apresurado. No recuerdo si usaba un walkie o el teléfono, pero debíamos esperar allí hasta que le dieran un aviso. Creo que esperaba a que fuéramos suficientes candidatos para subir a la oficina donde supuestamente nos entrevistarían.
Al menos esa era la idea que yo tenía: asistir a una entrevista.
Cuando fuimos suficientes, acaso unos 10 o 15, nos dijeron que subiéramos. En las escaleras algo comenzó a darme una señal poco grata que dejé pasar porque hablaba más de mí que del lugar al que me dirigía. En el primer o segundo piso pasamos junto al consulado de Bulgaria, un país que había sido comunista. Los consulados, la embajadas, los aeropuertos, los pasos fronterizos, suelen darme aprensión.
Walter Benjamin, un filósofo alemán al que leí con cariño y mucha atención antes de salir de Cuba, se suicidó por el influjo terrible de estas oficinas. Son lugares donde, entre otras cosas, deniegan el paso libre a gente que huye para conservarse vivo o cuerdo. Y ese poder es en sí mismo una cámara de tortura. Benjamin, sumido por la desesperación, seguro de no poder obtener la autorización para cruzar, decidió acabar con su vida; al otro día abrieron el paso fronterizo.
Miré hacia el vestíbulo de aquel consulado y a la noción fronteriza sumé el tufo del comunismo, su aislacionismo, su atrincheramiento contra el mundo y todo el que pensase diferente. Mis gritos y angustias en Cuba emanaban de su mobiliario, de aquel salón vacío con dos tristes butacas y una bandera marchita, ensimismada y avergonzada de todos los errores cometidos en su nombre en el pasado.
Seguí subiendo las escaleras tratando de deshacerme de aquella visión, pero no desapareció cuando llegué a la puerta de la compañía, más bien se incorporó, como acentuando mi creciente incomodidad.
Lo primero que vi fue un pequeño vestíbulo, creo que de color azul, en el cual había una hilera de mesas con ordenadores llevados por muchachas de edades entre 25 y 40 años. Todas lucían nerviosas como aprendices.
Me pidieron el nombre, no aparecía en su base de datos. Luego me preguntaron quién me había contactado, dije el nombre de la chica del WhatsApp y se miraron entre ellas. Una pareció encontrarme en una lista, o se lo inventó. Anotó mi nombre y apellidos. El nombre lo rotularon en una tira de papel con goma que me pegaron en el pecho. Un hombre, en cuyo pecho se leía “Dimitri” o “Valentín” me hizo señas con la mano.
El rostro de Dimitri, llamémosle así, era inquietante. Parecía de un país del Este de Europa. Era rubio y de pelo corto, tenía los ojos alineados, verdes y juntos de una lechuza, pero el mentón largo de un caballo. Parecía, por sus rasgos, por la poca curiosidad que emanaba de sus ojillos pequeños, una especie de ave cazadora. Era bajo de estatura, fornido, ágil, y a pesar de tener unos 50 años podías imaginártelo perfectamente dando paseítos, carreras, y bailes de boxeador.
“¿De dónde te han sacado, Dimitri?”, me dije. Pero el elemento que más me llamó la atención y que cambió toda mi percepción del conjunto, o sea, de aquellas chicas nerviosas, del local, del evento en general, fueron los zapatos de Dimitri.
En Cosecha roja, la novela de Dashiell Hammett, unos pequeños detalles le sirven al autor para describir el estado de degeneración moral de Poisonville, la ciudad a la que llega el protagonista: la barba de varios días de un guardia, dos botones arrancados de la camisa de otro, un policía dirigiendo el tráfico con un cigarrillo encendido en la boca.
Los zapatos de Dimitri eran ese cigarrillo, esos botones ausentes, esa barba de semanas en el poli de tráfico. Eran de color blanco, deportivos, pero estaban cuarteados y algo húmedos. Transparentaba en ellos el color pardo de los zapatos que llevan los homeless.
A partir de ahí mis sentidos se afinaron, comencé a sentir olor a pies sucios en todo el local.
***
Me dio la impresión de que Dimitri estaba allí por voluntarismo. Algo en aquel espacio parecía una puesta en escena.
Aún hoy doy crédito a mis impresiones, porque brotaban del contraste. Había llegado a aquel lugar con ingenuidad, con una predisposición humilde a lo que se me solicitara. Estaba todavía en luna de miel con el capitalismo, y me percibía a mí mismo como alguien inferior, un aprendiz, pero no había nacido ayer, todo lo que acontecía a mi alrededor me parecía desencajado, improvisado, demasiado familiar como para no leerlo como se leía en Cuba una impostura.
La mayoría de los porteros de instituciones en Barcelona van uniformados, Dimitri no. Tal parecía que lo habían colocado de portero por su cara. ¿Quién coloca al peor rostro del equipo en la puerta?
Dimitri leyó mi nombre pegado en mi pecho y me condujo de forma cordial un par de metros hasta hacerme girar en un tabique. Entonces se abrió todo el espacio: vi el lugar en el que me harían la entrevista.
No era una oficina ni nada parecido, sino un gran salón desnudo, similar a un salón de alquiler para fiestas de despedidas de solteros: paredes blancas, de yeso, rodapiés algo sucios, iluminación led blanca. Al fondo, ventanas corredizas que daban a la calle —una calle gris, urbana, triste—, y una pantalla para proyector sobre la cual había un patrón de calibración de imagen.
Los primeros 10, 20, o 30 que llegamos estuvimos un par de minutos de pie mientras dos o tres personas, jóvenes todas, colocaban unas sillas en fila frente a aquella pantalla.
Iban organizando las sillas sobre la marcha. Tanto ellos como el resto del personal no parecía formar parte de una agencia dedicada a organizar eventos. Algo en la forma en que tropezaban entre sí me daba la impresión de que su intervención allí era reciente, como si trabajaran en un convenio pro bono, de semi-voluntariedad.
Colocaron la primera fila, se sentó un grupo de candidatos como yo. Colocaron otra fila, se sentó otro grupo; luego colocaron mi fila y me senté. Mis rodillas topaban con la fila de en frente. El abrigo que llevé comenzaba a molestarme, era aparatoso, ocupaba mucho espacio. Intenté sacar una libreta de mi mochila, para tomar apuntes, o demostrar que tomaba apuntes, pero se me hizo trabajoso pues molestaba a la persona que estaba a mi lado. El abrigo me daba calor, comencé a transpirar y me lo quité.
Detrás de mí iban colocando más y más filas y estas se iban llenando de más y más candidatos.
“¿Donde te has metido Carlos?, ¡sácate de aquí!” Me decía una vocecita por dentro.
Me daba vergüenza ponerme de pie e irme. El ego no me dejaba. Una fuerza me sacaba de allí y la otra me devolvía. Por un lado, aquello parecía decirme “eres más que esto, vete de aquí”, y por otra “eres nada, como todo emigrante, y te toca aprender”.
Por un momento me llené de coraje y me volví para examinar al resto de los candidatos. Cuando uno teme mirar al otro lo que evita es mirarse a sí mismo. Había personas de todas las edades, con mejor o peor pinta. Había sudamericanos, africanos, españoles y del resto de Europa. Todos buscaban trabajo. A esta altura calculé que habría cerca de 100 personas allí, 100 personas más tú, Carlos. El más especial del universo.
***
De unos altavoces instalados a ambos lados de la pantalla comenzó a salir música disco de principio de los 2000 y al escucharla comprendí que la estaba echando en falta. Luego apareció un chico español de unos 30 años que hizo una intro dinámica, juvenil. Estaba allí para presentarnos, sin más, a una persona muy especial, una persona que le había dado un giro de 180 grados a su vida, una persona que le había enseñado a ganar el dinero que nunca imaginó ganar desde casa, sin la tiranía de Hacienda, sin la tiranía de X y de Y, etc.
La persona especial vino desde el fondo de las butacas, desde el fondo de nuestras nucas. Intuí que había estado observándonos desde el principio porque su figura era insulsa. Por el acento parecía venezolano o colombiano, tendría menos de 33 años. Era mestizo, con la barba bien cortada. Usaba jeans anchos, sucios de horas nalga y poco horario de sueño, y un jersey deportivo ordinario. El tipo de personas que olvidas tres segundos después de cruzártelo en el metro.
El chico agarró el micrófono sin formalidad y fue al grano. El paso de los honores del presentador a su discurso fue tan rápido que hacía pensar, entre líneas, que el primero era más un competidor esperando su momento, que un discípulo. Y que aquello pudo haber sido planeado tal cual. Algo así como que el maestro no quería discípulos sino competidores, pues por un lado necesitaba gente volcada al esquema de obtención de riquezas que nos iba a presentar y, por el otro, porque su nivel era inalcanzable, porque aunque se pretendiera competir con él, nunca se iba a salir de la condición de discípulo.
El joven maestro tenía mucho aplomo, abrió su discurso hablando sobre su fe inútil en los estudios y luego sobre su experiencia como autónomo: las deudas, la presión que recibió de Hacienda y de los clientes. En resumen, se había intentado insertar en el mundo del marketing pero no había encontrado descanso, sino mucho estrés. Aquella mala vida le reveló que se había hecho autónomo para ser más libre, para no tener jefes, pero al final se dio cuenta de que cada cliente era su jefe.
Ahí le dio un timonazo a su vida, comenzó a creer que iba a ser más libre siendo una especie híbrida de empleado e independiente —en ese punto me perdí, mi cabeza estaba tratando de comprender el todo—. Luego pasó a explicarnos un esquema financiero desarrollado por un japonés, que criticaba la forma ordinaria de obtener dinero y daba una solución a ello, una solución que nos permitía ser felices. O sea, el chico nos estaba presentando un camino hacia la felicidad.
Proyectó gráficos en la pantalla que tenía tras de sí. Usó flechas, rectángulos, alzó y bajó la voz para hacer énfasis retóricos. No apunté el nombre del autor japonés en el que se basaba porque me costaba comprender no solo lo que el chico quería enseñarnos, sino el sentido de estar allí sentado, escuchando aquel largo prólogo que no aterrizaba, que no nos decía qué demonios hacía aquella empresa y qué debíamos hacer nosotros para ganar dinero.
De pronto, el chico pareció molestarse, o lo fingió, e interrumpió su discurso. Dijo que haría una pausa porque no le gustaba hablar en vano. El tono en que lo dijo era arrogante, parecía que se había quedado vacío por dentro, y nos los echaba en cara.
Miró atentamente al público como un ministro evangélico, e hizo la siguiente pregunta: “¿Me gustaría saber quiénes son los que comparten mi filosofía de vida? O sea, levanten la mano quienes comparten esta filosofía de vida”.
Yo había comprendido bien poco del esquema económico que proponía, de hecho, no lo había propuesto aun; había propuesto, según su pregunta, “una filosofía de vida”, y yo no me había enterado a pesar de estar 100% presente. No levanté la mano. Miré un instante hacia la gente sentada después de mí para ver si alguien me secundaba y vi que todos los que me rodeaban, hasta el fondo, habían levantado la mano. Comprendían y estaban de acuerdo con aquella “filosofía de vida”.
Al verlos, tuve el impulso de subir mi mano también, pero algo me detuvo, ¿el orgullo, quizá? No lo sé. Era una mezcla de todo. Habíamos ido a buscar trabajo, un salario, y nos estaban vendiendo un evangelio. Creo que la posibilidad de comprender a aquel sujeto y aquel lugar, y no solo su filosofía de vida, fue más poderosa que el interés por lo que vendría después de la votación.
El joven gurú clavó su mirada y magnetismo en mí y me preguntó si yo no compartía su “filosofía de vida”. Le dije que no era que no la compartiera, sino que no la había comprendido.
El chico no pareció escucharme, y volvió a hacerme la pregunta con un tono cargado, rabioso: “Te estoy preguntando algo, y quiero que me lo respondas: ¿compartes mi filosofía de vida? ¿Sí… o… no?”. La pausa retórica que colocó entre el sí y el no era más arrogante que la de los agentes de la seguridad del estado cubana que me interrogaron en su momento. Se creía con poder sobre mí y sobre el auditorio.
Le volví a responder que como le había dicho hace un segundo, quizá la compartía, pero antes tenía que comprenderla. El chico dijo, “vale, póngase de pie, diríjase al fondo, y vea a Dimitri, él le va a explicar mejor”.
Se hizo un silencio en el salón, recogí mi abrigo, la libreta, los introduje en la mochila; me tomé mi tiempo tratando de comprender lo que estaba sucediendo. Me dirigí hacia el fondo donde me esperaba la jeta de Dimitri, me presenté y le dije: “Dimitri, el chico me dijo que lo viera a usted”.
Dimitri levantó una mano y, con las yema de los dedos índice y pulgar, me quitó el nombre que me identificaba pegado en el pecho y me dijo: “ahora te puedes ir”.
Y me fui.
Bajé la escaleras, volví a ver el consulado de Bulgaria, salí a Riera de Cassoles; el cielo me pesaba. ¿Qué demonios acaba de pasar aquí?, me dije. Me sentía enfermo, un chorro de toxinas me pasaba por el pecho.
Durante meses continué aplicando a ofertas de LinkedIn y otras apps que instalé en el móvil. Apliqué a todo tipo de trabajos sin éxito. Algunos rechazos los comprendí, los de marketing, por ejemplo, pues en Cuba apenas conocía de qué se trataba. En los de periodista creo que valoraban que estuvieras empapado de España para poder escribir de ella. Pero otros rechazos parecían chistes: no clasifiqué ni para conserje de edificios, ni para lavaplatos, ni para ayudante de cocina, ni para mesero, ni para albañil.
Los de Riera de Cassoles me seguían llamando para que asistiera al entrenamiento. Funcionaban como operadoras telefónicas que intentaban venderte el mismo producto una y otra vez. Les respondía que ellos me habían expulsado y les pedí que me quitaran de su base de datos, que para mí Riera de Cassoles era el infierno. A veces pensé en ir para saber qué proponía el joven gurú después de aquel primer “paso fronterizo”, pero no quería verlos ni en pintura.
Evocarlos me hacía el exilio, el capitalismo, la emigración y el comunismo una misma cosa. Aquel espacio representaba a un tiranuelo, a un cúmulo de cobardes o de gente sin curiosidad que por no verse en peligro no levantaba la mano ni hacía preguntas. Barcelona comenzó a ensuciarse en mi cabeza. Era un asunto de salud mental mantenerme lejos.
Y seguían llamando. Alguna vez les dije que los iba a denunciar a la policía. Luego creo que identifiqué en LinkedIn la supuesta empresa que tomaba mis datos cada vez que yo aplicaba, y no le mandé más mi currículum.
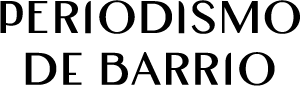

Deje un comentario