A lo largo del mes de noviembre de 2024 hablé con tres madres cubanas. Una huyó de la isla en travesía por Centroamérica; otra se fue sin despedirse; la tercera llegó a un país distante y frío sin hablar el idioma ni conocer a nadie. Cada entrevista dejó un peso difícil de nombrar.
Uno imagina que el terror tiene rostro. Que los traumas se organizan como escenas de película, con humo y sangre, como las guerras. Pero a veces el trauma es una mujer temblando en silencio, tapando con su cuerpo el de sus hijas.
Me ha llevado tiempo escribir estas historias. No sé si he sido capaz de hacerlo como merecen. Este texto es por ellas y por las madres que quedan en la isla, aguantando lo inaguantable, porque en estas historias hay algo que reconocerán. Sigo creyendo que las madres cubanas, donde sea que estemos, llevamos en las entrañas una verdad que nos quema: a todas nos arrebataron algo.
I. El que se caiga, se queda atrás.
Gisel
Detrás de un árbol en una selva centroamericana, Gisel aprieta a sus hijas con una fuerza que no sabía que tenía. Hay tiros. Gritos. Las niñas lloran. La mayor, de siete años, le pregunta qué está pasando. Nada, responde Gisel, nada. Pero la voz se le rompe cuando murmura, apenas para sí misma: ay, hijita, perdóname. Por favor, perdóname.
El Estado cubano, que se hizo pasar por madre de todos, ha parido generaciones rotas. Hijas que se fueron. Nietas que nacieron lejos. Madres que paren en silencio y se despiden sin hacer ruido. La Revolución que prometió futuro ha dejado mujeres remendando presentes con las manos destrozadas, y suplicándole a algún Dios en el que no creen, que sus hijos no tengan que hacer lo mismo.
Gisel es abogada, pero en Cuba vendía mercancía traída del extranjero. Su carrera no le daba para vivir. Como a tantas otras personas, la promesa de la Revolución le llegó en forma de diplomas y la misión de sobrevivir al borde de la legalidad. En su voz hay resignación, pero también dignidad. No habla de heroísmo. Habla de necesidad.
“Mi esposo tiene dos hijos de un matrimonio anterior, y mis hijas se han criado con esos hermanos. Ellos vinieron [primero] por travesía. Y eso afectó tanto a mis hijas, sobre todo a la mayor, que tuvimos que tomar la decisión. Cuando mi esposo venía de visita a Estados Unidos, aunque fuera por una semana, mi hija se inmunodeprimía, se enfermaba. Consultamos con una psicóloga y nos dijo que lo que [la] estaba afectando era la separación familiar”, cuenta.
En noviembre de 2021 el gobierno de Daniel Ortega eliminó los requisitos de visado para cubanos viajando a Nicaragua. Medios de prensa como AFP compartieron la noticia y advirtieron del seguro impacto de esta medida en la ya existente crisis migratoria de cubanos llegando a la frontera sur de Estados Unidos. Según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos (CBP por sus cifras en inglés) 38.674 cubanos se presentaron en la frontera sur del país en el año fiscal 2021. La cifra representó un incremento del 159% en relación al periodo de 2014-2019.
“Él me llama un jueves, nunca se me olvida. Me dice: ‘si yo te saco pasaje por Nicaragua para que vengas con las niñas, ¿tú te atreves?’. Y yo, que me creía guapa, le dije al momento: ‘ya estoy en el avión’. Entonces me dijo que tenía pasaje para ese mismo lunes. Mi mamá que estaba al lado mío me miró preocupada, y yo solo atiné a decirle: ‘me voy’”.
Antes de salir de Cuba, a Gisel y a las niñas les hicieron fotos. También les mandaron la información necesaria para la travesía, como si de un operativo de inteligencia se tratase: modelo del vehículo, nombre del conductor, donde les esperaría… Gisel viajaba con una de las niñas enferma de dengue y el miedo que habita un rincón del estómago de una madre.
***
Es más de la una de la madrugada en Nicaragua. Un vuelo procedente de la República de Cuba ha aterrizado en Managua. Hace frío. Gisel tiene instrucciones precisas; todo ha sido organizado y calculado hasta el último detalle.
“Y cuando salgo y veo, el carro no era el que me habían dicho, ni el chofer se llamaba igual. Entonces me dijo: ‘pero mira, si tengo fotos tuyas’”.
Fue el viaje más largo de su vida. Gisel iba sentada en aquel auto con la cabeza llena de imágenes sobre el tráfico de órganos, los secuestros…, hasta que llegó a una casa que su esposo había previamente coordinado.
La dueña de la casa, quien a todas luces funcionaba como anfitriona de migrantes en la misma ruta que Gisel, tenía preparada la comida, el agua caliente para el baño, y hasta un pomo de yogur para las niñas de Gisel. “Mis niñas no duermen sin su vaso de yogurt”, dice.
Cuando la hija menor de Gisel comenzó a gritar que quería volver a su casa, que extrañaba a su abuela, Gisel le pidió a la dueña de la casa una pastilla para dormir. Al día siguiente tendrían que salir después del almuerzo y necesitaba que las niñas descansaran. La señora salió y regresó con unas pastillas. Los gritos pararon y la menor de las hijas de Gisel se durmió, lejos de su casa y de su abuela. Gisel pasó la noche despierta, sin conocer al resto de las personas que pernoctaban en aquella casa. Vigiló sus pertenencias, la puerta del cuarto, y a sus dos hijas. Las madres no duermen cuando hay que proteger el sueño.
Al día siguiente conoció a sus primeros compañeros de viaje: otra madre con dos niñas, y un hombre desconocido que fue una suerte de héroe para las dos mujeres en lo más profundo del fango centroamericano.
De Nicaragua a Honduras los migrantes son transportados en autobuses, a veces camionetas. El camino es irregular, las camionetas resbalan y la selva espera, paciente. El conductor y su compañero han tomado alcohol. Gisel imagina que para llevar una vida así de peligrosa, hay que abusar de sustancias tóxicas. Reza, una vez más, por llegar con vida a su próximo destino.
Durante los tres o cuatro años siguientes a la travesía de Gisel, miles de cubanos emprenderán rutas parecidas. En la madrugada del domingo 15 de octubre de 2023, un autobús con 59 migrantes, (entre ellos varios cubanos) se precipitará al río Higito, al oeste de Tegucigalpa. Cuatro personas fallecerán. Entre los heridos, un niño cubano. Días antes, el dos de octubre, 10 migrantes cubanas morirán en un similar accidente en el estado mexicano de Chiapas, en su camino para llegar a la frontera sur de Estados Unidos.
La selva centroamericana cobra su precio, tarde o temprano, y Gisel ya lo sabía en el 2021.
El grupo de Gisel fue transportado hasta un lugar que llamaban El Cafetal. Allí les recibió un poderoso aguacero que convertía todo en fango. Al escampar, Gisel y su grupo salieron andando por lomas flanqueadas por barrancos. Entre las trece personas que transitaban la ruta, cinco eran menores de edad.
“Tú sabes que cuando la tierra se moja y está muy lisa, empieza a patinar. No se podía encender una luz, no se podía hacer ruido. Porque del otro lado estaban los policías en las carreteras. Dijimos, bueno, aquí tenemos que hacer algo, porque los niños no pueden llorar, no pueden gritar porque te dejan atrás”, narra.
Les habían advertido que el que se cayera, se quedaba. Que ya vendría alguien más a buscarle, pero que el grupo no podía detenerse por nadie. Gisel pisaba el fango balanceando el peso de la mochila y de aquella sentencia.
Era diciembre, y la respuesta a cómo distraer a los niños fue Santa Claus. Las madres le pidieron al guía que fuera de vez en cuando tirando piedras entre los árboles, y le dijeron a los niños que era Santa Claus, que iba con ellos escondido, y que estaba viendo si se portaban bien. Portarse bien, en una travesía migratoria por la selva, implica seguir caminando aunque los piececitos no den más.
“Cuando llegamos a Guatemala había alguien de un cártel esperando por nosotros”, cuenta. En ese momento ya Gisel llevaba dólares escondidos. Desde que había salido de Cuba sabía que había que esconder los billetes en el forro de los ajustadores, en la lengua de los zapatos, en el blúmer. En varios bolsillos de la mochila llevaba billetes de baja denominación. En una emergencia, no quería perder tiempo buscando el dinero que pudiera comprar el silencio de un policía.
Las mujeres no se montaban solas en ningún vehículo. Los hombres del grupo se aseguraban de que al menos uno se subiera con ellas. En caso de cualquier emergencia, los hombres saben que tienen que ayudar a las mujeres, y que “los niños primero”.
El chofer del auto donde se montaron Gisel y sus hijas era parte de alguno de los tantos cárteles que han convertido la trata de personas en una importante fuente de ingresos. En algún momento, la guantera del coche se abrió, el chofer pinchó un paquete y le dijo al hombre que iba a su lado: “Mira, cubano, prueba.” Gisel nunca había visto un “ladrillo” de cocaína.
En algún lugar de la frontera entre Guatemala y México, llegaron a un pequeño muelle sobre un río. En el muelle, de pie, un niño de unos 12 años con la mirada vacía que revela la exposición temprana a la violencia. El niño les guía con despreocupación por las zonas más bajas del río. No es esta su primera ni su última vez; la rutina espanta al miedo y educa el hábito. Les deja en una finca, Gisel no sabe de quién.
“Nos pusieron en un cuartico que no tenía puertas ni ventanas ni nada. Era el techo con unas camas. Teníamos que dormir dos o tres personas por cama. Lógicamente, yo dormía en una con las dos niñas”.
Allí el grupo perdió totalmente la conexión con sus familiares y con el mundo. No había señal en los teléfonos móviles. Y no sabían cuándo los vendrían a buscar para el próximo tramo del viaje.
Era 24 de diciembre y la dueña de la finca quiso que no pasaran la fecha sin algún remanente de celebración. Las mujeres del grupo se sumaron y cocinaron tamales y carne. Nadie comió nada. Una vez bañados y vestidos, listos para celebrar su primera y última Nochebuena en aquel lugar, llegaron a recogerles. Salían hacia el Distrito Federal (D.F.), la recta final.
***
Cuando Gisel me cuenta sobre el tiroteo, no se escucha a la misma persona que comenzó la entrevista. Con el paso de los segundos, como a su paso por la selva, Gisel se va convirtiendo en una voz cada vez más quebrada, como si el miedo de nuevo le agarrara el cuello y le mirara a los ojos.
“Nosotros no lo vimos, pero sí sentíamos los disparos”.
Les gritaron que se bajaran del carro. Corrieron al monte. Un árbol de escudo entre las balas y sus hijas. No recuerda qué tiempo pasó. En la travesía, las horas y minutos no se componen de la misma manera. El terror y la desesperación fijan sus propios parámetros temporales.
Debieron regresar a la finca. Allí, Gisel escuchó murmullos y voces bajas: “Se cayó el punto. Fulano lo tomó”. El muerto es hijo de la dueña de la finca. Gisel había oído que esa guagua hacia el D.F. solo salía cada tres días. Todos se van a dormir sin comer y con la esperanza un poco más cuarteada.
Con las luces apagadas no se sabe quién está llorando.
***
No sabe cuántos cambios hicieron, ni recuerda cuánto duró el siguiente tramo. Sabe que llegaron a Cancún, que alguien les esperaba, y que allí tomarían un avión hacia “la frontera”.
“Nos mandaron para el aeropuerto con pasaje y todo. Bueno, yo me acuerdo que le decía a mi mamá que nos iban a virar porque es imposible que en un aeropuerto no se den cuenta de que nosotros no tenemos una visa”, dice.
Un cuño en seco. “Puede abordar su vuelo”. Montada en el avión, aún espera que la bajen en cualquier momento.
Otra guagua. Otro vuelo. Una casa en la frontera. Ya ven el final.
Para el último trayecto les quitan los pasaportes. Los mandarán por correo postal a cada familiar en Estados Unidos. El contacto les explica que en esa zona los “marines” mexicanos roban los pasaportes de los cubanos para venderlos. A diferencia del resto de latinoamericanos, los cubanos tienen amparo legal diferente en la frontera estadounidense. Por ahora.
Desde el patio de la casa en la que están, Gisel puede ver la frontera. No sabe cuánto ha dormido en los últimos días, pero su cuerpo le recuerda que no es lo suficiente.
“Ya en el último tramo, cuando se veía el punto fronterizo, el señor que estaba orientándonos nos dijo que las que teníamos hijos se los diéramos a los hombres. Porque a los hombres era más probable que los dejaran entrar si venían con niños. Y las madres, aunque nos quedásemos atrás, ellos [los oficiales de inmigración] estaban obligados a dejarnos entrar”.
El cuerpo hace lo que puede, pero llegado cierto punto, se rinde. A Gisel se le rompió el asa de la mochila con todos los papeles y el dinero. Cayó al suelo. Un muchacho que había hecho toda la travesía con ella y ayudado con las niñas le dice que se apure, que corra, que van a venir. Gisel mira a su alrededor y no ve a sus hijas. Técnicamente, ya está en suelo estadounidense.
“Entonces, yo me acuerdo así, a duras penas, que él me cargó, porque él es un hombre alto y fuerte, joven. Yo no sé, mandaron como cinco o seis patrullas llenas de policía. Y yo decía, ¿dónde está mi niña? Yo solo lloraba y gritaba ¿dónde está mi niña? Y claro, yo veía a mi otra hija, pero ella no me veía a mí, y la oía gritando ‘mami, ¿dónde estás?’”.
Finalmente descubre, o alguien le avisa, que a la menor de sus hijas la había cargado uno de los hombres que viajaban con ellas. Era diciembre y hacía mucho frío, y el hombre había metido a la niña dentro de su abrigo y había cerrado el zíper.
Cuando Gisel estuvo en manos del agente de frontera estadounidense, solo podía llorar. El agente le decía: ‘pero si tienes que estar contenta, ya llegaste a los Estados Unidos de América, todo está bien’. Pero Gisel lloraba cosas que llevaba aguantando demasiados días. Terrores que nunca terminan de pasar.
***
En una maleta que nunca abre, Gisel guarda todavía las dos mantas metálicas isotérmicas que le dieron para tapar a sus hijas en el centro de detención donde estuvieron al cruzar la frontera. No recuerda por cuál estado entraron, cuánto tiempo estuvieron en un centro u otro, pero guardó las mantas porque algo le decía que necesitaba pruebas de que aquello había sucedido.
Sus hijas ahora son tres años más grandes, y le dicen que acabe de botar eso. Pero Gisel no lo hace. Gisel sabe, en sus huesos, que todo aquello pasó.
“Nosotros vivíamos muy bien en Cuba. No teníamos necesidad de hacer aquella locura. Pero, ¿quieres que te diga algo? Hoy agradezco a Dios haber tomado esa decisión”.
Su voz se entrecorta, se demora. “El miedo nunca se te va a quitar, porque cuando una es madre, el miedo ya nunca se va”.
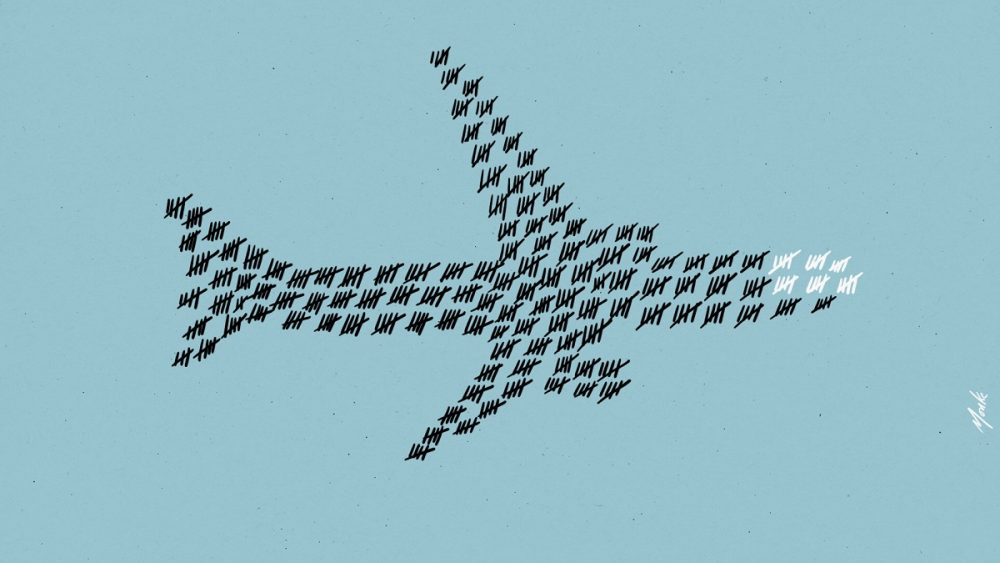
Ilustración: Miguel Monkc.
II. Pero al menos hay yogur
Lídice
En febrero de 2021 el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Cuba publicó en su sitio web una lista de 124 actividades “donde no se permite el trabajo por cuenta propia”. En el número 88 figuraban “actividades de agencias de viajes y operadores turísticos”. Lídice —quien trabajaba en esto último— y su familia emigraron a Serbia el 26 de julio de ese mismo año.
Lídice no cruzó una frontera norteamericana, se fue a un país frío y desconocido pero que no requería visado. Llegó con su esposo y sus hijos.
“En el nuevo país somos solo mi esposo y yo, nadie más, —dice—. La logística de engranar horarios de kinder, escuela y trabajos fue una ciencia mayor”. A los seis meses había perdido cinco kilos del cuerpo ya flaco con el que llegó.
Es socióloga. Estudiamos juntas. Su salida fue empujada por varias cosas: la falta de libertad, el cierre del trabajo por cuenta propia en turismo, el miedo. “El momento más crítico fue cuando en medio del COVID, en febrero de 2021, mi beba de un año y tres meses estuvo ingresada por sospecha de dengue y el único medicamento disponible para bajarle la fiebre era el que yo llevaba de casa”, recuerda.
Eso la marcó. Le vino un miedo absoluto. El miedo de no poder hacer nada si sus hijos se enfermaban. El miedo de saberse sola. El miedo de no tener.
Entre las pesadillas más grandes que puede enfrentar una madre, padre, o cuidador, es la enfermedad de un niño. La indefensión, la fragilidad, la posibilidad de que una vida recién comenzada peligre. Enfrentar esa situación sin acceso a medicamentos, en hospitales habitados por cucarachas y ecos de un sistema de salud orgullo pasado de una nación, arranca algo que no sabemos nombrar ni Lídice ni yo.
“Paradójicamente, cuando llegué a Serbia también tuve muchos miedos por mis hijos. Temía por ejemplo que se enfermaran, que era justo lo que me había hecho salir de Cuba. Porque si los tenía que llevar a un hospital, donde solo hablaran serbio, ¿qué me hago?”.
Pero hay cierta tranquilidad en tener el desayuno garantizado, la ropa, los zapatos. Lídice me cuenta que la sensación de ver a sus hijos “ser niños”, verlos jugar con los juguetes que antes solo podían soñar, es incomparable. No se trata de ser superficial ni banal, sino de sentir la libertad de que, con el fruto de tu trabajo, le puedas dar esa parte de la infancia que en Cuba no podían tener.
Una vecina de Lídice le preguntó si no le daba miedo irse con dos niños pequeños a un país tan lejos y sin hablar el idioma. Ella tragó en seco y le respondió que sí, que le daba muchísimo miedo, pero más miedo le daba quedarse en Cuba.
Para salir de la isla, Lídice y su esposo pasaron meses reuniendo el dinero como podían. Vendieron la casa, los muebles, la ropa. Hicieron un crowdfunding al cual sus amigos emigrados donaron dinero. Aguantaron la respiración en un consulado francés mientras un oficial decidía si les otorgaban el visado de tránsito indispensable para volar a Serbia.
Durante meses estuve del otro lado de WhatsApp acompañándola. Sentí cada vez que le faltó la fuerza sin decírmelo. Fui testigo también de la resiliencia, la inagotable voluntad de una madre desesperada que sabe que el futuro de sus hijos depende de que logre la vía para dejar su país, su familia, y todo lo que conoce desde que nació.
Cuando aterrizó en Serbia, Lídice no tenía ya patria. Cuba se había desdibujado en el mapa en algún momento mientras el avión cruzaba el Atlántico. Ahora la patria serían unas fotos, unos recuerdos, mensajes de voz en una aplicación móvil.
Ella y su esposo tuvieron muchos momentos de dudar si habían tomado la decisión correcta. Cuando la vida de inmigrantes los intentaba asfixiar, se inventaron una frase ancla: “pero al menos hay yogur”.
III. “Pero tú te tienes que quedar allá, mamá”
Susej
Las madres cubanas se han convertido en expertas en despedidas mal hechas. En decir “vuelvo pronto” mientras esconden el temblor de las manos cerrando una maleta. En abrazar sin saber si es la última vez. En tragarse el miedo para que no se les note. Algunas se van con los hijos a cuestas; otras los dejan porque creen que es más seguro. Ninguna sale ilesa.
Cuando una madre cubana sube a una cámara de tractor —porque a veces no es un bote, ni un barco— y se lanza al mar con su hijo encima, o adentro, hay quien desde la seguridad de un sofá se lleva las manos a la cabeza y murmura: qué barbaridad, qué madre puede hacer eso. Como si no supieran que el instinto de madre es quedarse, cuidar, proteger; como si no entendieran que para traicionarlo hay que sentir un miedo mayor. Un miedo que ya no cabe en el cuerpo. Porque no hay coraje en subirse a esa rueda, lo que hay es desesperación cruda. Porque para violar ese instinto animal de conservar la vida, hay que estar convencida de que quedarse es peor. Y a veces lo es.
A veces quedarse es mirar cómo tu hijo o hija se apaga de hambre, o deja de ser niño antes de cumplir diez años. Entonces cruzar el mar no es valentía. Es resignación. Es la última jugada de alguien que entendió que hay más de una manera de morir, y que si bien el mar es una, quedarse es otra, mucho más lenta.
Susej es graduada de Psicología, pero al igual que Gisel, en Cuba vivía de revender mercancías traídas del extranjero. Tiene dos niños adolescentes que son su más grande tesoro, y un día, hace ya tres años, se despidió de ellos como tantas otras veces, sin decirle a nadie que, de este viaje, Susej no pensaba regresar.
“Esta es una parte un poco dura: en mi casa no sabían que yo no iba a regresar ni que yo venía rumbo a los Estados Unidos. Nadie sabía. Mi niña fue la que predijo algo y me dijo, mamá, si tú no regresas yo no te voy a hablar más. Me dijo esas palabras. Y aquello fue bien duro, bien fuerte para mí”, dice.
Susej salió rumbo a Rusia el primero de mayo de 2021. Viajó con fotos de sus hijos en un teléfono que luego perdió, y con la idea de que llegaría a Estados Unidos y, al año y un día, tendría su residencia y podría entonces reunirse con sus hijos.
Es difícil encontrar con precisión cuando se comenzó a otorgar a cubanos cruzando la frontera de Estados Unidos y México los llamados formularios I-220A “Order of Release on Recognizance” —Orden de Libertad Bajo Palabra, en español—. La estimación es que la práctica se agudizó a principios del año 2021 como resultado de políticas adoptadas por el entonces presidente Donald Trump, que la administración Biden-Harris heredó sin intención de modificar.
“Cuando estuve en la frontera en aquel momento había mucho desconocimiento. Entonces a mí me soltaron a los dos días con la I-220A, y yo, ya tú sabes, feliz. Luego, cuando llegué a casa de mi hermano fue que me enteré del problema que era aquello”.
Para llegar a los Estados Unidos Susej hizo un viaje difícil, que incluyó tres meses en Rusia, y un mes en Serbia. De lo que quedó entre Serbia y Estados Unidos no hablamos. Durante toda la conversación, me cuestiono si es justo hacerle ciertas preguntas.
Susej no les dice casi nunca a sus hijos “te extraño”. No sabe si está bien o mal, pero ella siente que el dolor de la separación es su carga, no de sus hijos, y que lo debe llevar guardado donde nadie lo vea.
“Al principio me cuestionaron muchísimo. Mi tío fue el primero que me dijo que eso no se hacía, que cómo iba a dejar a mis hijos atrás, con mi tía y con mi abuela. Me hicieron sentir muy mal. Mi papá también, —yo no tengo buena relación con él—, se puso a decir en la calle que yo era una mala madre, que me había ido detrás de un macho. Varias personas hablaron, dijeron cosas así”, cuenta.
Pero nadie hablaba del miedo, ni de las noches en las que no pudo dormir pensando en ellos. Nadie preguntó si lloraba después de colgar las videollamadas, o si el plan era volver, o traerlos, o al menos sostenerlos desde donde estuviera. Era más rápido pensar “es mala madre”, que detenerse a calcular cuánto de terrible ha de haber en el presente, para que una madre se arranque las entrañas por otro futuro.
Ha tenido también momentos en los que la desesperación le ha hecho considerar regresar a Cuba, a sentir el calor de sus hijos en su piel, esa necesidad que nace cuando te ponen un bebé en brazos, y que luego nada te cura.
“A veces he pensado que era mejor quedarme en Cuba, con ellos, comiéndonos un boniato, pero juntos. Entonces les pregunto a mis hijos y ellos mismos me dicen, ‘mamá tú no estás loca, tú te tienes que quedar allá porque nosotros queremos ir para allá, nosotros no queremos estar aquí’”.
En la celebración de los quince años de la hija de Susej no faltó nada, pero no estaba su madre. Desde Estados Unidos, ella dedicó cada centavo ganado a organizar los mejores quince posibles. Habría querido verla. Habría querido estar para abrazarla y decirle que ahora era “una mujercita”. La niña quiso irse a un hotel con sus amigos y Susej pagó todo. Pero no siempre ha tenido esa posibilidad.
“Hubo momentos difíciles en mi vida también [en los] que yo no tenía ni para mandarle a mis hijos. Porque al principio todo es bien duro; emigrar es duro. Yo decía: ahora no me tienen a mí y no tienen nada. Entonces eso fue lo que me dio la fuerza, eso fue lo que me impulsó para yo decir: tengo que salir adelante, porque si yo estoy en este país hoy es por ellos”, dice.
Cuando tuvo que limpiar pisos en la construcción, con las rodillas arañadas y el polvo metido hasta los huesos, Susej imaginaba el día que pudieran estar los tres juntos de nuevo. Durmió en un colchón en el suelo, en el sótano de alguien en Colorado. Ganó 10 dólares la hora, saliendo de su casa a las cinco de la mañana para ir, con un grupo de mexicanos, a raspar pisos para remodelación.
“Yo lloraba todos los días. Nunca pensé verme en esa situación, cuando me separé de mi pareja, y me vi sola… rodando de un estado a otro. Y en medio de todo, sabiendo que tenía que garantizar la vida de mis hijos: la mochila para la escuela, los zapatos, la recarga del teléfono”, dice.
Con las manos llenas de polvo Susej se limpiaba las lágrimas y seguía. Las madres nunca tienen opción, siempre es seguir.
La entrevista con Susej termina con una historia de su vida de cajera en una tienda de Walmart:
Un hombre solo con dos niños caminaba frente a la caja donde Susej despachaba. Preguntó por los disfraces, era octubre, casi Halloween. Fue y vino varias veces hasta que llegó a su con una calabaza plástica y una máscara de asustar. Iba a pagar, pero no le alcanzaba. Doce dólares. El padre entendió primero; el hijo después. Tenía unos doce años. Bajó la cabeza, dejó la calabaza, y le dijo: lo siento. Como si pedir algo fuera una falta. Susej le preguntó con ternura: “¿tú quieres la calabaza mi amor?”. Dijo que no. Que era para su hermanita. Entonces ella la pagó. El padre quiso negarse, pero ella insistió. No pensaba en sus propios hijos, pero sí. Porque cuando se es madre, uno sabe que lo que duele en otro niño también es tuyo.

Ilustración: Yaimel López.
IV. “Desbloquea mi teléfono y llama a tu primo”
Maternar sin red de apoyo tampoco es pan comido. En Cuba te rescata la costumbre de brindar auxilio; en un país sin ambulancias ni servicios de urgencia reales, el apoyo de vecinos y desconocidos puede salvar en una urgencia.
“Yo no tenía comida, pero el día que mi hijo se quemó la mano con el jarro metálico de la leche, los vecinos corrieron con nosotros al policlínico”, cuenta Lianet, una amiga periodista.
En otras latitudes, el auxilio puede terminar en un proceso judicial, y la gente se cuida de ello hasta el límite de no ayudar por no “buscarse problemas”. En este contexto, maternar se matiza también por el miedo de que, si pasa algo, puede que nadie del entorno acuda. Lianet le ha enseñado a su hijo de 11 años cómo desbloquear el teléfono de mamá, y a qué contacto de WhatsApp tiene que llamar si ella se desmaya y no responde. Le ha repetido, como un entrenamiento militar, paso por paso, cómo tiene que proceder, en qué orden se salva una vida. Primero, agarrar a su hermanita pequeña, luego llamar a emergencias y, por último, sentarse cerca de mamá y llamar al primo por WhatsApp. Lianet es lo último. No importa, en realidad, lo que pase con ella. Solo importa lo que pase con sus dos hijos durante el tiempo que esté inconsciente.
Otra conocida no viaja nunca junto a su esposo en el auto. Intentan siempre que uno de los dos no esté en el vehículo para, en caso de un accidente, que los niños tengan un padre que sobreviva.
La migración cubana se refleja en cifras. Las agencias gubernamentales encargadas de contabilizar esa miseria que habita las mochilas de los sin patria lanzan cifras anuales. Los americanos le llaman alien encounters. Y, después de todo, alien puede ser precisamente el mejor descriptor para aquello que escupe la selva centroamericana y que llega jadeando a la arena de un punto fronterizo.
Aún así, las cifras no lloran. No duermen en el piso. No trabajan en Walmart mientras piensan en los quince que se perdieron. No compran una calabaza de Halloween para la niña de otro porque no pudieron hacerlo por la suya. No cargan la culpa como un ladrillo en el pecho.
En el último minuto de la entrevista, cuando ya creo que no puede hacerme daño nada, Gisel recuerda el aeropuerto en Cuba. Toda su familia y sus amigos fueron a despedirla. “Mi mamá me dijo ‘vete, y cuando tú cojas por ese pasillo no mires para atrás’”. Gisel llora, y yo lloro con ella. Y de alguna manera, lloramos todas las madres cubanas, porque nos arrancaron algo, y sabemos que ya nunca nos van a pedir perdón.
Cuba, que quizás es una isla madre, sigue flotando en ese mar de lágrimas, resignada y diciéndole también a cada hijo e hija: “vete, y no mires atrás”.
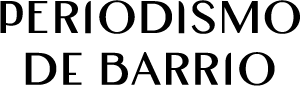
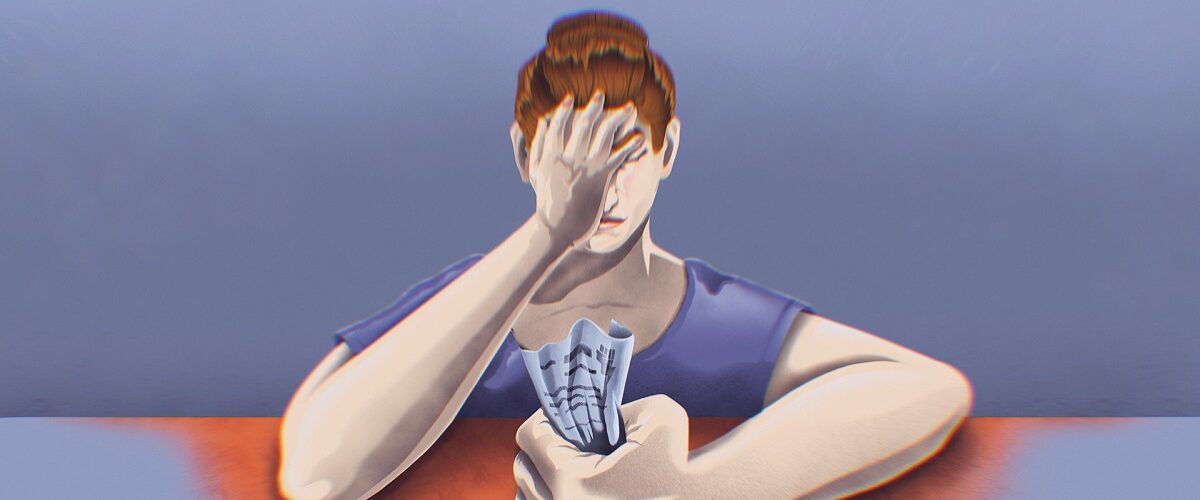
Deje un comentario