Son fotos post pandemia; el país ya estaba en la actual crisis económica, y mi madre, que era una mujer alta, hermosa, se había muerto dejando un vacío del tamaño del mundo entero. El platanal que se ve en una de ellas creció hasta el doble de mi tamaño, fue un éxito, pero casi no disfruté de él. Ahora explicaré por qué.
Lo sembré desde cero, cada planta brotó de la tierra y las fui alimentado con agua, dosis diarias de un cubo y medio, o menos, ahora no recuerdo. Cuando ya estaban de mi tamaño dejé de regarlas e iba dos o tres veces a la semana y me quedaba entre la maleza, en silencio, escuchando las ranas, los grillos, los insectos, la sangre que circulaba por mi cerebro. Era una despedida. Sentía que aquello iba a acabarse cuando llegaran los de la vía ferroviaria.
Los amigos con los que chateaba por WhatsApp en esos días deben recordar que al conversar conmigo escuchaban mis manos entrar en el cubo y luego caer en la tierra. Yo sentía, al hacerlo, que alimentaba a mi madre, al cuerpo de mi madre, porque aquella tierra era una extensión de ella, pero no muerta, —no es una alegoría post mortem—, sino viva. Nos pasa a todos los que tenemos roce diario con la tierra y los árboles y sus frutos. Mi mamá era ese patio; cada vez que yo sembraba algo ella se ponía muy contenta.

Mi hija sostiene una calabaza que quizás nunca comimos. Como tantas otras, probablemente fue robada de noche. Foto: Carlos Melián.
En una foto aparece mi hija, con una calabaza intacta que posiblemente no me comí nunca. También las robaban. De hecho, ahora que recuerdo, fueron las calabazas lo primero que robaron sistemáticamente, luego sin dar cuartel, sin pudor, hasta que me fui distanciado de la siembra. Dejé de limpiarla; la maleza creció. Me dolía mucho que se robaran esta o aquella calabaza que había visto crecer. Y por alguna razón yo procuraba no estar más triste de lo que estaba. También sentía la amenaza de la Seguridad del Estado todo el tiempo. (Cada día me desagrada más mencionar el tema de mi exilio y de la Seguridad del Estado; me parece “baba”, me corta el cuerpo, es como seguir en manos de ese sistema, pero un hombre está cruzado por todos los vectores que lo intersectan. Y ya está).
Ese platanal fue un traslado. El plantón original, una especie de convención o complot de 500 bananos, estaba a un costado de la casa y al pie del camino que bordeaba nuestra propiedad hasta que se entraba al portal. No teníamos noción de confort, ni de estética ni de acabado, todo era utilitario, primitivo, y por eso la entrada era al mismo tiempo el fregadero de la ropa y las paredes exteriores eran de ladrillo desnudo. La casa no comenzaba y terminaba en sí misma sino en el patio, en la superficie rugosa de los árboles, en los bichos, en el olor a hojas podridas, en algún animalejo en descomposición y en la naturaleza que es perfecta, magnífica y nos empujaba sus dedos dentro.

Yo, vigilando el plantón como si pudiera hacer algo para salvarlo. Pero no pude. Foto: Carlos Melián.
Desde las ventanas de las habitaciones podíamos vigilar y persuadir a quienes iban con intención de saquearnos algo. El plantón iba por su cuenta, tenía más de 10 años, se gestionaba a sí mismo, solo interveníamos para sacarle los chopos de banano ya cortado, que se podrían y enfermaban al resto de sus hermanos. A la hora de hacer la resiembra cerca de la carretera y distante de la casa, tuve en cuenta que sería difícil ejercer control contra el robo. (Uso la palabra “banano” porque en el país donde vivo ahora “plátano” refiere a un árbol enorme y distante de tronco verdoso y gris como un eucalipto, que se encuentra en grandes avenidas). De la colonia original extraje los chopos sanos, pues iba a pasar una vía de tren. Me notificaron que una parte de la casa, o toda, sería expropiada por el estado. Trasladé las plantas porque, aunque sabía de la expropiación, tenía la esperanza de que no se concretara. La ciudad estaba llena de obras millonarias paralizadas; el país es también un museo de obras y proyectos abandonados a mitad de construidos. Me aferraba a esa posibilidad.

Mi hija frente al platanal. La casa no comenzaba ni terminaba en sí misma, sino en el patio. Foto: Carlos Melián.
Después de presenciar la muerte de mi mamá en un hospital sucio, sin medios para salvarle la vida a nadie, creo que temí también quedarme sin comida. Una fuerza mayor colgaba sobre nosotros. Era irresponsable dejar de sembrar. Sentía que el país estaba en aquel salón para moribundos del Hospital Saturnino Lora, donde falleció mi madre, y que como ella, toda la isla se dirigía hacia el fin de su travesía. Debía defender a mi familia del desastre, y aquella tierra, en la que sembrábamos frutas y hortalizas, nos había salvado durante la crisis en 1992.
Creo que lo importante de este platanal fue su potencia visionaria, ahora mientras miro las fotos me doy cuenta. Cooperó, tanto como la Seguridad del Estado, tanto como la separación de la madre de mis hijos, o tanto como la muerte de mi madre, en mi decisión de irme de Cuba con todos los que aparecen en las fotos. Hoy seguimos juntos todos, ayudándonos y queriéndonos aunque de otra manera.

Mi compañera y mis hijos, habitando un lugar que ya no existe. Foto: Carlos Melián.
La mayoría de los racimos de plátanos me los robaron algunos vecinos o muchachos que pasaban descalzos por la carretera. Siempre iban descalzos, no sé por qué, eran gente descalza para siempre. Y lo sé porque algunas veces los perseguí corriendo. Me robaban también los aguacates, los anones, los mangos, los limones, la naranja agria, las guanábanas. Yo me sentía una mujer manoseada, una chica trans violada. Recuerdo que ser robado de aquella forma me llevaba a una condición femenina, de extrema vulnerabilidad al mismo tiempo que les tomaba un cierto afecto. A veces uno funda sentimientos como la compasión, como si estuvieran dentro de nosotros y fueran esos gusanos que dicen que tenemos incorporados para que nos coman después de fallecer. A veces los vecinos que me robaban iban a mi casa a pedir dinero prestado, sal, azúcar o arroz para llegar a fin de mes. Y siempre se iban con algo.
Mi papá, que aparece en las fotos, al irse a Miami les condonó la deuda a todos. Él fue quien construyó la casa y todo lo que se ve. Murió recientemente, lejos de sus árboles, cuatro años después que mi mamá. Este terreno, con la casa, los árboles, actualmente no existe, fue barrido por una batería de bulldozers y aplanadoras. Sobre la capa vegetal que teníamos lanzaron una amarilla y estéril que abarca todo el patio que nos daba de comer. Dicen que cuando mi papá regresó hace un par de años y vio aquello, se puso a llorar.

Área de lavado en la entrada de la casa. No teníamos noción de confort, todo era utilitario. Foto: Carlos Melián.
Volviendo a la siembra nuestra: la mayoría eran bananos de plátano burro —son más resistentes y parxsen más—; me cuidé de sembrar plátano de fruta, y plátano macho. Un día caminaba por allí a ver cuál nuevo racimo se habían robado, y oculto entre las hojas vi un robusto racimo de plátano macho. No me lo podía creer. El corazón me comenzó a latir muy fuerte. Era algo ridículo verme allí, nervioso ante algo que yo mismo había sembrado y que de alguna manera no me pertenecía ya a mí, sino a quienes me robaban a diario. Me parecía que no solo corría peligro él, sino yo mismo. ¿Pensaba que había alguien agazapado entre la maleza? No, era más complicado: un miedo sagrado, una situación naturalizada. Lo que sembraba no me pertenecía, le pertenecía al estado, a los vecinos, a los chamacos descalzos que merodeaban la zona saqueando patios, a todos ellos menos a mí. Fui corriendo hacia la casa nervioso, agarré un machete, volví corriendo y al llegar: ¡sorpresa! El racimo seguía allí. Corté el tronco, corté el racimo y nos lo comimos con alegría.

Mi hija en la cocina. El cansancio y la rutina también forman parte del paisaje de la infancia. Foto: Carlos Melián.

Mi hijo, sonriente en medio del desorden. La felicidad ocurría igual, aunque todo estuviera a punto de derrumbarse. Foto: Carlos Melián.

La cocina como centro vital. Foto: Carlos Melián.

Mi hijo, aferrado a la baranda. Foto: Carlos Melián.

Mi compañera, lavando en la cocina. Foto: Carlos Melián.

Mi hijo caminando por el patio, mientras el humo se filtraba entre los árboles y las cosas comenzaban a desaparecer. Foto: Carlos Melián.

Mi hijo en el columpio, bajo la sombra del árbol. En ese vaivén aprendía lo poco que podía enseñarle antes de irnos. Foto: Carlos Melián.

Mis hijos congregados por el celular, bajo el mosquitero. Foto: Carlos Melián.

La sala, una imagen que guarda las voces y los pasos de quienes la habitamos. Foto: Carlos Melián.
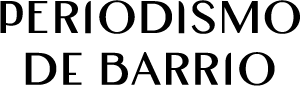

Relato excelente, me estoy haciendo una idea de la realidad de Cuba.
Gracias por compartir , hace ver que casi todos nos quejamos de la vida que tuvimos y llevamos hasta el día de hoy y en la sonrisa de tu hijo en el medio de todo el caos , lo que sucedía y la fuerza que pusieron a eso , eso me doy más cuenta hay que agradecer la vida y gozar lo que se tiene .
Ahora toca escribir una historia distinta a nosotros como siguientes en las siguientes generaciones.
Siempre he pensado que es saludable hablar, expresar nuestros dolores de cualquier manera, y ésta es una excelente forma de decir, de contar, de exorcisar las penas