A continuación, una lista no exhaustiva de todas las veces que me sentí mala madre:
Cuando, viendo cuánto dolían las contracciones, le dije a la enfermera, al cabo de solo dos horas, que quería una epidural, y me pregunté qué tipo de mujer blanda sería yo, qué clase de madre defectuosa, si todas las mujeres en Cuba parían sin eso. Y aunque después tuve que pedir que me la quitaran porque no sentía las contracciones para pujar, igual me quedó esa sensación, como un pincho en la nuca: no aguanté lo suficiente.
Cuando Darya tenía horas de nacida y yo “no sabía” darle el pecho, o tenía solo calostro, y las enfermeras entraban y salían de la habitación, todas con la misma expresión de paciente desaprobación, explicándome cómo exprimir con los dedos lo que parecía una sustancia fantasma, recogerla en una jeringuilla y dársela. Y yo pensaba que todas las demás madres del mundo sabían amamantar, que sus cuerpos respondían a la demanda con la precisión de una máquina perfecta, y el mío no.

Las madres no descansan, las madres se levantan y hacen lo que hay que hacer. Foto: Cortesía de la autora.
Cuando, embarazada todavía, alguien me dijo: ni se te ocurra pensar que vas a poder quedarte en cama los primeros días. Aunque fuera cesárea, aunque el cuerpo se me abriera en dos. Porque las madres no descansan, las madres se levantan y hacen lo que hay que hacer.
Cuando, en la quinta noche del postparto y después de no dormir, mi pareja rompió un vaso en la cocina mientras preparaba un biberón medio dormido y murmuró: es que a lo mejor no tendría que estar yo levantándome todas las veces a hacer el biberón. Y me sentí la peor madre porque, en efecto, era él quien iba siempre a la cocina, aunque yo hubiese pasado nueve meses vomitando, con dolores de cinco tipos distintos; aunque hubiese empujado durante dos horas a una bebé de ocho libras y media fuera de mi cuerpo.
Cuando dije que no recibiríamos visitas los primeros cinco días, ni en el hospital ni en casa, porque lo único que quería era evitar el estrés, concentrarme en sanar y cuidar a mi hija, y me respondieron con el clásico: “eso es un egoísmo absoluto”.
Cuando, después de noches y noches sin dormir, sabía que tenía que cambiarle el pañal, pero el cuerpo no me daba para eso y pensé: qué más da esperar quince minutos más.
Cuando sentí por primera vez que me estaba volviendo loca. No figurativamente, no en un arrebato de exageración, sino literalmente loca. Cuando recordé aquel familiar que me había dicho: “esto lo hacen millones de mujeres todos los días, incluso solas, así que tú no puedes ser menos”, y sentí la frase hundirse en mi espalda como una piedra.

¿Qué clase de madre defectuosa sería yo si todas las demás lo hacen mejor? Foto: Cortesía de la autora.
Cuando mi pareja volvió al trabajo tres meses después del parto y me quedé sola con la bebé ocho horas al día. Cuando, en cuanto él llegaba, yo se la entregaba como si fuera un bombero rescatándonos de un incendio, y entonces me dijeron: “tu pobre marido pasa ocho horas trabajando y luego llega y tiene que ocuparse de la niña”, como si las ocho horas que pasaba yo con ella no contaran. Como si no fuera el trabajo más duro, el de no pestañear porque le puede costar la vida.
Cuando dije en voz alta que tenía depresión postparto y la respuesta fue: “pues no deberías haber parido si no ibas a poder con esto”.
Cuando mi hija llevaba cuatro horas llorando sin parar y pensé en esas películas donde una mujer mete unas pocas cosas en una maleta vieja, se sube a un coche y desaparece en la carretera entre una estela de polvo. Y entendí.
Cuando, en medio de un episodio de psicosis postparto, se me cruzó la idea fugaz de que no podía matarme y dejar a mi hija atrás, que tendríamos que irnos juntas. Apenas fue un parpadeo, pero suficiente para ponerme de rodillas. Llamé al hospital, pedí ayuda. Me recetaron tres pastillas. Las tomé. Y en mi cabeza la voz implacable: eres la madre más débil que haya existido jamás.
Cuando mi hija decidió que nunca más iba a dormir en su cuna y tuve que elegir entre dejarla llorar o dormir con ella en la cama. Elegí el colecho. Me aseguré de seguir al pie de la letra todas las recomendaciones para que fuera seguro. Me dijeron que la estaba malcriando.
Cuando la dejé en el corral y gritó como si la estuvieran torturando durante 45 minutos seguidos. La cogí en brazos. Y los familiares, con sus miradas reprobatorias: “ya aprendió a manipularte”.
Cuando supe que no podía estar sola con ella y le pedí a mi pareja que tomara una licencia sin sueldo porque si no, no sabía qué iba a pasar. Y me dijeron: “ah, prefieres pasar hambre a ocuparte de tu hija sola”.
Cuando mi madre me dijo: “ven para España, como único te puedo ayudar es si estás aquí”. Y yo le respondí: “pero no me atrevo a hacer un viaje sola con la niña, con escalas, con más de 12 horas de vuelo”. Y su respuesta fue: “he estado en muchos vuelos donde las madres viajan solas con sus bebés”.
Cuando, por primera vez en cinco meses, salí sola a la farmacia y, sin tener nada específico que comprar, caminé por los pasillos y sentí el aire más ligero, más nítido. Como si fuera otra persona, no una madre sino alguien libre, y me pregunté: “¿qué tipo de madre disfruta estar lejos de su bebé?”.
Cuando tuve que pedir ayuda públicamente en Instagram porque no tenía dinero para pañales, porque mi esposo estaba de licencia sin sueldo, y pensé: “qué va a decir la gente, yo pidiendo ayuda para comer teniendo una bebé de meses”.

Cómo explicarle lo que siento si ni yo misma sé qué color tengo hoy. Foto: Cortesía de la autora.
Cuando, nueve meses después de parir, mi manguito rotador destrozado, mi hernia lumbar y una coccigodinia postparto que me hacía chillar de dolor cada vez que intentaba levantarme de un asiento me impedían cargar a mi hija de pie más de cinco minutos, y pensé: “qué dirán los demás viendo que nunca cargo a mi hija”.
Cuando fuimos a España y mi pareja decidió darme un descanso, ocuparse él lo más posible de la niña durante esas dos semanas. Y me dijeron: “por supuesto que la niña adora a su padre, si es el que está con ella veinticuatro por siete”.
Y al final, la misma pregunta. La que siempre regresa: ¿cuándo se considera que una madre es suficiente? ¿Y quién lo decide?
Podría enumerar cientos de veces más en las que me sentí mala madre. Pero prefiero hablar del bálsamo.
Cuando mi hija despierta en mis brazos y, al verme, abre los ojos como un mar —lo que su nombre, Darya, significa en farsi— y sonríe a toda mandíbula y dice: mma mma mma. Y yo le beso la manito y le susurro: “buenos días, belleza mía, mamá te ama”. Y entonces, en ese instante, sé que mi hija sabe. Y que sabrá siempre. Que soy la mejor madre que humanamente puedo ser.
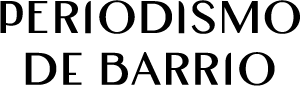

Probablemente el 100% de las madres puedan conectar con tu sentir. La sociedad tiene miles de formas de juzgar e inmiscuirse en la vida de la mujer y cómo debería responder como madre ante todo.
🫂🫂🫂