Han pasado muchos años ya desde que Silvio Rodríguez preguntara en Playa Girón a los “compañeros poetas” qué adjetivos se debían usar para escribir “el poema de un barco” sin que sonara sentimental, pidiendo además que fuese “lejos de la vanguardia, o evidente panfleto”. A la luz —o apagón— de hoy, me agobia una pregunta parecida. No sé si se lo pregunto a lo que queda de Silvio Rodríguez, a los poetas o a los dioses de algún panteón desconocido: ¿con qué adjetivos se llora a Cuba?
Cuba, que lleva (al momento de escrito este texto) setenta y dos horas en un apagón nacional intermitente. Cuba, donde el gobierno anunció triunfal que se había logrado devolver el fluido eléctrico desde Matanzas hasta Holguín —como si quedara manera a estas alturas de devolver algo—, pero que luego se quedó apagada otra vez, y otra, como mismo se cierran los párpados de un animal moribundo.
¿Cómo se le explica a un bebé de seis meses —llorando en la más aguda tonalidad de la angustia— que mamá no puede encender un ventilador para refrescarle porque no hay electricidad? ¿Cómo se le dice a un niño que el pollo para el almuerzo se echó a perder por falta de refrigeración y que la culpa es del bloqueo norteamericano, pero que ese mismo bloqueo no afectó el evento sobre turismo de exclusividad del grupo Gaviota en Holguín?
No es la primera vez que la vida se apaga en Cuba. En los años 90, cuando el Período Especial golpeaba con fuerza y los apagones se robaban el sosiego, mi madre, como tantas otras, luchaba por encender una chispa de supervivencia. Entre otros sortilegios para mantenernos a flote, hacía panetelas para vender. Mami no era cocinera, ni estaba desempleada. Pero como casi la totalidad de la población cubana, no podía darle a su hija de comer solo con su salario.
Luego de ocho horas de trabajo en una oficina, y de batallar con el transporte público, o la ausencia de este, mi madre batía huevos en un pozuelo, con tenedor, hasta la bursitis. Una de tantas veces, llegué de la escuela y ante la música familiar que era el golpe rítmico del tenedor sobre el plástico, salté de alegría. “Ño, ¡qué rico, hoy hay panetela!”. Mi mamá, con los ojos agotados y casi de cristal, me corrigió. “No, mi niña. Estas dos panetelas son para vender. Son un encargo”.
Yo tenía mis momentos de buena hija y respondí que no importaba, que me comería otra cosa, y pretendí esconder mi decepción en el pedazo de pan con dulce de guayaba que me inventé. Y mi madre, a las tantas de la noche, agarró los últimos tres huevos y, con las muñecas destrozadas y alumbrada por un quinqué, me hizo una panetela.
A veces quisiera poder decirle a esas madres, a las de los 90 y a las de hace setenta y dos horas, que la culpa de todo esto la tienen el imperialismo yanqui y el bloqueo económico. Pero no soy capaz. No porque no entienda el papel que juega el bloqueo en la decrepitud de la economía cubana, sino precisamente porque lo entiendo, como también entiendo la fácil muleta que es para cargar el peso de las malas gestiones y la arrogancia de los que toman las decisiones.
Envidio profundamente a quienes aún son capaces de mirar a una madre, con su hija en brazos ahogada por un ataque de asma, y decirle que el imperialismo yanqui esto, que lo de Gaza es peor, o que en Minneapolis siguen matando a los negros. Yo no puedo. No porque el imperialismo me sea ajeno, ni porque no crea en el genocidio en Gaza, sino porque se suponía que nosotros —los cubanos que vencimos a los yanquis en Girón— íbamos a hacerlo mejor. Sesenta y dos años después, no tengo ni las palabras ni la vergüenza para decirle a una madre que tiene que seguir resistiendo.
Hace poco, me crucé con una publicación en Facebook de una madre cubana que escribía sobre la deteriorada salud de su hija y la falta de medicamentos y recursos para tratarla. Se preguntaba, entre otras cosas, ¿qué precio tiene la vida de un niño? Y desde que soy madre, siento el dolor de otras madres en un recodo del corazón que no conocía antes. Leyendo a esa mujer, y sintiendo su dolor seco, ya sin lágrimas, con mayúsculas cuidadosamente ubicadas en palabras como cuchillos, quise gritarle de rodillas al gobierno cubano: ¡ríndanse ya, por favor!
No sé, ni creo que alguien en realidad sepa, qué va a suceder en Cuba en los próximos meses, o años. No me siento con el derecho ya de decirle a ningún cubano o cubana si tienen que seguir construyendo el socialismo, o abrazar el libre mercado, o quemar todo como en Bayamo, o hacer de la isla entera un parque temático. Lo único que sé es que, para una madre, no existen ni existirán jamás los adjetivos que expliquen el dolor de ver que la salud de sus hijos es la moneda de cambio de la burocracia y la indolencia.
¿Cómo se le dice a una madre que, después de todo el sacrificio para calmar a su bebé, cuando amanezca al día siguiente tiene que seguir siendo el soldado obediente y sacrificado de una guerra perdida?
No sé cómo hablarles a las madres cubanas. Sé que ellas siguen, con las manos destrozadas y los ojos de cristal, batiendo huevos a mano en la penumbra, esperando que la luz regrese. Eso, esperando que la luz regrese a Cuba.
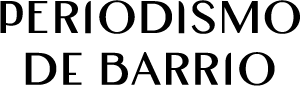

A veces las ideas valen más que otros intereses, te felicito 👍
Buen articulo, las madres serán siempre el pilar fundamental de la sociedad cubana.
Esas son palabras. Palabras que reflejan la verdad cubana. La verdad de la sociedad y de las madres cubanas.
Hermosa nota que lamentablemente refleja la realidad. Gracias
Mi Claudia se transformó en una Mariana! Al machete!
Bravo Claudiña magnífico artículo,toca fibras👏