Hay tres huevos hirviendo en la cazuelita que heredamos de mi abuela. Antes, en esa misma hacíamos natilla, porque era la única que quedaba con mango, lo suficientemente honda para que alcanzáramos a comer todos en casa y lo suficientemente pequeña para no desperdiciar ingredientes. Pero ya no. Al resto no sé, pero a mí no me apetece. Debe de ser porque tengo que estar mucho tiempo de pie, removiendo. O porque luego hay que esperar a que se enfríe mientras los «¿ya puedo comer natilla?» se me clavan en los oídos. O quizás sea el rechazo que siento hacia la cocina desde que es obligatoria y rutinaria. Por lo que sea, ahora solo hiervo huevos ahí.
He pensado antes de poner los huevos en el agua que tres eran demasiados. Son uno para cada hijo y el otro para mí. Fueron dos segundos los que duró esa idea en mi cabeza. La deseché y eché los tres huevos al fondo de la cazuelita, encendí la candela y me alejé como quien no quiere mirarse en el espejo porque hay algo en él que no le gusta pero reconoce suyo. Ah, la culpa materna, qué hija de puta.
“La cosa está mala”, pienso y zarandeo la cabeza. “Mereces comer huevo, alimentarte”, me recuerdo. Dejo de mirar la cazuelita hirviendo, me alejo para ignorar todo pensamiento intruso, pero es en vano. Al final voy a comerme el huevo con culpa.
Eso pasa porque no sobran como sobraba la natilla en mi casa cuando era niña. Las pequeñas porciones se quedaban semanas esperando en el refrigerador por si alguien decidía finalizar el postre y terminaban en la basura. Ojalá la culpa materna también pudiera ponerse ahí. Porque la vez que me contaron que una buena madre se sacrifica por sus hijos significó que no comía huevos pues eran muy caros. La pasta solamente con tomate fue una medalla a la abnegación y eterno sacrificio materno. Nos jodieron con eso.
Sentarnos a comer tampoco es una actividad que disfrute. Le he perdido el gusto a sentarme. Lo que sí disfruto es verles, sobre todo cuando me hablan de esos personajes que no sé quiénes son ni a dónde van porque se los inventan. Disfruto ver a mi hija gesticular. Creo que ha cambiado mucho desde la última vez que me fijé. Son esponjas, pienso cuando hace el mismo gesto de su padre. Me fascina verla degustando el huevo hervido que con tanto amor le cocí. Yo, del otro lado del comedor, casi no miro mi plato. Como de prisa, porque cuando te conviertes en madre te cuesta masticar lento, porque siempre hay algo más que hacer, porque sentarte es un lujo que no tenemos las madres. Intento no deleitarme demasiado, lo noto. Noto la vergüenza de permitirme alimentarme bien cuando escasea todo. Y quien dice bien, dice un huevo o un vaso de leche.
Mi madre siempre me cuenta que en el período especial, el primero, los adultos dejaban lo mejor para los niños. Recuerdo a una suegra que tuve contándome que el único muslo de pollo lo reservaban para el niño, su hijo. Y yo comiéndome un huevo. Por eso prefiero esquivarlo con la mirada y, si es posible, el resto de los sentidos. Prefiero mirar a mi hijo, que lo mismo da tres vueltas de carnero que cuatro vueltas a la casa entre cucharada y cucharada. Tan tierno con sus rizos rubios que parece un ángel. A veces siento que no me escucha, hasta que lo oigo repitiendo lo que un día le dije sobre amar y estar molestos: que no tienen por qué ser opuestos. El pecho se me encoge cuando cambia el “te odio” por “estoy molesto contigo, mamá”. Y la culpa materna me mira desde un rincón, rabiosa porque esa vez no pudo apoderarse de nada. Esa vez gané yo.
Pero ahora está aquí. Lucho contra ella escribiendo esto, dejándola al descubierto, en evidencia. La expongo porque quedármela es aceptar que estuvo mal comerme un huevo. Al mismo tiempo, para escribir necesito que mis hijos vean televisión. La culpa es un bucle: aparece, yo me justifico, ella se encoge, la teorizo y vuelve a aparecer. Mi hijo pregunta hasta qué hora les dejaré ver muñequitos. Son las nueve de la noche, pero yo necesito escribir esto porque me ahoga. Ahí siento a la culpa asomarse, risueña. Son las vacaciones de verano, supongo que pueden dormirse tarde esta vez. La culpa se encoge. Mi hijo va corriendo al cuarto a decirle a su hermana que todavía no vamos a dormir. Ella vendrá en minutos a comprobar si es cierto. Claro que no se lo cree. Mi hija sabe que dormir temprano es ley en esta casa. Pero hoy no.
Hay una señora en Facebook que pregunta hasta cuándo vamos a aguantar las madres cubanas. Me gustaría responderle. Quisiera decirle que nos enseñaron a aguantar y que eso hacemos: aguantamos el dolor de los pujos, de la espalda, de las tetas agrietadas. Aguantamos todo: la soledad, las críticas, los “te odio, mamá” porque ya es hora de dormir y se acabó la televisión por hoy. Ser madre es eso al final. Nuestro cuerpo es como un escudo, solo que no lo es. Porque después de tanto aguantar, te miras en el espejo y no te ves. No, señora, no sabemos hasta cuándo vamos a aguantar. Quiero decirle que quizá ya es tarde para cambiar, que haremos cualquier cosa para que nuestros hijos no noten lo que aguantamos porque así nos dijeron que era ser madre. Pero borré mi respuesta y salí de la plataforma. ¿Es eso la madurez? No, es la culpa, porque en el fondo sé que tiene razón. Estamos todas (o la mayoría) agotadas de resolver.
Vivir en Cuba, siento, agranda las culpas, cuando las necesidades más básicas son difíciles de cubrir. Para las madres, el cartón de huevos no cuesta dos mil pesos, cuesta más porque viene con culpa. Por cada huevo tienes treinta razones para sentirte culpable, una por cada cosa que dejaste de hacer o comprar para llegar a los dos mil: un parque al que no los llevaste, un juguete, las galleticas de chocolate de la merienda, algo. Ese instante justo antes de pagar, cuando te preguntas qué tan necesario es comprar huevos este mes, se siente como si fueras la peor de las madres solamente por cuestionártelo. Y cuando te los comes es peor. Es una mierda. Me pregunto cuántas mamás sentirán culpa por comerse un huevo en Cuba. Y cuántas no, porque no tienen para comprarlos. O cuántas compran y se los comen sin culpa porque lo que no pueden es tocar el muslito de pollo.
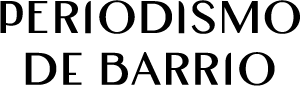

Deje de comer tantas cosas, deje de comer plátanos por qué es su favorito, deje de comer pollo para que el comiera más, deje de comer huevo para que el comiera una tortilla. Sin culpas, solo deje de comer como un autómata, mientras el este bien yo estaré bien. Resultado un transtorno alimenticio.