El puerco se retuerce pero no chilla, babea, se defiende. Javier rectifica la puñalada. “Ya tiene el corazón partido”, dice. “¿Cuántas vidas tiene este puerco?”. Le dicen puerco y es un jabalí que hace un rato andaba jíbaro en el monte. Negro, ya sin colmillos, el animal está amarrado por las patas y bota sangre por el agujero. Se revuelca violento hasta que se rinde. Javier limpia el cuchillo, espera por la muerte del animal hablando con tres hombres sentados en el patio de un bohío. Muere por fin y le zafan las patas. Hay agua hirviendo junto a la carreta a la que lo suben para que termine de desangrarse. Las gallinas van a picar las tripas, lo que quedó en la hierba.
Ahora los hombres la emprenden con los perros. Una parió 13 en su primer parto, 14 en el segundo. Dicen que está esquelética. Yara se llama. Era cazadora y ahora no sirve, hay que darle comida y mucho descanso. Por aquí hay tres perros igual de flacos: a ver cuál es Yara. El hombre de la casa, huesudo, como de 60 años, pide sacrificar a los cachorros porque si no “la matan chupándole la leche”. Los 14 perritos al pie de un árbol todavía no han abierto los ojos. El hombre de la casa no deja que Yara se les acerque. Javier va y los mata tras el bohío. Lo hace con un palo, golpes secos por la cabeza. De ahora en adelante Javier va a estar sentado solo, lejos. Gringo y el Gordo tiran agua caliente en la cabeza del puerco. Lo pelan con el único cuchillo. Rápido, el Gordo raspa hasta que queda toda esa piel blanca; también debe caparlo para que luego la carne no apeste y cortarle la lengua, cola, cascos. La tarde acaba entre los árboles. En este lugar, cuando empieza la noche, uno da un manotazo donde sea y aplasta dos mosquitos. El cuchillo se traba en la cabeza. Corta mal. Más trabajo da pelar alrededor de los ojos. Queda esa masa blanca en la carreta: 70 libras.

Esta mañana el Gordo salió al monte en bicicleta, que es cuestión de salirse del terraplén que lleva al caserío. Un giro de timón y ya: caminos que se forman entre troncos altísimos, la red de palos y gajos que hieren a quien no sabe internarse, lodazales a los que llaman toscas y que te tragan, te desaparecen, que están en cualquier sitio entre la hierba. Soltó la bicicleta y fue siguiendo marcas que había hecho en los árboles una semana antes. Estaba a diez kilómetros del caserío. Iba en botas de goma, pantalón, desmangado. El Gordo siempre viste lo mismo, es alto y delgado, 21 años. Aleinis se llama. Le dicen Gordo por cuando era niño. “Al monte no se entra sin machete”, va a decirme después; en la mañana es un hombre huidizo que se interna abriéndose paso, haciendo marcas frescas con el machete. Horas de lo mismo: silbidos, pájaros, la picadura de algún insecto, un majá, una jutía, cantidad de verde, árboles iguales tapan el sol.
Él es trampero experto. Aprendió solo, ahora enseña a los viejos. Esta trampa en la hierba se llama ballesta, una vara de dos metros de largo enterrada y doblada hasta el suelo; una punta con lazo está sujeta por una parrilla hecha con palitos. La puso aquí porque sabe que el puerco siempre anda el mismo trillo. “Tú rastreas ese trillo y ahí plantas tres o cuatro ballestas, a seis o siete metros una de otra. Cuando toca la vara, la dispara y el puerco queda enredado en el lazo”. Trata de escapar pero sigue enredándose. “Así es fácil cogerlo”. Ahí está, negro. Ha chillado tanto que ya ni chilla, entrampado en la hierba. Esos colmillos parecen navajas. El Gordo se los pica a machete.
Ahora es de noche y están fileteando la masa blanca. Los perros mastican carne cruda y el Gordo bebe ron con Gringo y el hombre de la casa. Javier dejó un perrito, lo tiene acurrucado bajo el pulóver, dice que lo adopta. “Es la primera vez que yo hago eso”, dice sobre los 13 perritos muertos. “Tengo una tristeza”.
***
El pueblo: 21 casas, 50 personas descalzas o en botas de goma, sala de televisión desvencijada, una bodega: callecitas de tierra que le salen al monte, una comunidad a la que se llega solo por un terraplén de 32 kilómetros que conecta Playa Larga, capital de la Ciénaga de Zapata –quioscos y casas de renta, un pequeño paraíso turístico–, con Santo Tomás, este caserío a donde no quieren llegar los choferes; un terraplén que sigue monte adentro hasta Maneadero, un caserío que ya no existe.
Eduardo Castillo, que es delegado hace cinco años y lleva 40 de sus 59 viviendo aquí, me había explicado por la mañana que la Empresa Municipal Agropecuaria construyó Santo Tomás, nadie recuerda con exactitud cuándo, para trabajadores forestales. Debían quedarse por 20 años en los que pagaría cada cual su vivienda a razón de unos 12 pesos/mes. Hacían carbón o cortaban madera: vivían del bosque. “Después del trabajo –dijo Eduardo– los hombres cazaban para comer”. Pero la gente fue cambiando de empleo. Él, carbonero, se hizo dependiente del Círculo Social: tiendita donde único pueden comprar refresco, cervezas y cigarros: un portal, cuatro mesas a donde la gente va a matar el tiempo.
El caserío ofrece trabajo para tres personas: para Eduardo, el bodeguero y el maestro –dos niños en la escuela–, porque el médico viene cada jueves hasta el domingo y los dos enfermeros atienden una semana cada uno: ninguno vive aquí. Tampoco alguien del caserío puede trabajar fuera: la guagua sale a las cinco de la mañana y regresa sobre las 10 de la noche, el resto del día es raro que un vehículo llegue a Santo Tomás.
Ese aislamiento complica la atención de las autoridades del municipio a la comunidad. El gobierno ha intentado resolverlo reubicando a los santotomasinos –como hace años hicieron en Maneadero–, pero no tiene recursos suficientes para construir viviendas. Hasta el momento ha entregado terrenos en Playa Larga y Playa Girón para quienes puedan levantar las suyas, a pesar de la opinión de especialistas del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA): que el manejo de un área protegida –la Ciénaga de Zapata es una de las 211 áreas protegidas en Cuba, uno de sus 14 Parques Nacionales– incluye biodiversidad y sociodiversidad; que si un asentamiento desaparece, desaparecen formas culturales y de relación con la naturaleza; que la presencia humana es esencial para la sustentabilidad.
Según un curso sobre áreas protegidas impartido como parte del programa Universidad para todos, estos sitios debieran aportar recursos, ofrecer trabajo y un marco ambiental adecuado para el desarrollo humano. Mientras, las comunidades locales –más de 200 en Cuba, 21 000 habitantes– debieran aportar el conocimiento amplio de los sitios, gente competente para manejarlos.

A Eduardo le dieron un terreno cerca del policlínico de Caletón, Playa Larga, pero no quiere mudarse. Otros lo han hecho. Diez años atrás Santo Tomás tenía 150 casas. Muchas están vacías. Queda gente sin maneras de empleo. Yordanis, por ejemplo, es el único que hace carbón, en un descampado cerca de su casa. Vende cada saco por 30 pesos y cada horno da diez sacos, promedio. El proceso tarda tres, cuatro días. Cazar un jabalí es más trabajoso pero el mercado negro paga 30 pesos por cada libra y uno puede pesar 150. Después los restaurantes de Playa Larga venden toda esa carne como venado. El sabor es idéntico. Paladares muy exquisitos no notan el cambio. Los turistas mastican jabalí delicadamente, ilusamente. Pagan hasta 12 CUC por un bistec.
Como nadie está seguro de si es legal o no vender la caza, la gente aquí hace trueques: tres jutías por una pierna de puerco o por tanto arroz. Venden a precios mínimos: dentro del pueblo cuesta 20 pesos la libra de jabalí, 5 la libra de pez gato. Tampoco hace falta tanto dinero: no hay en qué gastarlo. Los que van a vender en Playa Larga ahí mismo compran lo que necesitan.
***
Sin camisa en el patio, mientras pela jutías, Victorino Rodríguez, hombre atlético de unos 60 años. El Montero, le dicen: montería es cacería pero él es otra historia, otro nivel. Más de 40 años en el oficio. “Lo primero que cogí fue un cocodrilo, a los 14 años. Estaba solo. Lo vi, lo amarré y ya”.
Son las seis de la tarde, Victorino llegó hace poco. Hoy salió a las siete de la mañana a entrenar dos perros nuevos. Lo hace sacándolos al monte con los más viejos, alumno y maestro, por lo menos dos veces por semana. El perro facilita la cacería pero apenas hay en Santo Tomás: el Gordo pone trampas porque no tiene; Gringo tiene uno muy débil para desafiar un puerco; Edel el Camagüeyano tiene dos para salir a buscar algún animal que se le escapa; el hombre de la casa tiene tres y Victorino cuatro. Nadie más tiene. Nadie presta uno.
“El jabalí puede estar hasta 30 kilómetros monte adentro. Uno va a donde cree que puede haberlo, siguiendo las pisadas. Cuando lo ven, los perros lo arrinconan, lo muerden. El jabalí se defiende. Pero uno es quien lo mata. A veces tengo que darles siete, ocho machetazos para vencerlos”.
“Yo salgo a buscar todos los que encuentre. Si encuentro dos, dos. Si encuentro tres, tres. Pero nada más puedo cargar dos. Si cojo, un ejemplo, cuatro, dejo dos amarrados y al otro día los busco. Y en la ciénaga a veces he tenido que traer la mitad, porque con el pantano en la rodilla no puedes con 90 libras de carne. Ya con 50 vienes enterrado”.
Hay quien los coge chiquitos y los cría, por eso hay tanto jabalí doméstico suelto en Santo Tomás. Hay quien los cruza con puercos de cochiquera.
“El otro día perdí el perro mío, el bueno. Agarré una puerca, la estaba amarrando y el perro se fue en busca de otro puerco, con la perra. Los puercos andan solos. Es raro que anden dos. Volvió la perra con un piquete en el muslo. El perro no volvió. Estuve tres días buscando… Tenía cuatro años. Era el que me garantizaba la cacería, el bueno que te digo”.

Victorino enseña un tajo en la pierna, largo y profundo, otro más pequeño en el dorso de la mano: cicatrices. “Dicen que el cocodrilo come gente, pero no: él se come al que se deja. Es agresivo pero no una fiera. Esta herida –en la pierna– fue una noche que yo estaba durmiendo, y esta, sacándolo de una cueva”. Pero eso fue hace, lo menos, tres años.
***
YouTube, 2016. Un muchacho en capucha hundido en la ciénaga hasta la cintura. Día de sol. Alrededor la hierba. Él empuja en un bote por lo menos a 20 cocodrilos enlazados por el hocico, amontonados, vivos. “¿Cuántos días llevamos?”, dice el que filma. “Dos”, responde el otro. Le cuesta desplazarse. El agua densa. Detrás otro muchacho con sombrero trae un bote similar, también cargado. El que filma va mencionando nombres. “Esto es para poder mantener al chama”, dice el del sombrero. Se acerca un tercer bote. El que filma camina par de metros –hundido siempre– y presume del suyo. Según cuentan, después de filmar eso, los muchachos fueron a tomar cerveza en Caletón. Enseñaron el video.
Ese año la prensa nacional publicó textos sobre la necesidad de preservar el cocodrilo cubano –que predomina en la Ciénaga, declarado en peligro crítico de extinción–; sobre la urgencia de eliminar la caza furtiva, el comercio ilícito. La Empresa para la Protección de la Flora y la Fauna anunció “acciones para proteger el hábitat natural” de la especie: monitoreo, traslado de huevos hacia sitios seguros, “tareas encaminadas a salvaguardar su pureza genética, amenazada por el cruzamiento con el llamado caimán americano”.
Ese año se había puesto en marcha la Estrategia Ambiental Nacional hasta 2020, que incluye en sus metas aumentar “la vigilancia y protección en relación a la caza ilícita de especies de especial significado de la flora y la fauna”. El documento, además, numera la pesca, caza y tala furtivas, así como el comercio ilegal, entre los factores que inciden en la pérdida de diversidad biológica. Responsable del seguimiento de la meta: Ministerio del Interior. Así que después del incidente la policía registró Santo Tomás –aunque ninguno de aquellos muchachos vivía aquí–, localizó restos de cocodrilos atrás de la escuela. Según Eduardo, ahí los cazadores descueraban. Desde entonces prohibieron la caza de cocodrilos.
En realidad, la caza del cocodrilo cubano está vedada desde 1959, y quien único puede comerciar con la especie es el Zoocriadero de Laguna del Tesoro, en la Ciénaga, que se dedica a reproducirla en cautiverio. Después del video se suponía que las autoridades aumentaran la vigilancia, así que muchos santotomasinos, que antes cazaban tanto cocodrilo como cualquier otro animal, dejaron de hacerlo.
Diez personas me han contado el video desde que entré a la Ciénaga. Eduardo me lo cuenta con dominó por medio. En otra mesa niños juegan cartas, apuestan por canicas. Oscuridad, silencio. Entra la guagua a las 10 de la noche y la gente la persigue lentamente. Es un espectáculo cuando llega: la sombra de los focos en la gente, perros ladrándole. El pueblo entero se concentra en el Círculo. Eduardo suelta el dominó y despacha las dos cestas con pan normado que trae el chofer. Algarabía ligera. Vuelve el silencio. La gente se acuesta antes de las 11 para tener, dicen, aunque sea una hora de ventilador, excepto los planteros, que a las 12 apagan el pueblo y regresan con linternas. (Me explicó uno de ellos que la planta, un generador eléctrico a la entrada del pueblo, gasta 50 litros de petróleo en las 10 horas que lo mantiene encendido: de 10 a.m. a 1 p.m. y de 5 p.m. a 12 a.m., de lunes a viernes. Fines de semana hasta las 2 a.m.).
La madrugada: una bruma profunda, pisadas y silbidos en la hierba, un perro que le ladra a una bicicleta rápida que pasa el pueblo y sigue…
Eduardo se levanta y enciende un cigarro, pone café, enciende otro, se abotona, se ajusta la ropa de ayer. A las cuatro de la mañana la única luz en casa de Eduardo es una linterna que apunta al techo de la cocina; afuera Victorino, que vive al lado, ya saca agua del pozo del patio. La noche va llenándose de linternas. Como es sábado casi todo el mundo va a Playa Larga –a ir a Playa Larga, en Santo Tomás, se le llama salir.
La guagua es un camión con 20 asientos y una luz turbia que sale a las cinco y va bamboleando a los que lleva dentro durante la hora y media que dura el terraplén. Todos duermen contra las ventanillas. Se van a despertar cuando amanezca y el chofer baje en la panadería de Caletón a devolver las cestas. Entresemana casi nadie sale. El día que me vaya definitivamente lo haré solo en la guagua, por ejemplo.
***

Vamos en un pequeño bote rojo llamado Maneadero 5214 por un canal estrecho, de unos 20 kilómetros de largo, que desemboca en el río Santo Tomás. El canal no es profundo. Cuando más, el agua da a la cintura. La palanca se hunde en el fango y hace avanzar el bote. Vamos con Javier, Gringo, dos niños sin camisa y el perro jutiero, aunque no vamos a coger jutías sino pez gato, un pez grande y grotesco al que también llaman claria. “Aquí puede salir un cocodrilo. Ha pasado mil veces”, dice Gringo. “Pero tranquilo que estás en un bote y no te va a pasar nada”. Ayer, cuando Eduardo me trajo a ver el canal –la zanja, como le llaman– me contó que se desborda en tiempos de mucha lluvia y se bota par de cuadras tierra adentro. Por eso construyeron un puente de madera que conecta el canal con la zona que se inunda. Cuando eso sucede los cocodrilos, de alguna forma, llegan hasta allí, se les ve en reposo, a unos 500 metros del caserío. Gringo ha visto muchos cuando sale a pescar. “Pero tranquilo –ríe–, yo te defiendo si aparece alguno”. Los niños, sin embargo, se tiran a nadar.
Gringo hizo un campamento al lado del canal, cerca de donde empieza, y le llamó El Gurugú. Es un claro de monte donde acomodó palos para sentarse. Ahí invita a almorzar a alguna mujer o se despeja solo. Cuando desembarcamos, Gringo limpia con el machete. Mantenimiento, dice. Le tiene mucho cariño a este sitio. Desde el bote, Javier lanza una pita de nailon. Usa claria de carnada. Claria para las clarias. Ya lleva media hora y cada vez saca el anzuelo vacío. Dice que no hay peces, que sigamos hasta La Ferminia. Los niños suben mojados y Gringo palanquea por el centro de la zanja, sin orillarse, unos 300 metros. Cerca de la hierba hay palangres: cordeles que sujetan decenas de carnadas. En los palangres debe haber pescados pero dice Javier que no son suyos. La Ferminia es un puente de madera a donde llevan turistas a ver el pájaro del mismo nombre, pequeño, gris, endémico de la Ciénaga. Los guías conducen a los turistas por ese puente hasta un descampado, llaman a la ferminia con el móvil –les ponen la grabación de su canto–, los turistas miran posarse al pájaro, hacen fotos. Ya. Son diez minutos. El bote en que vamos, y otros tres amarrados a la orilla del canal, están ahí para ser utilizados en estas excursiones. Cuando no hay turistas los pescadores piden permiso a una estación del CITMA que hay cerca de la zanja para usarlos. Gringo hace de guía a veces y se gana 10 CUC.
Él se llama Yodeinis: 30 años, enguatada, pantalón licra bajo un short de mezclilla para taparse el sol. Le dicen Gringo por su piel muy blanca. “Yo aprendí a cazar con los socios míos: gente de experiencia”. Tenía 15 años. “Me gusta hacerlo: haces dinerito, comes bien. Y me divierte, porque tú ves la jutía corriendo, ves los ojos de agua, las matas de ácana con fruticas: es lindo, vaya”. Gringo es un tipo con pocas perspectivas pero en este lugar parecen tantas. Cosas, como se dice, de otro mundo. A él le gusta La Habana, por ejemplo. Ha estado cuatro veces en La Habana. La recuerda con nostalgia: el malecón, las tiendas, casas grandes a las que llama castillos. “Yo aquí no me siento mal, pero quisiera vivir en otro pueblo. A mí me gusta pasear, ir a un cine, a un circo, a una piscina, tomarme un refresco cuando quiera, un dulce cuando quiera, ver más gente”. La última vez que estuvo en El Vedado no encontró alojamiento, durmió en un parque y le robaron las chancletas. Entonces dice que eso no le gusta, la violencia. Este sitio es tan tranquilo. Uno puede dejar una mochila en cualquier lugar y volver a buscarla a las cuatro o cinco horas. Hay quienes duermen con la puerta abierta. ¿Qué puede ser?, que se cuele un caballo en la sala. Nada grave. “Yo no le temo a ningún animal”, dice Gringo: su único miedo es perderse en el monte. “Por eso hay que ir marcando el camino. Por ahí voy, por ahí viro. El lío es que en el monte todo es igual”. En Novo, por ejemplo, una sabana a ocho horas a pie a la que iba a cazar porque “hay de todo”, perdió el rumbo por horas: ni una marca. Sin agua ni comida, oscureciendo. Se puso a caminar hasta que dio con el terraplén. No ha ido desde entonces.

Los niños dan saltos mortales del puente al agua, se tiran de cabeza, se tiran de las copas de los árboles. Javier está concentrado en la pesca. Se aleja porque los peces no pican si sienten ruido. Algunos pican y se desenganchan. Le comen la carnada poco a poco. Todavía es temprano, dice Javier que por eso no pican, que ayer vino al caer la tarde y sacó medio saco. Javier pesca desde hace ocho años. Terminó noveno, empezó una escuela de oficios, la dejó, empezó en esto. Gringo ya estaba práctico y lo enseñó con escopetas de aire, submarino; con fija, un tridente para enganchar el pez; a piscina, una malla donde el pez se enreda; a nailon, con carnada, tradicional. Gringo tenía 22 años y tremenda experiencia. “Lo primero que cogí fue biajaca –dice–, pero el pez gato se la comió y lo que queda es tilapia, y carpa, y eso”. El pez gato más grande que se ha visto en Santo Tomás tenía 42 libras. Lo cogió el Gordo. Gringo ha cogido de hasta 30 cuando sale de noche, con linternas. “La claria pica con cualquier carnada. Difíciles el robalo y el sábalo, que nunca pican”, dice.
Javier tiene ojos claros y el tatuaje del nombre de una exnovia. Cambia la ese por zeta cuando habla. Veintidós años. Vive en Amarilla, un pueblito en el límite entre Matanzas y Cienfuegos. Allá tiene una niña y una esposa. Le pregunto si allá encuentra trabajo y dice que sí, pero que es mejor esto. Él creció aquí, donde vive su abuela. Viene una semana, caza, pesca, vende todo en Jagüey Grande y regresa cuando se acaba el dinero. Tiene sus puntos: gente que compra todo, gente que le hace encargos específicos. La libra de claria se vende en diez pesos, 5 CUC la jutía entera. Lo que mejor se vende es el venado y el cocodrilo: 2 CUC la libra, pero el venado es raro de encontrar “y yo no quiero saber de cocodrilo”. “Lo mío es ayudar al Gringo”, dice. “Cuando salimos a coger jutías, él trepa y yo me quedo buscando un palo, se lo alcanzo, él la tumba, el perro la atrapa abajo: boberías”. Esta semana ha hecho poco. Sigue lanzando y recogiendo el nailon sin que pique un pez.
Se acercan cuatro hombres en un bote. Están en el agua desde anoche. Pescaron bien. Le dicen a Javier que coja de ahí y él saca cuatro clarias. De regreso los niños van limpiándolas con el cuchillo: un tajo bajo la cabeza y otro a lo largo, cortan en T. Luego sacan las tripas. Se divierten hurgando en los estómagos de los pescados, aplastando huevadas.

***
A unos 30 kilómetros de Santo Tomás, Maneadero es el esqueleto de un pueblo, armazones a donde se llega muerto, en bicicleta, empapado en sudor. En realidad se llega muerto dos veces, porque la mayoría de estos bicicleteros no vienen de Santo Tomás sino de al menos 32 kilómetros antes. Salen de Playa Larga a más tardar a las nueve de la noche, pasan Santo Tomás sobre la una, llegan a Maneadero antes del amanecer. En el trayecto hay que hacer formidables giros de timón para vadear los baches del terraplén, atravesar la penumbra con linternas, hacer descansos breves, ahorrar agua. Hay un punto de control cerca del inicio del terraplén pero controla poco.
De día uno calcula dónde anda: siete kilómetros antes de Santo Tomás está lo que llaman la quemazón: rastros de un incendio, hierbas carmelitas; dos kilómetros antes, la laguna; un kilómetro antes los pedazos de la casa vieja de Victorino, que se quemó por accidente. El día es ventajoso pero inseguro. La noche te cubre. De noche uno se orienta por instinto.
Esconden las bicicletas en un herbazal cerca de Maneadero y continúan a pie por un sendero que luego es una ciénaga donde se entierran hasta las rodillas, a veces hasta la cintura. En los jolongos agua, un caldero, comida cruda, fósforos, soga, machetes, cuchillos: lo suficiente para una semana. El sendero dura siete kilómetros y es, de cierta manera, peligroso. No es probable que haya, pero nadie está totalmente seguro de dónde puede salir un cocodrilo. Donde sí hay es en las lagunas. De todos modos, dicen, “esos bichos son bobos. Algunos. Otros se hunden cuando te ven”. Una vez que se hunden, que no los ves, tienes que estar alerta. Más alerta. Pero ellos se divierten. Son tres muchachos de unos 20 años que no enseñan miedo; gorras, cuerpos definidos. Caminan lento bajo el sol, riéndose. Uno de ellos se quita el pulóver, tiene una cicatriz. “El cocodrilo es carne de turista”, dice, pero quiere decir que es carne para turistas: es muy codiciada en los restaurantes privados, tiene mucha venta, el bistec no cuesta menos de 15 CUC; algunos restaurantes estatales, autorizados a venderla, compran más de esa carne ilegalmente y así obtienen ganancias adicionales. Los cazadores siempre ganan menos. Aquí hay cocodrilos de 300 libras y son pura carne.
El de la cicatriz sube a un árbol, los demás cortan palos y se los alcanzan. Él pone palos gordos entre dos ramas, cubre con otros finos, termina la tarima. Cuando se va a pasar la noche en el monte hay que hacer campamentos: limpiar un claro y hacer la tarima en alto para protegerse de los jabalíes y los perros jíbaros. Dejar abajo el jolongo, las botas, prender una fogata y preparar carne recién cazada. En esta zona hay poco suelo estable así que los muchachos encendieron un pequeño fuego en la tarima, cocinaron. Atardece rápido. Los tres muchachos fuman y conversan y tararean canciones; uno de ellos amarra una soga a una vara larga, hace un nudo corredizo. La noche pasa lenta, los machetes a mano por si salen majás. Aquí en lo alto, dicen, no hay más amenaza que los majás, pero es tan peligroso: Victorino tiene una cicatriz larguísima que le hizo un cocodrilo: saltó a la tarima mientras dormía y lo agarró por la pierna. “Y no pude cogerlo. Estaba herido. Se quedó libre”, dijo Victorino. Estos muchachos se turnan el sueño: uno se queda vigilando el fuego.
Todavía no amanece cuando bajan, avanzan sigilosamente. Antes era fácil: los de Santo Tomás construían botes que traían hasta aquí, paseaban la ciénaga a palanca, exploraban tranquilos. Ya no hay botes. Alguno estará oculto en Maneadero. Ahora hay que hacerlo a pie y cuando aparezca algún cocodrilo enlazarle el hocico con la vara y lanzársele encima una vez que tenga la boca cerrada. Un cocodrilo amarrado por la boca es tan manso como un jabalí sin dientes. Solo es la sensación de las escamas, la asperidad, la piel resbaladiza y dura pero tan blanda en la barriga. El hombre haciendo fuerza con sus brazos contra un animal diez veces más fuerte que lucha por zafarse, que se arquea, el hombre atando de nuevo la boca, con una soga extra, y arrastrándolo por el pantano, arrimándolo a un árbol, atándolo ahí y yendo a buscar otros, si es que aparecen, porque, ya se sabe, puedes estar varios días buscando y apenas media hora capturándolos. Hoy hubo suerte. Este, por ejemplo, que asoma la cabeza en la laguna poco profunda, a la altura del muslo, debe medir nueve o diez pies, lo menos: 200 libras reptando suavemente.
Moverse ágil, extender la vara, enlazar a la primera, apretar duro, que los otros dos muchachos se lancen y lo atrabanquen bien, luego arrastrarlo. Para matarlo corta un palo gordo, que sea duro, y le caes a palo por la cabeza. También puedes picarle la cabeza a machetazos, pero descabezarlo no es muy bueno porque después no tienes por dónde colgarlo para hacer el descarne: guindarlo por la boca y sacarle las escamas, de la misma manera que se limpian de pelos el jabalí y la jutía. Queda esa masa blanca que se trocea y se divide en jolongos. Luego hacer el trayecto de regreso, de madrugada, la noche te cubre. Dividir las ganancias de la venta. Los muchachos regresan tan contentos. Cuando me vaya definitivamente de Santo Tomás, despierto, la cabeza contra el cristal, la guagua va a pasarles por al lado y voy a ver sus linternas: tres puntos blancos alejándose antes del amanecer.
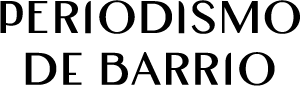

Leí este artículo y desde el principio me resultaba conocida la forma de narrar, bien claro todo, oraciones cortas ideas bien profundas, una narrativa clara en la crónica que hace que uno vaya con los cazadores y sus linternas en medio de la noche, al final veo que el autor era Jesus Jank Curbelo, cuyas crónicas y artículos de opinión siempre leía en el Granma, era de las pocas cosas que se podía leer allí, un saludo y muchos éxitos para el periodista.
Gracias, Marcel. Un abrazo.
Gracias, he aprendido cosas que ni siquiera imaginaba, toda una aventura de traperos como en Alaska, pero a la talla cubana.
Suerte a todos esos muchachos, espero que no se hagan agarrar por las autoridades, y me lastima la manera de tratar a lis animales, pero entiendo que es sobrevida, no tienen armas de caza, todo es bien rudimentario.
Lindo et reportage, me ha encantado.
Cuando mi hermano terminó la secundaria (1983) una de las opciones de continuación de ¿estudios? era «rastreador de cocodrilos» Lo cuenta y nadie se lo cree. Ahora, años, licenciatura en Fisica y maestría en Procesos Bioquímicos después, dice que a lo mejor hubiera sido más feliz en la Ciénaga. Gracias por tus crónicas. Que no se detenga tu narrar y contar la vida con tanta magia. No enmudezcas.