Todo el mundo está hablando de lo mismo: de que se llevó una farmacia en Regla, de que volcó una guagua, de los muertos, de tanques de basura que salieron volando. Es la mañana del 28 de enero y hay cielo gris de invierno. Gajos desparramados, una lentitud vial que a veces rompen ambulancias y carros patrulleros. A veces rompe el invierno un sol tímido que al momento se va.
Vía Blanca está cerrada. Pasan algunos carros pero no ómnibus y hay policías motorizados cada más o menos 500 metros. Bordeando el muro de la refinería Ñico López, copas de árboles medio quemadas. Hombres con palas recogiendo escombros. Postes de luz y carteles en el piso, partidos o inclinados; tejas y otros tarecos colgando de los cables. Cuidado con las hileras de cables, no las pises. Cayó un pedazo de muro de la refinería y detrás sale hermosa la bahía, los edificios de la Habana Vieja.
Un trozo del muro de la cementera cayó también. Desde ahí hasta el entronque del semáforo de Guanabacoa hay una fila de camiones de la Empresa de Transporte de Materiales de la Construcción. Guanabacoa es un caos. Parece fotos después de la guerra. Donde estaba el semáforo lo que hay es una grúa desmontándolo, árboles en el suelo y mucha gente. Frente al restaurante El Pavo a un Moskvitch verde le cayó un poste arriba y lo partió en dos. El punto de venta de refresco gaseado saltó la acera, terminó en la calle. Se partieron los vidrios del mercado Ideal.

El tornado arrasó con techos, equipos y viviendas enteras (Foto: Marcos Paz).
Rotaria es la avenida tras el semáforo, tras el cartel que anuncia que a partir de ahí está Guanabacoa. De Rotaria salen calles con lomas como salen espinas del esqueleto de un pez. En la avenida hay casas sobre rocas a las que se llega por escaleras. En una de ellas Mirna Nagarián, 56 años, toalla en los hombros, me enseña un golpe violeta en su cara. De anoche lo único que recuerda es un ruido como de aviones, más o menos después del noticiero. De lo demás que pasó le llegan flashazos: los gritos de su nieto, un golpe fuerte, ella bajo escombros, ella, poco a poco, saliendo de los escombros. Su hija Bárbara, 34 años, dice que Mirna perdió el conocimiento, que hubo que meterla tambaleándose en la casa de al lado. La casa de Mirna y la de Bárbara eran la misma, ahora son dos idénticas: sala, cuarto, baño y cocina mínimos. Mientras pasaba el tornado, Fabricio, 10 años, hijo de Bárbara, estaba con su abuela.
—Yo estaba aguantando la puerta y se levantó el techo. Entonces me mandé a correr para la cocina y no me dio tiempo. Me cayó todo arriba. No sé qué, no sé cómo…
Parece que fue un pedazo de zinc del techo, que se partió completo por una mata que le cayó encima. Fabricio llevó a Mirna a la casa de al lado, Fabricio sangrando, cabeza rota. A las diez de la noche lo llevaron al médico. Terminó con tres puntos y un algodón. Tiene una gorra puesta. Le da pena que le vean la costura.
No hay techo, no hay puerta, no hay pared del frente, pocas ventanas, toda la ropa húmeda.
—Fue rápido. No duró dos segundos. Y de momento se lo llevó todo. Es duro –dice Bárbara–. El problema es cómo te recuperas.
Hay quien dice que eran las nueve de la noche y que el cielo se puso naranja y verde, que habían hablado de fuertes lluvias, pero que nadie esperaba un tornado, una cosa así, monstruosa, que parecía salida de películas. Hay quien dice que era Martí llorando, Martí belicoso, Martí, que nació un 28 de enero hace 166 años. Hay quien dice que fuerza y que confianza y que si todos los que están mirando se pusieran a ayudar, Guanabacoa se recupera pronto. Hay mucha gente rabiosa y mucha gente que no tiene dónde comer, dónde pasar la noche.
—Yo tenía ropa tendida y de momento empezó a irse la luz, la luz, y a apagarse todo. Cuando fui a buscar la ropa, mi marido lo único que atinó fue a empujarme para adentro.
Ella no quiere decirme su nombre, pero me entra a su casa, en una de esas lomas frente a Vía Blanca, y me enseña el desastre: muebles apilados en la sala, pedazos de techo por todas partes; el baño, el cuarto, media casa rota. La otra mitad, donde está la cocina, quedó intacta. Se partió una ventana que no interesa. Allí se refugiaron ella, su hijo, su papá y su esposo, que ahora está en el patio con un hacha cortando troncos que no sabe de dónde llegaron. Ella dice que no recuerda el nombre del ahijado de su esposo pero que tiene 45 años y en la noche salió a cerrar la puerta del “cuarto de las cosas religiosas”, que algo le dio y le picó la barriga. Sangró mucho. Llamaron una ambulancia. La ambulancia llegó rápido y lo llevó al hospital Naval. Lo último que supieron, dice, es que tiene un problema en el bazo.
La casa de ella está en un laberinto de casas que se unen pared con pared, de un trillo que conduce a casas a las que se entra por un costado que puede, por ejemplo, llevar a la cocina. En una de ellas cayó un árbol en el techo y la viga de madera acabó aguantada por el refrigerador: si lo quitan, el techo se desploma. Al dueño, un hombre de 60 años, le preocupa salvar el aparato. Fue a pedir de favor a “los que estaban con sierras en la calle, podando”, que cortaran el árbol. Le dijeron que no. Ahora un vecino sube al techo a ver cómo quita el árbol. La casa cruje. Parece que se hunde.

Roselín Vejo, afectada por el tornado en el reparto La Unión (Foto: Marcos Paz).
Roselín Vejo, 29 años, creyó que era una rastra. “Yo dije, ¿y esa rastra que no acaba de pasar”, se asomó a la ventana y dice que era “como una nube negra, como cuando está lloviendo mucho, pero cerrado y con mucho viento”. Atinó a ver una guagua volcada, dice que arriba de un carro, no está segura. La ventana de Roselín da a Vía Blanca y, del otro lado, da al sofá donde estaban sus dos hijas, de cuatro y nueve años. No había luz. Sintió miedo. Se les lanzó encima para cuidarlas y su esposo se lanzó encima de ella. Entonces se empezó a caer el techo en la espalda de él. La ventana, por suerte, cayó en la calle. “Eso no duró nada, menos de un minuto. Y cuando reaccionamos no teníamos techo, no teníamos ventanas, no teníamos cristales. Nos fuimos para casa del vecino”. Desde ahí, como a las dos de la mañana, dice que vio a Díaz-Canel.
—Pero aquí no ha venido nadie. Nadie, nadie –son las tres de la tarde.
Roselín y su esposo levantaron la casa hace ocho años. Cada segmento les costó trabajo. Ella llora y fuma y llora y fuma y piensa en sus hijas, que ahora están con el padre, a salvo, y ni siquiera le preocupa dónde va a dormir. Roselín repite, con fe, como un ruego, que va a levantar su casa de nuevo.
—Díaz-Canel se paró frente a mi casa y miró para arriba. Él vio cómo está esto, él lo vio, él lo vio, porque estaba allá abajo. Él vio que uno se quedó sin nada.
María de los Ángeles no confía. Tiene 63 años y está sola en los restos de su casa, que es un cuarto con una cama húmeda y poquito más. María de los Ángeles va a dormir hoy en casa de su nieto, cerca de la suya, pero ella no quiere ser un problema y mucho menos quiere ir para un albergue. María de los Ángeles espera ayuda. Algo, lo que sea. Sabe que puede estar años esperando. Está ahí, parada, sola, tiritando; casi segura de que no tener casa es no formar parte de ningún país.

María de los Ángeles perdió, entre otras cosas, el techo de su casa y sus efectos electrodomésticos (Foto: Marcos Paz).
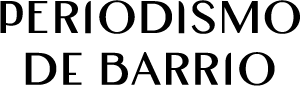












conmovedor. Uds estan haciendo un trabajo superior
Tu narración eriza los pelos…se palpa el miedo, la confusión de la gente, la tensión previa al desastre, la angustia del instante en que la vida nos cambia y ocurre la fatalidad… Nuestra amada ciudad, sus habitantes, no aguantan más maltrato. Parece maldición!!…Fuerza para los habaneros… Hagamos algo, caballero!
Gracias, por lo humano, lo vivo, por los diferentes colores.
ciertamente acabó con parte de la capital