Llegué al pueblo en marzo de 2016 como camarógrafo del proyecto Hombres de Cocodrilos, dirigido por Liván Magdaleno. Este proyecto pretendía documentar las formas de supervivencia de los habitantes de Cocodrilos, una comunidad casi perdida en el corazón de la Ciénaga de Zapata. Mientras nos sumergíamos en las dinámicas del pueblo, la idea y el proyecto se hacían más grandes y filmarlo todo en una sola ocasión nos resultaba imposible. Por lo tanto, volvimos en abril por unos cuatro días y luego en agosto durante algo más de una semana. Liván quería que captáramos la transición del paisaje de la ciénaga, que va del descampado áspero y seco en los meses de invierno a anegarse de agua casi totalmente apenas rompe la estación de lluvias. Es entonces cuando el cenaguero cambia el caballo por el bote y recorre a golpe de palanca los mismos sitios por donde transitaba a pie semanas atrás. El cenaguero (que no es “guajiro”) es el habitante de un entorno que cambia dos veces al año, y dos veces al año se reinventa y sobrevive.
Bolo y Tania reacomodaron su casa para nosotros. De ahí comenzamos a conectar con las personas del pueblo, que al principio acudían a vernos como a seres de otra galaxia. Fuimos nosotros, luego, quienes salimos a buscar personajes para nuestro documental, en un pueblo cada vez más pequeño y con notable predominio de personas mayores, donde cada quien tiene suficientes cosas que contar como para hacer difícil la selección definitiva de las historias.
Así conocimos a Rigoberto Campos, el recogedor de semillas que anda la ciénaga con los pies descalzos al punto de que ya no hay zapato que pueda calzar. A Luis Amador, el carbonero retirado que no tiene a quien dejarle la casa de ladrillo y tejas que le construyó el Estado tras el huracán Dennis porque sus hijos se marcharon del pueblo. A Ramiro, un cuentero de la misma estirpe del Juan Candela de Onelio Jorge Cardoso, con una capacidad enorme de fabular historias que son de verdad, aunque sepas que son mentira. A Raúl, que enciende el generador eléctrico durante 8 de las 24 horas que tiene el día para ver el noticiero y que funcionen los refrigeradores. A Julito, el pescador, a quien se le murió la mujer en los brazos porque no le dio tiempo a sacarla del pueblo cuando le dio “la cosa”. A Roberto Dita, el coordinador del CDR que se la pasa peleado con la “gente de arriba” para que se resuelvan las necesidades de su gente.
Así conocimos, en fin, Cocodrilos, un pueblo bicentenario que durante generaciones vivió de fabricar carbón, hasta que la zona fue declarada como Área Natural Protegida y no pudieron tumbar un palo más ni hacer un cachimbo (horno de carbón) sin permiso de la empresa forestal. ¿Alternativas? Abandonar el pueblo, irse a Playa Girón a buscar trabajo en el turismo.
Cocodrilos es la otra cara de la migración, la del que se queda porque no sabe vivir de otra manera. De Cocodrilos se han marchado los jóvenes, con fuerzas y recursos para comenzar una vida nueva en otro sitio. Pero con los mayores sucede completamente al revés: sacarlos del entorno que conocen y donde tienen de alguna forma su realidad bajo control es como agarrar un pez de agua salada y colocarlo en una pecera de agua dulce.
—Bolo, ustedes tal vez no tengan electricidad todo el día, pero al menos pueden ver televisión. ¿Eso no les despierta curiosidad por vivir en otros sitios, por irse a La Habana, por ejemplo?
—¿A La Habana? ¡Qué va! ¡Eso está en el fin del mundo!
Todo un diplomado en Antropología resumido en media línea. Así es como el profesor Bolo me enseña que –en una medida justa de las cosas– el fin del mundo para unos puede ser el comienzo de otros.
Y viceversa.
Desde 2002, Cocodrilos es un pueblo sin economía ni reemplazo generacional, donde solo quedan sus mayores, renuentes a dejar la tierra donde han vivido siempre, pues no sabrían hacerlo en otro lugar ni de otra forma. Hoy todo parece indicar que es otro pueblo condenado a desaparecer, y que persistirá en el mapa de la Ciénaga de Zapata por tanto tiempo como le reste de vida al último de sus ancianos.
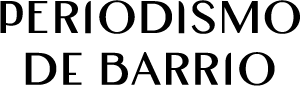












Deje un comentario