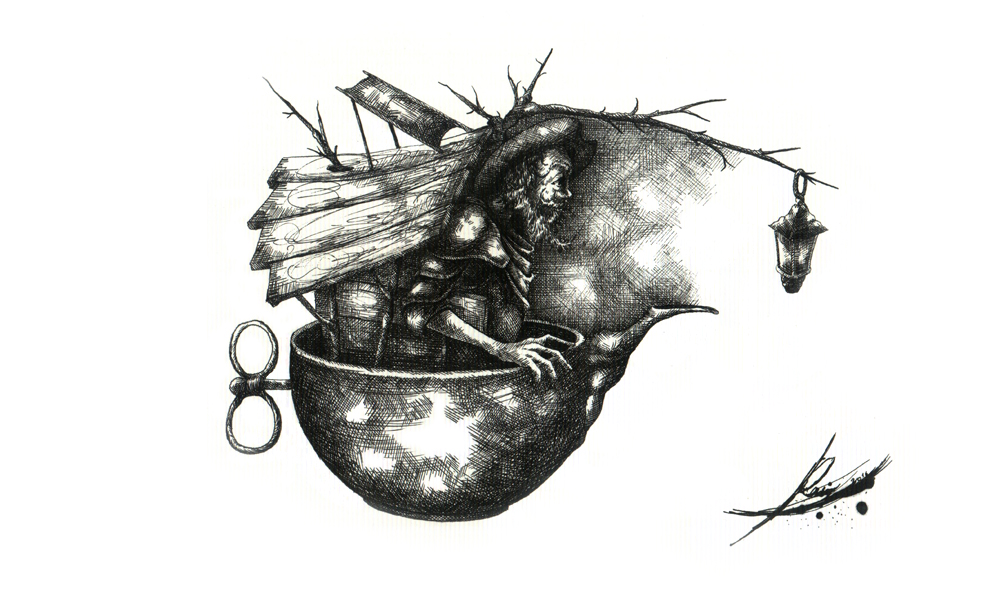Hubo un tiempo en que Osvaldo Franchi-Alfaro fue, ante los ojos de muchos habitantes de San José de las Lajas, un viejo loco. Cuando comentó en su pueblo que pretendía inventar un programador de tiempo de riego que funcionara sin electricidad, la gente asumió que había perdido la cabeza. Él era un simple trabajador de la construcción apasionado por la labranza de la tierra. Apenas contaba con el prestigio de su título de bachiller. Casi nadie creía que pudiera crear, utilizando incluso materiales reciclados, algo que costaba cientos de dólares en los mercados del mundo. Quienes lo descubrían por la madrugada en el patio de su casa, bajo una bombilla austera y con las ropas ensopadas, recortando pomos y más pomos plásticos y mangueritas para sueros, no veían a un hombre que persevera en un experimento. No veían un experimento siquiera, sino un juego. A falta de comprensión y fe, veían un espectro de hombre poseído por la demencia.
A Miriam González, Milli para Osvaldo, le tocaba recibir condolencias de vecinos imprudentes. “Perdiste a tu esposo”, le advertían a cada rato con auténtica compasión, o hasta con risa. Pero no se amilanaba. “No le hagas caso a la gente, que eso va a salir y tú vas a estar en ese invento”, le había dicho Osvaldo una vez con tal seguridad, que ella no necesitaba prueba mayor de su cordura. Milli siempre cumplía su misión: recoger pomos de los basureros y colar café en las madrugadas, ante cualquier idea súbita, impostergable, que interrumpiera el sueño de su esposo para situarlo de nuevo en pie de guerra. “A la hora que él dijera que iba a trabajar con el aparatico, fueran las dos, las tres o las cuatro de la mañana, yo me levantaba a hacer café y me quedaba ahí, mirando”, cuenta Milli. Siempre ahí, acompañando.
Franchi lo tenía muy claro. Recuerda que desde que vio el primer programador de tiempo de riego, en un evento de agricultores urbanos en Camagüey, se quedó con el concepto grabado en la mente y sintió que podía fabricar su propia versión. Lo único que necesitaba era inventar un mecanismo que permitiera, sin emplear corriente eléctrica, abrir y cerrar una llave de paso para regular la cantidad de agua que destinaba a sus cultivos. Eso le pareció más posible que reunir cerca de setecientos dólares para comprar un modelo modesto. “Cuando uno tiene poco dinero, tiene que recuperar cosas: si hallaste diez clavitos botados, recógelos y guárdalos, porque te van a hacer falta. Lo que pasa es que hay gente que le pasa por arriba a las cosas y no les ve utilidad y no las recogen. Yo les veo utilidad y las recojo. Es un problema de fijarse”. Un problema, además, de no rendirse.
Dos años dedicó Franchi al experimento. Dos años de Milli recuperando pomos de la basura. Dos años de “Franchi se tostó: jugando a estas horas con agua”. Dos años de ideas súbitas, impostergables. Dos años de “Milli haz café, que voy a trabajar en el aparatico”. Dos años de arma uno y rompe y vuelve a armar y rompe. Dos años de la gente con sus escepticismos y burlas. Dos años que podrían contarse con pomos y cafés. Hasta que, un día como cualquier otro, unos esquejes de guayaba sembrados en canteros empezaron a echar raíces: la naturaleza, a su modo, avalaba el aparatico como un programador de tiempo de riego.
No, dice Franchi que nunca pensó en desistir. “Yo no sé cómo inventan los demás, pero yo soy amable con el sueño. El sueño te da la facilidad de llevar las cosas hasta donde tú quieres y como tú quieres”. Y esa amabilidad con el sueño lo llevó hasta la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, donde logró obtener una patente a nombre suyo y de su esposa, y luego, hasta Italia, Canadá, Colombia. “Cualquier idea que yo diga ahora es buena. Si digo que voy en una carretilla a Marte, la gente dice: Cuidado, mira a ver qué le está poniendo a la carretilla, porque él va a Marte”. Sin embargo, ni él ni Milli se sintieron dueños de ese invento por haberlo patentizado. Tan pronto como pudieron, lo declararon patrimonio de la humanidad. Consideraron que, “en un mundo donde cada vez hay más hambre y menos agua”, lo justo era ponerlo a disposición de quienes lo necesitaran.
En este instante, en los lugares menos pensados, hay cultivos beneficiándose con el programador que se inventó en el patio de una casa de la actual provincia Mayabeque; con ese aparatico que, hace 16 años, se creyó una locura.